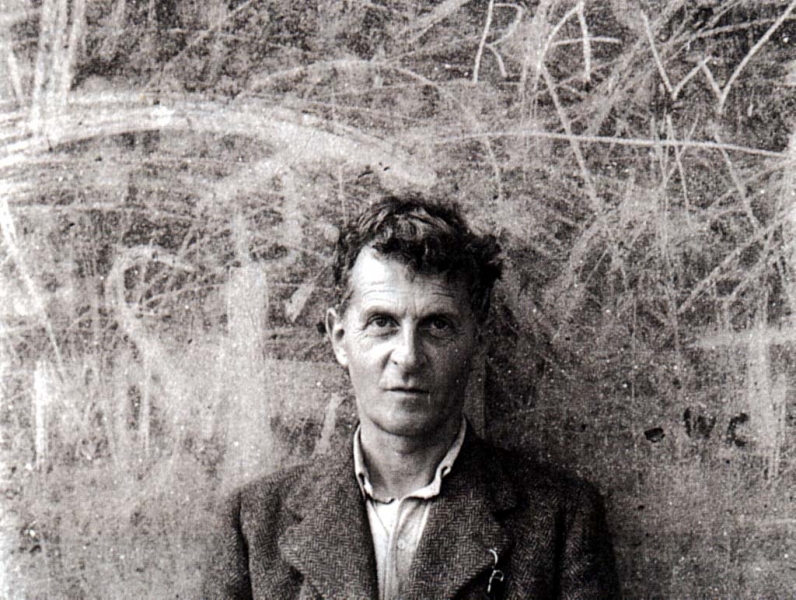Ya se habían llevado por delante la verja de entrada, habían roto el cristal y las burbujas pintadas, se había desnudado la divorciada y había emplumado Marcello su irremediable elegancia, rendido a escapar del hedonismo exquisito que él representa y desprende.
Y salían todos de la casa a recibir el amanecer al rumor del mar.
Estaba acabando. Otra vez estaba acabando la película que debiera no tener fin, que de hecho no lo tiene para sí misma. Pero sí para quienes (aún) no habitamos en la ficción. Como toda obra debe cerrarse, delimitarse, expulsarnos de sí misma y devolvernos a donde pertenecemos.
Para adelantar los procesos de apagado de luces y aparatos de la sala, subí a la cabina de proyección mientras los personajes disgregaban sus pasos por el bosque y sus pasos disgregaban sus exhaustas decadencias. Ahora había cambiado mi propio marco de visión del espectáculo, bellísimo espectáculo, posiblemente el más bello que se haya creado. De su confinamiento al único límite de la pantalla, percibido desde la amplitud relativa de la butaca y la negrura total de la sala, pasé a contemplarlo desde el abigarramiento de la mesa repleta de mezcladoras, cables, micrófonos y reproductores, en coalición tras el cristal con los focos para las representaciones, que estrechaban con sus siluetas de negros contornos la visión del animal marino varado en la playa y de Marcello varado en la playa y de todos nosotros, varados en la playa. El sonido adoptaba desde allí la configuración de eco, un eco distorsionado yuxtapuesto sobre el propio eco distorsionado que en la película impide la comunicación entre Marcello (no la inocencia muerta, sino su ausencia misma) y la joven aspirante a mecanógrafa (no la inocencia viva sino la misma inocencia).
Desde allí eran los planos finales de La Dolce Vita una representación enmarcada en una maraña de artefactos tecnológicos al servicio de la representación, de una representación en una pantalla de cine de unas vidas que en sus seductoras desenvolturas son todo representación, espejo maestro, deslumbrante, trucado y malévolo; de una vida, la nuestra, que a este lado del espejo no tiene brillo por sí sola, ni siquiera decadencia. No tiene más que lo que pueda lucir cuando aquí se refleje y distorsione.
Como la estampa potencial encerrada entre grupos de lentes dormitando en el objetivo de una cámara, encuentro aquí una matriz germinal de imágenes que potencian su onda de fascinación encerradas en marcos sucesivos.
En el momento en que comprendo que se está produciendo un milagro de superpuestos saco del bolsillo el último grito en telefonía y con su cámara hago las siguientes capturas:
Misterios del enfoque, cuatro imágenes han adquirido un tono azul verdoso, una sola tono rojizo. Mejor así.
Bien pudiera ser este último fotograma el que pusiera punto final a las casi tres horas previas de ebriedad de Cine. Pero sé que aún queda una sopapo de perfección que recibir por parte de Federico, el gran Federico Fellini.
Marcello se levantará y despedirá su persona (y personaje) con ese gesto. La chica se le quedará mirando antes de girarse levemente hacia nosotros y fundirse a negro cuando apenas había empezado a mirarnos. Y se apagará el batir sonoro del oleaje.
Conozco de sobra el hecho de que sólo restan estos planos. Me pregunto si capturarlos también con el móvil, finalizando así mi obra sobre la obra, cerrándola, delimitándola, indicando el punto exacto donde nos expulsará. O si por el contrario será mejor no hacerlos pasar por ningún filtro más y contemplarlos, únicamente.
Decido contemplarlos.



 (La dolce vita)
(La dolce vita)