Sé seguro, desde hace cierto tiempo, que no te puede pasar nada malo en un bar, allí entre las conversaciones de la gente, a salvo entre las lunas que transparentan la calle, mientras buscas una buena lectura con la espuma de la cerveza en los labios, mientras ojeas un periódico con el sabor del Ribera de Duero en la boca, allí, por ejemplo en la terraza de “El patio de mi casa”, con el sol de invierno recordando la posibilidad de la primavera mientras decides el sabor exacto de una lonchita de jamón que, de pronto, trae a tu cabeza una idea que podría escribirse o simplemente acompaña una lectura perfecta para ese mediodía.

Los bares que resisten a todas las guerras, el refugio seguro de las noches para los que pueden ampararse en ellos y palpar lo que están perdiendo o esconderse tras un trago de nostalgia o de rabia quizá antes narrarlo o de morir al día siguiente. El camarero que siempre está ahí manteniendo el tipo y la normalidad, sonriendo o trabando una conversación convincente con alguien que quizá no conoce pero para el que es muy importante justo en aquel momento. Aquel bar que imaginó Chandler para “El largo adiós”, silencioso al principio de la tarde, donde la amistad surgía en medio de lo que conscientemente se eludía, remarcando sin embargo lo precioso y amable de la conexión de dos hombres solitarios antes de separarse para siempre. Los bares de los buenos hoteles que Buñuel prefería sin ventanas, más bien vacíos, mientras esperaba que el tercer Dry Martini abriera la puerta del tesoro de los sueños y surgieran las imágenes que iba a intentar atrapar antes de que se disolvieran. El placer de leer el periódico los domingos de frío en el bar del Hotel Miguel Ángel de la Castellana o de tomar Voldamm en la Manuela aquellas noches de Sábado antes de terminar oyendo jazz en “Clamores”. Las gambas con gabardina de “Zacarías”, las ostras del “Miami”.

Los he visto cerrados estos días y he pensado en la soledad de los insomnes que ya están en las churrerías casi de madrugada, tratando de mitigar la angustia y agarrarse a la vida con un café y un carajillo; en esos hombres solos que se apoyan en una barra y sostienen un incierto día más quizá consumidos de alcohol pero todavía vivos mientras alguien los reconoce y les dice algo; en las tertulias de las mujeres mayores que, un rato por las tardes, se olvidan de las cosas malas y deciden seguir viviendo; en los que toman un bocadillo y un zumo de naranja después de ir al médico y recibir la noticia de que les tienen que hacer una biopsia; en los que se cogen la manos por encima de una mesa y se miran a los ojos por primera vez; en los compañeros que al final del trabajo se echan unas risas y discuten de cualquier cosa.

Miré cada día la ciudad triste donde la gente agonizaba con los bares cerrados, sin veladores a mano donde recordar juntos a los muertos con un café con leche y cualquier cosa dulce que amortiguara la amargura. Miraba las sillas y las mesas apiladas, los interiores sin luz, el silencio y la tristeza que irradiaban. Pensaba en cuantos permanecerían cerrados cuando pudieran comenzar a abrir, en si la gente volvería a ellos despues del miedo, con las mascarillas y las distancias. Pero el primer día, los que abrieron, ya estaban todo lo llenos que podía estar, con los camareros tan animosos como siempre. Y es que necesitamos mucho los bares, lo que suponen para cada uno los dulces bares, que tanto hemos echado de menos en esta cruel epidemia.


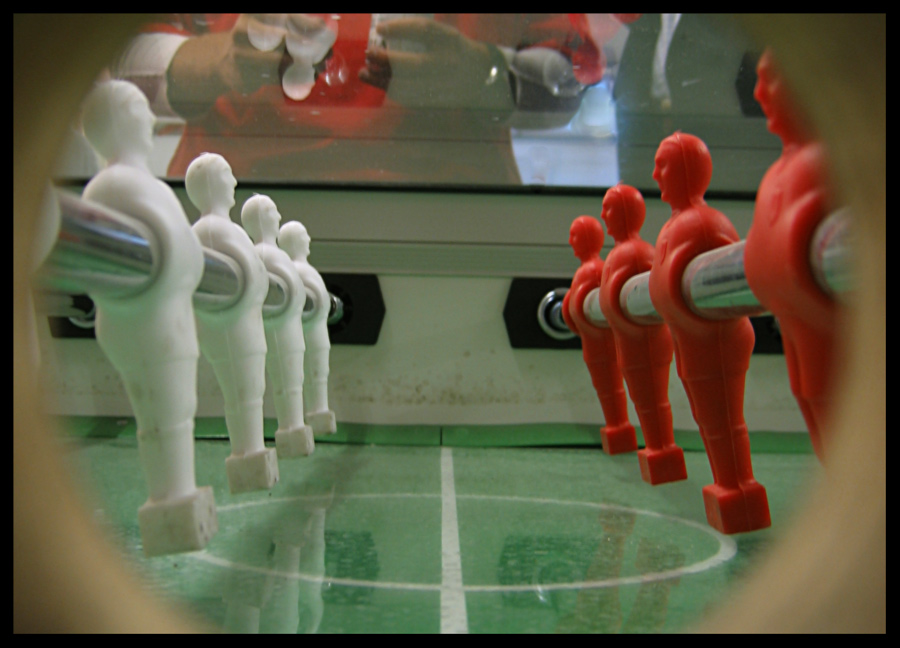






Mi adhesión incondicional a este texto. Ya me hubiera gustado pergeñarlo a mi. Todavía haría falta una alabanza cien, mil, un millón de veces mayor, pero entonces no podría leerse desganadamente entre una tapa chunga de calamares tiesos de bar y un vistazo de reojillo a la horrísona telepasión. La intrahistoria vislumbrada por Unamuno en realidad sólo tiene lugar en un bar. Uno abre la puerta y se sumerge en la única eternidad posible en este valle de lágrimas. Es acunado por la eternidad, y más cuando más pedal lleva. La noche debería durar para siempre, el bar no debería cerrar jamás, el bar es el único templo cuya ostia consagrada te eleva hasta la bajura absoluta. Por eso hay tanto parroquiano proleta que cuando es amablemente sacado de su lar varonil a empujones paga su regreso a la mortalidad midiendo su cinturón con alguna espalda consanguínea. Bares, qué lugares / tan gratos para conversar / no hay como el calor del amor en un bar… Hay gente pobre, realmente miserable, yo lo he visto, que acude al bar a hora convenida y descubre que sus cofrades de puntillo siguen asombrósamente vivos cada día, lo cual inmediatamente hay que celebrar con un carajillo, un cubatita o un birrilla, tomada lentamente, apurada hasta las heces, porque hay mucho que pontificar todavía y la mujer y tu madre te esperan en casa con la escoba en la mano. Si hay menos manicomios y pocos suicidios es porque hay muchos bares y falsos amigos de brindis, y en el Norte la proporción es la contraria. El pobre parroquiano es pobre en muchos sentidos, pero tienes tú razón, no es tan pobre que no tenga al menos puto bar de siempre. Tendría que haber una renta mínima vital para los desgraciados de bar. Esa sería una medida que atraería el consenso de derecha e izquierda incluso en España, o sobre todo en España. A mi los bares me dan miedo, te succionan y ya no sales jamás, como la filosofía. Pero peor son los pafetos caros de Azca: allí primero te hipnotizan con sus luces y cristaleras, luego te engañan con la música de sirenas de las chicas de la barra que te sonríen y por último te dejan la tarjeta vacía tras haberla usado de cuchillo de cocina en la cisterna del excusado. El bar más bar que conozco es el bar Denver, su opuesto absoluto, un bar de cómic concebido por Javier Valenzuela en el que las bandejitas de olivas navegan solas y puedes encontrarte curda al propio Dios. Y el mejor artículo de nuestro amado Santiago Alba es, sin duda, el siguiente, en el que se concentra la sabiduría antropológica de toda una vida de interés intelectual por el pueblo llano y villano:
https://ctxt.es/es/20170405/Firmas/11965/bares-alba-rico-fascismo-ultraliberalismo.htm
Estoy, en fin, contigo. Todo se le puede perdonar al coronavirus menos los bares chapados. En mi barrio, ayer, las lista de espera de las terrazas se medían por horas. Dos fue la mínima que encontré. Por mucho que me joda la gente que no lleva bozal ni guarda la distancia profiláctica, no les puedo culpar. Las cañitas con los amigos en la brisa nocturna son mejores que el sexo, duran más y salen mucho más baratas crematística y emocionalmente. Dios -el del rostro arrasado del Denver- bendiga los bares y a la vez nos libre de ellos. Ni museos ni catedrales: bares. A los camareros, aplausos también todos los días. Gracias por la bien traída oportunidad de tu evocación y a ver cuando nos tomamos algo, amiguete…
https://youtu.be/GjOnJhZLfes
he disfrutado mucho leyendolo y Dios bendiga a los bares que tan grandes momentos nos hacen pasar y el que no hay jerarquias te engrandece hablar y disfrutar con cualquier obrero o director general torero o comercial todos disfrutando de un vino cerveza o vermut y si es acompañado de unas ostras muchusimo mejor