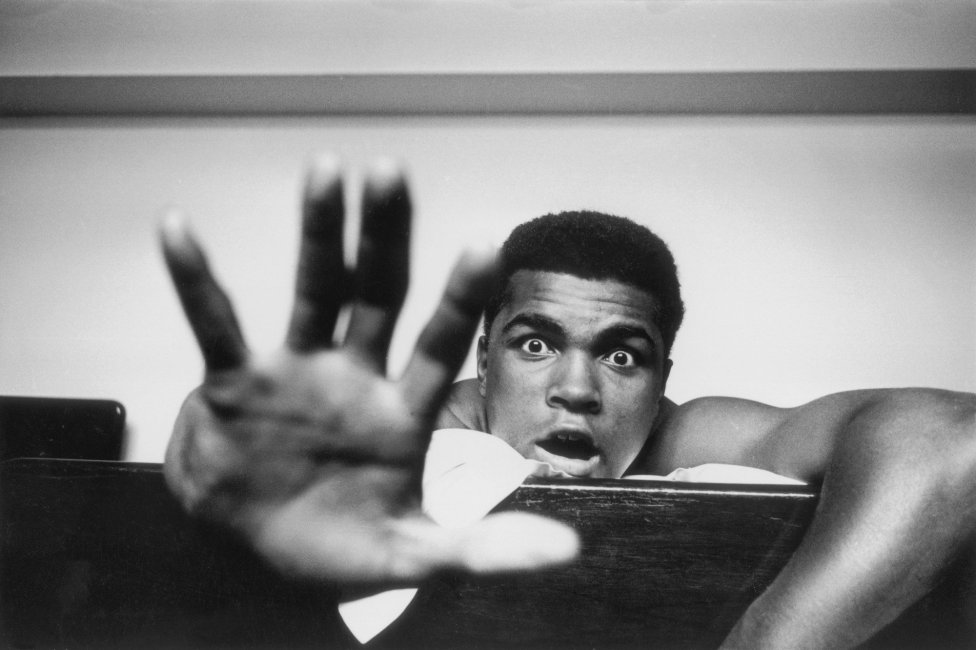Cuando los artistas dejan de actuar y las luces se apagan, los Juegos Olímpicos pasan de la realidad del presente al recuerdo imborrable de la memoria. Durante algo más de dos semanas, las televisiones de todo el mundo se llenan de héroes que parecen estar hechos de fibra de carbono en lugar de piel y huesos, y que desafían la lógica y las reglas para saltar más alto, correr más rápido, nadar a mayor velocidad. Servidor, que ya lloró en su día con el gol de Kiko a Polonia y con la carrera brazos en alto de Fermín Cacho en Barcelona, tiene ya un hueco en el fondo de su retina para la eterna brazada de Phelps o el grácil desfilar de una bestia como Usain Bolt.
Por la televisión parecen titanes, pero no son más que personas. Los Juegos Olímpicos cuentan siempre con una pátina de misticismo que a veces se escurre entre los dedos como un puñado de arena cuando, tras el haz de las hazañas deportivas, se adivina el envés de las historias humanas que hay tras los nombres de los aspirantes a la eternidad. Y esas historias no son siempre alegres. Samia Yusuf Omar tocó el cielo en Pekín después de correr los doscientos metros lisos. Llegó a la meta con diez segundos de retraso respecto a las demás atletas, pero tuvo la oportunidad de abanderar a su país, Somalia, y de escuchar una atronadora ovación mientras le pedía a sus piernas un esfuerzo más, una zancada mayor para llegar antes al final. Cuatro años después de rozar el cielo, Samia descansa bajo tierra después de dejarse la vida en una patera mientras trataba de alcanzar las costas italianas. Quería dejar atrás la pobreza de Somalia para entrenar y progresar en Italia. Quería volver a unos Juegos Olímpicos.
La de Samia es una historia desconocida por muchos que sólo ha salido a la luz a partir de la tragedia. Otras veces, el drama queda eclipsado por el éxito, y sólo se habla de él. Instalado en el éxito ha vivido siempre el recuerdo de un atleta sin igual, quizá el primer referente olímpico por excelencia: el norteamericano Jesse Owens. Nacido en Alabama en septiembre de 1913, Owens, cuyo nombre era James Cleveland (Jesse nació de su pronunciación de las iniciales de su verdadero nombre), se introdujo en el atletismo en el instituto y acabó pasando a la historia por él. A pesar de saltar más que nadie y de correr más deprisa que ninguno, el norteamericano tuvo que vivir siempre en territorio hostil, en una tierra en la que pocos (o muy pocos) le querían.
La historia de Jesse Owens va unida indefectiblemente a la de un personaje muy alejado del círculo atribuible a un atleta: Adolf Hitler. El destino quiso que la resurrección forzosa de Alemania, a lomos de un nazismo que ya aspiraba a pandemia, reuniera en Berlín al atleta y al gobernante, dictador paradójico aupado a la cumbre tras unas elecciones democráticas. Los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 tenían que ser la guinda del poderoso aparato propagandístico de Hitler, la demostración al mundo de que la raza aria alcanzaba poco a poco la supremacía, una reafirmación deportiva de sus postulados sanguinarios. Para ello, dejó la competición en manos de la retina de Leni Riefenstahl, para que filmara la gloria aria en los juegos. En el plano, siempre fuera del lugar que le pretendían, se coló Jesse Owens.
Lo que ocurrió en Berlín’36 es conocido por todos. Jesse Owens se colgó cuatro medallas de oro y se convirtió en el primer atleta que lo conseguía en unos Juegos Olímpicos. Años después, Carl Lewis consiguió igualar una hazaña que pulverizó en Pekín otro norteamericano, Michael Phelps. Owens corrió más que nadie en los 100 metros lisos, saltó más que nadie en longitud, llegó a la meta en los 200 lisos antes que nadie y ayudó con su posta a que el relevo americano triunfara en el 4×100. Lo hizo ante una Alemania rendida a la enjuta figura de un atleta que siempre llegaba antes que los alemanes, que empezaba a dejar Berlín rendida a sus pies. Eso, en un momento en el que la raza aria se tenía por incuestionable. Y eso, con un detalle que hasta ahora no se ha comentado en estas líneas pero que es capital para su desarrollo: Jesse Owens era negro.
Quien adivinara un infierno para Owens en la cita de Berlín se equivocó a medias. En realidad, el norteamericano venía ya de las catacumbas de un país donde la segregación racial estaba a la orden del día, donde los negros se subían al autobús por la puerta de atrás. Los negros chapados en oro, también, porque las medallas que Owens conquistó en las narices del Reich no sirvieron para que su piel palideciera, y el atleta regresó envuelto en laurel de Berlín y se encontró con unos Estados Unidos en los que no era un deportista: era un deportista negro. Para muestra, un botón: aunque no lo recogieron los reporteros, el propio atleta admite que sí recibió el saludo de Adolf Hitler. “Pasé, el Canciller se levantó y me saludó con la mano, y yo le devolví la señal”, cuenta en su autobiografía. Eso en la Alemania en la que se le detestaba. En su país, en Estados Unidos, Roosevelt se negó a recibirle a su vuelta de las elecciones para no complicar el voto de los estados del sur durante su campaña para la reelección a la presidencia del país.
De las cuatro medallas que ganó Owens, una sobresale significativamente por lo que tuvo de intrahistoria. Se trata de la conquistada el 4 de agosto de 1936 en el estadio olímpico de Berlín, ante 110.000 personas. Y la intrahistoria se tejió antes de la final, en la ronda clasificatoria. Owens miraba fijo la calle que enfilaba el foso de arena y sobre sus hombros pesaban sus dos primeros saltos. En el primero, había pisado la tabla de batida, nulo. El segundo fue un intento en el que no llegó a impulsarse, pero los jueces le adjudicaron otro nulo al entender que había iniciado el movimiento. Dos nulos y el foso de arena al fondo en un estadio lleno de gente deseando verte caer. A Owens le temblaban las piernas.
Entonces se produjo un hecho inusual. Su principal rival para la victoria, el alemán Lutz Long, se acercó a Owens y la sugirió que batiera unos centímetros más atrás. Y lo hizo, además, con una de las imágenes que quedarán para siempre en el recuerdo de los que allí estaban. Se dirigió al final del foso y colocó cuidadosamente su sudadera junto a la tabla de batida, unos centímetros más atrás, para que Owens tuviera una referencia clara de dónde iniciar el salto, evitando así el nulo. El norteamericano salió como una flecha por la calle y puso el pie en el sitio exacto que marcaba la prenda con los colores de Alemania, la nación que le quería ver caer, y voló por encima de los siete metros, directo a la final. En el enfrentamiento posterior, ya en la final, Long fue plata con un salto de 7,84. Owens se llevó el oro con 8,06.
La vida del saltador alemán la cobró a cuenta el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Long cayó en el frente en Sicilia, y allí descansan sus restos. Su hijo, Karl Long, tuvo a Jesse Owens como padrino de boda años después. El mismo Owens que había viajado a Alemania esperando los peores insultos pero que triunfó en un estadio que se rindió a sus pies con una sonora ovación. El mismo Owens que fumaba un paquete de tabaco diario y moriría de cáncer de pulmón, el que había salido de Berlín firmando autógrafos por las calles con sus cuatro medallas de oro al cuello, medallas que no lucía cuando volvió a Estados Unidos y continuó trabajando de botones en el hotel Waldorf-Astoria. El héroe olímpico que seguía subiéndose a los autobuses por la puerta de atrás, que no obtuvo reconocimiento en casa hasta décadas después.
Jesse Owens era negro. Su color de piel le hizo vivir siempre en territorio hostil, salvo en aquellos juegos de Berlín. La magia de unos Juegos Olímpicos.