Creo recordar que era domingo. Un domingo jodido de esos que te golpean la cabeza recordándote que ayer bebiste más de la cuenta, de los que te dan el knockout definitivo cuando te hacen saber que mañana es lunes y que eres preso de la rutina que alguien, no sé quién, ha elegido por ti. Anduve por las páginas de un libro intentando ponerle remedio y casi sin querer me vi de golpe circulando por Los Ángeles en pleno 1980.
Mezclado entre la gente vi como las putas se agolpaban cerca de las puertas de entrada de los bares, mostraban sus armas con total desparpajo, dispuestas para su guerra particular —supongo que sus trincheras acogerían a más de un soldado esa noche—. Bajaba por la calle Mayor, 5ª Este, Bunker Hill, cuando decidí entrar en uno de estos. Desde que vi la entrada supe que era mi sitio. No me equivoqué. Olía a madera húmeda y a sudor, también a whisky. Sobre todo a whisky. El humo de varios cigarrillos cubría la mayoría de la estancia y un viejo Jukebox al fondo entonaba St. Luis Blues, la trompeta de Armstrong describe ese lugar mejor de lo que lo haría cualquier palabra. Esperé en la puerta, observando. Todo el mundo se conocía. De entre tanta masculinidad, sólo había una mujer, indefinida. Podría pesar más de 100 kilos y se limitaba a mirar a más de un hombre y encender continuamente su cigarrillo. Decidí adentrarme en aquel desmontado sueño americano, las almas que vagaban por allí parecían disentir bastante de lo que nos han vendido como American way of life.
Entré y me senté en un taburete, apartado de la masa. Vi un marine frente a una máquina del millón, la agarraba por ambos lados en un intento de guiar la bola con todo su cuerpo. Alguien se le acercó impetuosamente, lo cogió por el cuello y por el cinturón para enzarzarse en una discusión que acabó cuando este último terminó por invitarle a un trago. Los seguí con la mirada mientras se acercaban a su destino. El individuo aficionado a coger a la gente por el cuello pidió una botella de Scotch. Se hacía llamar Hank.
La barra estaba encharcada. Culpa del camarero. Servía mirando al vacío, como si su objetivo fuera perderse en su propia soledad, poco o nada le importaban aquellos charcos de alcohol en su barra. Rondaba los sesenta, de constitución pobre. Su cara desgastada, reflejo de una vida de perdedor, daba cobijo a alguna que otra cicatriz, así como a una nariz rechonchona que desentonaba bastante dentro de aquel desafortunado conjunto. Contaba con una prominente barriga que se dejaba entrever entre el quinto y sexto botón desabrochado de una camisa de manga corta remetida con desatino por un pantalón beige. Un aire enrarecido, como si emanase de la misma muerte rondaba a su alrededor, aunque quizás lo que más me llamo la atención fue su total falta de esperanza. Mientras servía el whisky escocés –Y yo esperaba mi turno- le oí comentar algo con Hank:
“poco importa
poco amor
o poca vida
no es tan malo
lo que cuenta
es observar las paredes
yo nací para eso”.
Parecía nacido para robar rosas de las avenidas de la muerte.
 Vi como el marine bebió de un trago el whisky doble y se marchó. Hank permaneció allí. Dirigí mi mirada hacia él y tras un pequeño espacio de tiempo, decidí acercarme. Nos enredamos en una conversación en la que casi no me dejó articular palabra. Hablaba demasiado:
Vi como el marine bebió de un trago el whisky doble y se marchó. Hank permaneció allí. Dirigí mi mirada hacia él y tras un pequeño espacio de tiempo, decidí acercarme. Nos enredamos en una conversación en la que casi no me dejó articular palabra. Hablaba demasiado:
Desde muy joven la vida le había dado la espalda. Quería escribir y beber, aunque su mayor éxito lo cosechó en la bebida. Nacido en los años 20 en Alemania, con un padre que ante el frustrado deseo de ser rico se refugiaba en el alcohol y la violencia, emigró a Los Ángeles. Durante su adolescencia fue otra víctima más del estallido financiero y del acné. Aunque más del acné. Estas cuestiones le convirtieron en el antihéroe por excelencia, un apartado social. Retraído, hosco. Indomable. Gran parte de su juventud se fue en el incendio de la vieja Biblioteca Pública de Los Ángeles. Los libros de Huxley, Lawrence, Nietzsche, Schopenhauer y Hemingway entre otros, le valían para huir. Su vida era un ir y venir en pensiones de mala muerte, me comentó que no se ha vivido hasta no haber estado en una de estas, con nada más que una bombilla y 56 hombres apretujados, a cada cual más cerca de la muerte espiritual. Si pudiera destacar algo de aquel monólogo en el que me enredó, sería la total falta de esperanza.
Para hablar de mujeres me sugirió una pausa. Una pausa para llamar al camarero y reclamar otro whisky. Sin hielo. Yo hice lo mismo, por si la conversación se volvía recíproca y me viera en la necesidad de sanar algún que otro recuerdo. Al contrario que cualquier otra persona, no se vanaglorió ni un solo momento en admitir que su vida había sido un maratón sexual. Había follado sin compasión, sin ser consciente de las consecuencias que le podría haber traído el hecho de haberla metido en el agujero equivocado. Señalándome a la mujer de más de 100 kilos, sentada en un taburete al fondo del bar —después de varios días todavía sigo preguntándome como éste era capaz de sostenerla—, me comentó que entre otras cosas, prácticamente le desgarró el pene en una felación.
Se había enamorado hace tiempo. Cuando conoció a Betty, esta llevaba vestidos caros y lujosos zapatos. Poco antes de verla despedirse del mundo en una habitación del Hospital General del Condado, la vida la había convertido en casi un desecho.
“— ¿Era usted su marido?—le pregunté;
—Fui algo parecido—me respondió”.
No fue buena idea sacar esta conversación. Le oí llamar mentiroso a Dios, y hasta me asusté cuando comenzó a asestarle golpes a la barra. Finalmente se calmó.
Y pidió otro whisky.
No quería marcharme de allí, y antes de que la conversación fuera a peor, decidí darle un nuevo rumbo. No sé por qué, pero me gustaba la idea de verlo hablar de sexo, pero viendo que si continuábamos por ese camino iba a acabar revolcándose en su propia mierda, decidí preguntarle sobre su otra mujer. La máquina de escribir. Actualmente estaba escribiendo un reportaje por el que cobraría 500 dólares, sobre un tal Maja, de la jungla de Sudamérica, y una tal Hester Adams. Lo curioso de la historia es que Maja tenía el pene tan grande que en su tribu se extrañaron de que, tras reventar a dos chicas, por delante y por detrás, fuera capaz de introducirlo en Hester. Supongo que es el tipo de historias que busca la gente. Además de eso, recitaba poemas en algún que otro garito. También había libros escritos bajo su puño.
Su obra era todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados a leer. Su prosa, sucia, pero fluida. Sus historias, fétidas, irreverentes, soeces… Sus personajes se desarrollaban en esta ciudad, a la sombra del Hollywood que la televisión está acostumbrada a escupirnos. Lo que no estamos acostumbrados a ver. O lo que no queremos ver. Por lo que me dijo, su obra contaba casi con más detractores que admiradores. Supongo que no es demasiado políticamente correcto hablar de putas, violaciones, asesinatos y droga. Su literatura es eso. Es una esquina mugrienta. El cuarto de baño de una pensión de dólar la noche, con alguna que otra mosca y con la firma pegada a la pared del váter de todo aquel que pasa por allí. Su obra es una jeringuilla de heroína inyectándose en una vena en un antebrazo en una persona cualquiera. O una puta en minifalda de cuero metiéndose una raya después de terminar un trabajo. Pero también es anarquía. Bueno, en realidad ni eso. Carece de cualquier ideal. Cuestiona las creencias más básicas y primitivas del ser humano. Habla de libertad, mientras es esclava.
Tras apurar mi vaso llegué a la conclusión de que su obra era su vida. Y realmente, su vida era su obra. No iba más allá de escribir, ganar un poco de dinero, y con suerte, gastárselo esa misma noche en una, o varias, botellas de whisky, apostar en carreras de caballos y dormir bajo el calor que solo ofrece un buen culo de mujer en la cama. Esa era su ideología. El alcohol y el sexo. Todo lo demás, parecía innecesario. No aspiraba a algo más que no fuera vivir en un cubo de basura. El mismo es la basura que queremos esconder debajo de la alfombra. Era un perdedor. Y lo sabía.
La conversación me dejó sensaciones contradictorias que no sabría muy bien definir. Llamé al camarero y pedí la cuenta. Pagué, me despedí de ambos y enfilé la puerta de salida. No sin antes olvidar un pequeño detalle: Hank y aquel camarero tenían algo en común. Eran la misma persona.
“Todos creyeron que el encuentro de los dos jugadores de ajedrez había sido casual” que diría Herbert Quain.








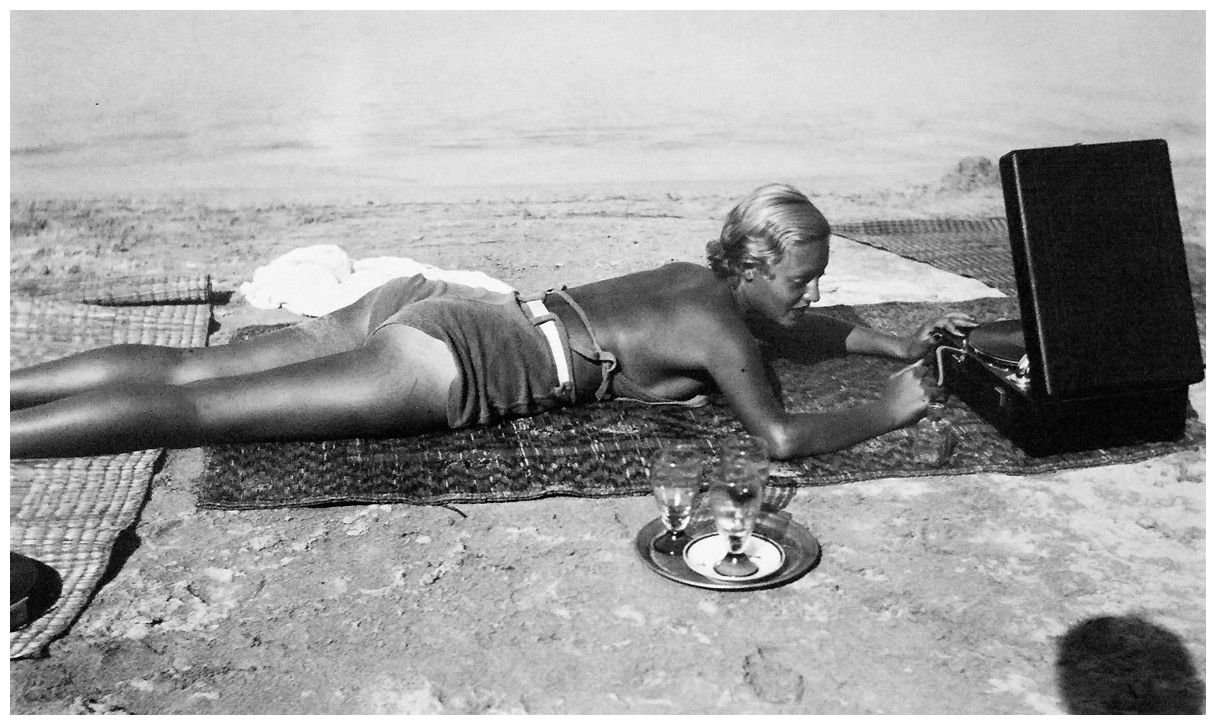


No está nada mal. Mis enhorabuenas.
Está muy bien, perfectamente podría ser la vida del pájaro, Charlie Parker.
Por la de Bukowsi, más bien, irían los tiros…