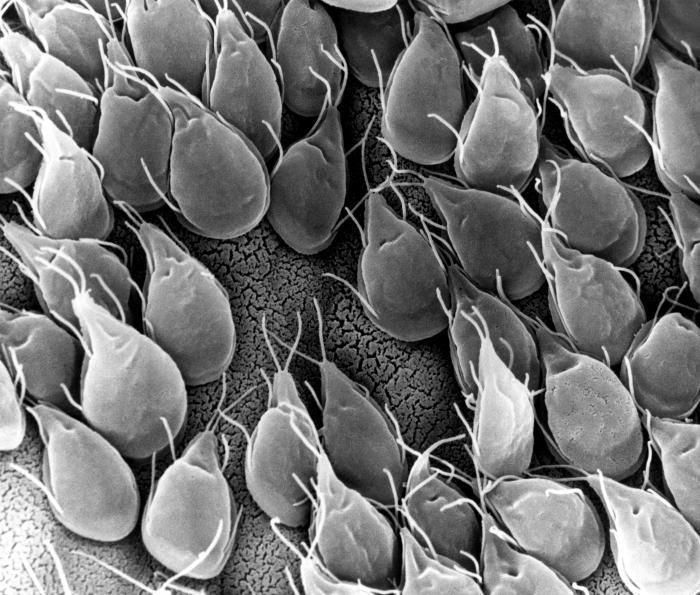Todas las veces que la vida fue una moneda lanzada al aire, a Piermario Morosini le cayó por el lado de la cruz. Una y otra vez. El centrocampista de Bérgamo no encontró nunca la placidez que se le presupone a todo futbolista profesional, y tan sólo en los noventa minutos que duraba un partido de fútbol encontraba un rincón para el disfrute. A pesar de los golpes, era un futbolista acostumbrado a encontrar en los jirones de la vida privada un motivo para salir adelante. Y eso aunque la vida le pegara como a nadie. En lo deportivo fue un talento por explotar, un futbolista a medio descubrir que estaba endureciendo la piel en la Serie B cuando la garra de la tragedia le arrancó el sueño de cumplir el anhelo de sus padres, desaparecidos años atrás. Cargado con tres ausencias insustituibles en plena formación, Morosini jugaba con la vida. Y el 14 de abril de 2012 el juego de la vida volvió a ser, para él, una moneda lanzada al aire. Y como todas las veces anteriores, la moneda cayó del lado de la cruz.
En el terreno de juego, Morosini era un futbolista con talento, un tipo creativo que despuntó en los juveniles del Atalanta, con los que jugó la final del campeonato Primavera italiano y desde donde atrajo las miradas del Udinese, que vio en el joven Morosini una inversión de futuro. Compró la mitad de su ficha y no tardó en ponerle en el campo en un encuentro de la Serie A, nada más y nada menos que contra el Inter de Milán. Ese partido fue uno de los pequeños éxitos que el centrocampista iba acumulando en el zurrón de las sonrisas y con los que compensaba una vida marcada por las lágrimas. Llegó, incluso, a jugar en un encuentro de competiciones europeas, pero la falta de experiencia le relegó a la Serie B, cedido por un Udinese que no le quitaba ojo. Quería pulir a un futbolista que era uno de los fijos en las categorías inferiores de la selección italiana. 18 internacionalidades con la sub-21 avalaban un talento del que disfrutaron, en el segundo escalón del fútbol italiano, equipos como el Bolonia y el Vicenza.
El 14 de abril de 2012, Morosini estaba jugando con la camiseta del Livorno. Su equipo se había desplazado a Pescara para jugar en el estadio Adriático con el anfitrión, el Pescara Calcio. Como cada vez que saltaba al campo, Morosini arrastraba la ausencia de su madre, fallecida cuando el centrocampista tenía 15 años. Sobre los hombros del centrocampista, la ausencia también de su padre, fallecido dos años después. Sus nombres, Camilla y Aldo, escritos en la tragedia personal de un chico que lloró muy joven también la marcha de su hermano, que se suicidó entre una muerte y otra. Junto al fútbol le quedaba a Morosini la compañía de su hermana mayor, discapacitada, de la que se ocupaba el centrocampista, además del calor de su novia, Ana. “Todo lo que me ha sucedido son cosas que te cambian la vida, que te marcan, pero también me dan la rabia suficiente para ayudarme a darlo todo para lograr aquello que también era un sueño de mis padres”, dijo el futbolista en una ocasión, preguntado en el presente por un pasado que no le daba tregua.
Treinta y dos minutos estuvo girando la moneda que la vida le lanzó de nuevo al aire a Morosini antes de que el estadio Adriático se convirtiera en un mar de silencio. Atacaba el Pescara Calcio cuando, en la frontal del área propia, Morosini cayó de bruces. La mirada perdida, el rostro desencajado, el centrocampista intentó levantarse, pero apenas se elevó del césped para volver a caer. No hubo necesidad de que nadie alertara de la gravedad del asunto, porque cuando las manos de los compañeros y rivales empezaron a alzarse, los médicos de ambos banquillos corrían en busca del futbolista. En el recuerdo estaba la imagen, reciente entonces, de Fabrice Muamba, futbolista congoleño que se desplomó en un encuentro en el campo del Tottenham. Además de ese recuerdo, había también un deseo: que la caída de Morosini, como fue la de Muamba, fuera sólo un susto, un ingrato recuerdo.
Entre las lágrimas de unos y las manos en la cabeza de otros, los médicos le practicaron un masaje cardíaco y le aplicaron un desfibrilador. La ambulancia tardó un poco en entrar al terreno de juego por los coches inoportunos que impedían el paso libre al recinto. Eso sí, en todo ese tiempo, los médicos no dejaron de intentar reanimar a Morosini. Las imágenes dejaban un deje para la esperanza cuando el jugador era introducido en la ambulancia, y más cuando el consejero delegado del Pescara aseguró que, al subir al vehículo, le pareció que Morosini “me había mirado a los ojos”. Fue una esperanza vana. La moneda ya había dejado de girar y estaba en el suelo, del lado de la cruz. Según el testimonio del médico que le atendió en el Hospital Santo Espíritu de Pescara, no dio una sola señal de recuperación, no pudieron arrancarle del pecho un solo latido. Murió poco después de su ingreso en el hospital a pesar de todos los intentos por devolverle la vida.
El Livorno decidió retirar el número 25 que llevaba Morosini cuando murió, en el terreno de juego del Pescara. Harta quizá de que la rabia que le insuflaba no le hiciera sino seguir adelante, la fortuna decidió que la cruz debía caer sobre Morosini, después de arrancarle todo aquello que le rodeaba. O casi todo. Tras su marcha, quedaron dos soledades repartidas. La primera, la de su hermana discapacitada, a la que acogió como parte de su familia el futbolista del Udinese Antonio Di Natale, que se encarga de su manutención desde la trágica pérdida de su hermano. La otra, la de Ana, su novia, una de las últimas personas que vio a Morosini ya cadáver. Incluso entonces, a su compañera le pareció que el futbolista se reponía al arañazo macabro del destino. “Parecía sonreír”, dijo.