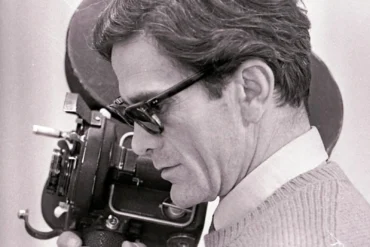Nuestra casa del pueblo lindaba con el campo abierto.
Más allá no había más que algunos arbustos, hierbas ralas y rocalla severa bajo el sol.
Pero por la noche se oía el silencio oscuro de los grillos bajo el cielo estrellado.
Tan oscura era la noche que a veces se veían luciérnagas.
Una de esas, sentados en la terraza a la fresca, le dije a mi esposa:
- Cariño, ¿te has fijado que ya apenas se oyen los grillos?, yo creo que les está afectando el cambio climático, como a las luciérnagas, que no han vuelto a salir.
- No sé… -dijo ella distraída, absorta en su libro electrónico-.

Otra noche le dije: ¿Te has fijado, cariño, que ya casi no se ven las estrellas?, …les estará afectando la contaminación lumínica.
- No sé… -repitió sin pensar, atenta a su lectura-.
- No me haces ni caso, cariño… -me quejé algo molesto-.
- ¿Cómo que no? -respondió severa- lo que pasa es que no me habrás oído… Por cierto, cariño… -dijo ahora con retintín-, los grillos sí que suenan y las estrellas yo las veo igual que siempre, y a tí lo que te pasa es que vas a tener dureza de oído y principio de cataratas -sentenció-.
Yo, boquiabierto, ni rechisté… intentando afinar el oído y aguzar la vista, pero, ni con esas.
Poco después me recetaron audífonos y me operaron de cataratas, y… ¡oh, nocturna belleza!, han vuelto los grillos y se ve hasta la Vía Láctea.
- Pero las que no han vuelto -cariño- han sido las pobres luciérnagas.
Ella, por fin, levantó la vista del libro, y escuchando a los grillos miró a las estrellas.