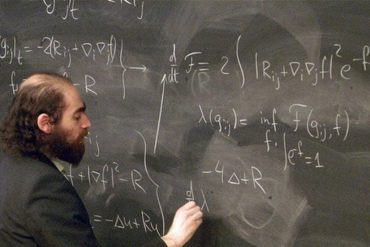Hacía calor aquella mañana de agosto en Paris. Y aun así, a pesar de ese calor insoportable que ni siquiera el agua fría de la ducha consiguió aliviar, Vincenzo Peruggia salió temprano de casa, a las 7.15, mucho antes de lo previsto. Cerró la puerta sin hacer ruido, y aprovechando que Mme.Dupont, la chismosa de la portera, trajinaba en la escalera unos pisos más arriba, cruzó el portal deprisa procurando no ser visto.
La noche anterior se había acostado tarde y se sentía culpable, pero no se arrepentía. De hecho, tenía por costumbre no faltar ningún domingo a su cita en el café Rubichat con sus amigos italianos para luego retirarse a una hora prudente. La de aquella tarde no había sido una velada cualquiera, de esas tranquilas a las que estaban habituados hablando de mujeres y recordando paisajes de su tierra. No prestaron mucha atención a la banda de música, hasta el café se quedó helado enseguida. Parecían más interesados en la historia que sin entrar en detalles, Vincenzo les contaba: la historia sobre un robo que llevaba tiempo planeando, un robo que daría mucho que hablar y del que pronto tendrían noticias.

Ahora llegado el momento, mientras cruzaba el bulevar en dirección al Louvre, Vincenzo no dejaba de pensar en lo que estaba a punto de hacer. Todavía recordaba las burlas de sus amigos… “¿Robar la Gioconda…? ¿Y por qué no la Torre Eiffel?”. No era un hombre instruido, no entendía de arte, pero sí de belleza, de miradas ausentes… ¿Acaso no bastaba eso? La suya era la historia de unos ojos tristes, los de ella. Nada más… y por conseguirlos estaba dispuesto a demostrar de lo que era capaz, sobre todo ante sus incrédulos amigos del café.
La idea de colarse en el museo, no le preocupaba, de hecho llevaba más de quince años trabajando allí como operario de mantenimiento, quince años observando aquel cuadro en silencio. Sabía que los lunes el museo permanecía cerrado al público, y que solo algunos artistas autorizados tenían acceso para copiar las obras de los maestros. Conocía los pasillos ocultos, los armarios donde se guardaban las herramientas, las costumbres de los vigilantes Le bastaría ponerse su bata blanca de siempre, e intentar pasar desapercibido.

Tuvo suerte. Aquella mañana como todas, el encargado del Salón Carré dormitaba, por lo que una vez dentro del museo, pudo cruzar la sala sin problemas. Sin hacer ruido, y con paso firme dejó atrás los cuadros de Veronese, Rubens y Tiziano, hasta llegar al que era su objetivo: La Gioconda. Allí estaba, entre un Giorgione y un Correggio tan majestuosa como siempre. La miró, parecía estar esperándole como una novia que se adelanta a su cita. No era momento de arrepentirse, pensó mientras con un destornillador separaba el cuadro del marco. Lo hizo con tanta delicadeza que parecía estar acariciándola. Un par de minutos y aquella mirada sería suya. De hecho ya lo era… Volvió a mirar el cuadro, le temblaban las piernas. Excitado quitó el vidrio que lo protegía, y accedió a la escalera Visconti con la obra escondida bajo la bata, antes de salir a la calle.
De vuelta a casa y sin tiempo a hacerse preguntas, dejó la tela encima de la mesa del comedor. Después, todavía nervioso, con el pelo alborotado y la chaqueta en la mano, saludó a Mme. Dupont fingiendo prisa, el despertador no había sonado y temía el enfado de su jefe ante su retraso. “Pues corra”, le aconsejó ella poniendo fin a la conversación con una sonora carcajada, “pero no se olvide luego de contarme como le ha ido”, añadió sin apartar la vista de la fregona.

Ya en el museo, su jefe en efecto, le esperaba impaciente junto al pintor Louis Beroud, el primero en advertir la ausencia del cuadro. Contrariados, supusieron que estaría en manos de los fotógrafos del museo que de vez en cuando disponían de las obras para la preparación de algún catálogo. No era la primera vez que alguna importante obra abandonaba su lugar en la pared, sin mayores explicaciones. La conmoción llegaría al día siguiente al descubrir que el cuadro tampoco estaba en el estudio fotográfico como habían supuesto. Era agosto y el director del museo que estaba de vacaciones, había dado orden de no ser molestado a menos que el Louvre se incendiara. Antes de enviarle un telegrama contándole lo sucedido, el prefecto de la policía ya se había personado en el museo. El barullo era evidente, sesenta inspectores inspeccionaban cada rincón, hacían preguntas anotando en sus libretas cuanto les parecía sospechoso.
A las pocas horas todo Paris, estaba al tanto del robo. El número de visitantes del Louvre aumentó las semanas siguientes. Gente venida de todo el mundo, se agolpaba dispuesta a ver el hueco donde antes aquella mujer de sonrisa tímida dominaba la estancia. Casi ninguno había visto el cuadro antes de su desaparición, tan solo les importaba comprobar con sus propios ojos, ese hueco, sentirse protagonistas por unos minutos del curso de la historia. Quinientas personas fueron interrogadas. Los periódicos hablaban de detenciones ilustres, Apollinaire pasó varios días en prisión tras encontrarle en su casa unas estatuillas fenicias, una burda imitación de las originales, robadas tiempo atrás. También Picasso fue interrogado, pero ambos quedaron libres por falta de pruebas, poniendo la investigación en ridículo.

Fueron muchas las hipótesis: se hablaba de que el robo había sido obra de fanáticos religiosos, que si millonarios caprichosos estaban implicados, incluso que el Gobierno italiano había encargado el robo para devolver la Gioconda a Italia, muchas hipótesis pero ninguna cierta. La única verdad estaba en poder de Vincenzo, que conforme pasaban los días, más disfrutaba considerando el cuadro suyo, manteniéndolo ajeno a las miradas de los turistas, convencido que solo en su poder estaría a salvo. Sus amigos seguían sin creerle, pero que más daba. Las tardes eran de ellos: de la Mona Lisa y suyas. Por las noches, trasladaba el cuadro a su habitación y lo contemplaba como el que contempla el cielo. Él que no había tenido suerte con las mujeres, se sentía afortunado de que aquella mujer tan enigmática le prestara por fin la atención que nunca tuvo.

A Vincenzo le hubiera gustado estirar su felicidad, guardarla en una caja de galletas como guarda sus pequeños tesoros: la foto de su madre, y su reloj preferido, pero teme despertar y que nada sea verdad. Han pasado dos años, dos años en los que se ha visto tentado de sacar a la luz su historia de amor, de responder al anuncio de algún anticuario dispuesto a pagarle una fortuna, pero la idea de separarse del cuadro, de convertir en noche, sus días tristes, no le deja vivir. Acostumbrado al fracaso, presiente que lo bello puede ser el comienzo de algo terrible y eso le asusta. Se siente confundido. Teme que en cualquier momento su secreto pueda ser descubierto. Por eso cuando la policía irrumpió en su apartamento al improviso, atendiendo una llamada anónima, respiró aliviado. Sin tiempo para reaccionar, no opuso resistencia al ser detenido. Tal vez no lo entendieran al principio, pero solo consiguió articular unas pocas palabras cuando el cuadro fue descubierto en su habitación. “Me enamoré de ella, de sus ojos tristes… ¿acaso no hubieran hecho ustedes lo mismo en mi lugar?”