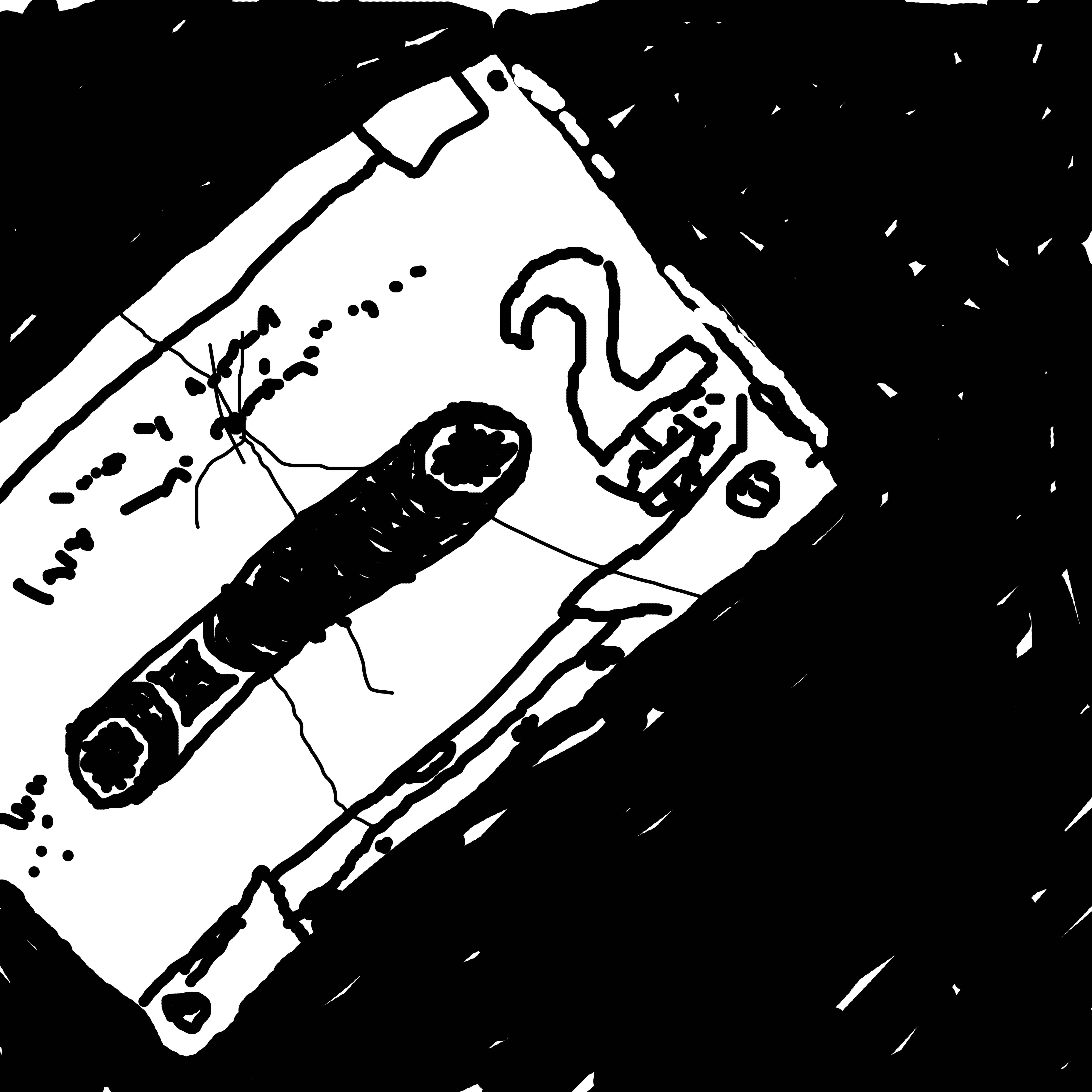Quizás haber nacido en una ciudad costera me dio la sensación de obviedad: el mar estaba ahí, como estaban las avenidas o las iglesias. Era un lienzo azul minado de momentos familiares. También la infancia eran días donde lo más importante de ir al mar era estar dentro del agua. La rutina feliz parecía fácil: llegar a la orilla, enfrentarse a la temperatura, casi siempre agradable, y hacer el saludo correspondiente sumergiendo el cuerpo entero como único acto de afirmación: yo estuve aquí. Prueba irrefutable de un bautizo deseado, aunque a veces violento por la corriente. Y luego, sacar la cabeza, flotar y entregarse al vaivén, merodear entre su fuerza. El mar estuvo siempre, como un lugar común; todo terminaba en el mar, todo empezaba en el mar. Lleno de recuerdos que ahora traigo a la vida: yo, un cuerpo infantil remojado en agua salada, absorbiendo las propiedades del yodo para la buena salud de la tiroides, como creía mi abuela. Yo y cuerpos como el mío, los de mis primos, que también nadaban alrededor de mí o yo alrededor de ellos, hasta quedar extenuados y dejar extenuados también a mis tíos, descuidados o hipervigilantes: todos cuerpos rendidos después en la arena, secándonos al sol, cuando la diversión se extinguía.

Pero la infancia no fue el único tiempo en el que el mar me recibió, aunque al crecer yo lo buscaba cada vez menos, con más respeto o más cuidado, quizás con más pudor. Tenía que encontrar otra manera de estar dentro del mar que no fuera casi desnuda frente a la gente. Eran días de rozar la inmortalidad de a ratos al padecer la llama recién encendida de la juventud y los complejos, porque también estaba todo abierto en mí: la luz y la oscuridad. Empecé a resignar tiempo en el agua con tal de no exhibirme, empecé a dudar de mí, del resto, del fondo, de lo que no se ve, de lo que puede aparecer de repente. Supongo que empecé a querer tener el control. Algo del agua, la posibilidad de ahogarme, se instaló en mí desde joven. Supongo que empecé a tener miedo. Sé nadar, aunque no nado. Cuando voy al mar no siempre me sumerjo, una de las últimas veces que lo hice me metí sola, ya de grande, y en algún momento la corriente me atrapó como haciendo presión hacia las entrañas del inframundo. No hice pie. Desesperada, abrí la boca y tragué agua en cuestión de segundos. Me impulsé como pude, hasta que nadé hacia la orilla con fuerzas. Me tomó un tiempo reponerme de esa sensación de lucha y fin. Desde entonces sé que si tengo que nadar por mi vida saldría victoriosa. Sé que mi madre, cuando me obligó a ir a natación, me estaba entrenando para no morir. Pero preferiría no arriesgarme. También sé que puedo soportar estar desnuda frente a la gente, porque he estado desnuda al hablar ante extraños en atardeceres definitivos, luego de días distendidos o a punto de romperse y fue peor. He crecido sin saberlo. Qué es un poco de piel, qué es un poco de ropa, cuando está la mente y la culpa y la rabia y el después. En todo eso el mar fue el fondo de mi vida. Incluso estuvo de noche, muchas noches, oscuro, silente, como una tela infinita que se sacudía de a ratos hasta la orilla para ver si me alcanzaba los pies. Fue el mar de mis domingos por la mañana donde tomaba el primer sol, y el mar de mis tardes donde veía cómo se iba la luz apartando a personas de mi lado. Fue el sonido del mar la música para mis reuniones con cervezas baratas y gente eufórica, grupos aparentemente sólidos pero sin duda efímeros, con quien alguna vez me reí mucho y no volví a ver más. Fue la inmensidad del mar el espacio para pensar o enredarme en sentimientos tortuosos de amores imposibles, de planes a futuro que parecían inalcanzables para alguien como yo. El mar siempre estuvo ahí.

Sin embargo ahora, que ya dejé la infancia atrás hace mucho y la juventud adolescente un poco más, pienso en el mar y me doy cuenta de que no es el contacto lo que me hace falta. No extraño meterme en ese lienzo azul, ni hacer el ritual del bautismo, ni usar el agua como abrigo para ocultarme del resto o para sentir que limpia algo de mí. Lo que más extraño son los momentos forjados en la arena. Ese piso tranquilo que me dio permiso de quedarme sin molestar: en una piedra, bajo una palmera, algo. Mientras todo lo demás me pasaba: bailes en las ferias, apuestas en juegos con raquetas, cañas y carnadas para pescar, cuadernos con poemas que nunca leyó nadie, despedidas de personas que quise, besos dulces al final del malecón, caminatas largas por lugares que no eran lisos. Así días y días conformaron el tiempo, que me hicieron no sé si más sabia pero sí más segura. Lo que más me gusta del mar no es ir a pedirle que me engulla, que me deje flotar en su inmensidad. Sino, saber que es un paisaje hermoso que late todo el tiempo. Saber que puedo contemplarlo desde afuera teniendo claro que su barbaridad también es parte de su esplendor. Y a la vez, también entiendo algo peor: que mientras más adulta soy, más tranquila me siento con la idea de estar lejos del mar. Quizás algo dentro de mí es lo que me calma, ese pacto que hicimos en silencio mientras crecía, esa sensación de obviedad de que el mar estará ahí como las iglesias o las avenidas. Como siempre ha estado, cuando yo lo buscaba.