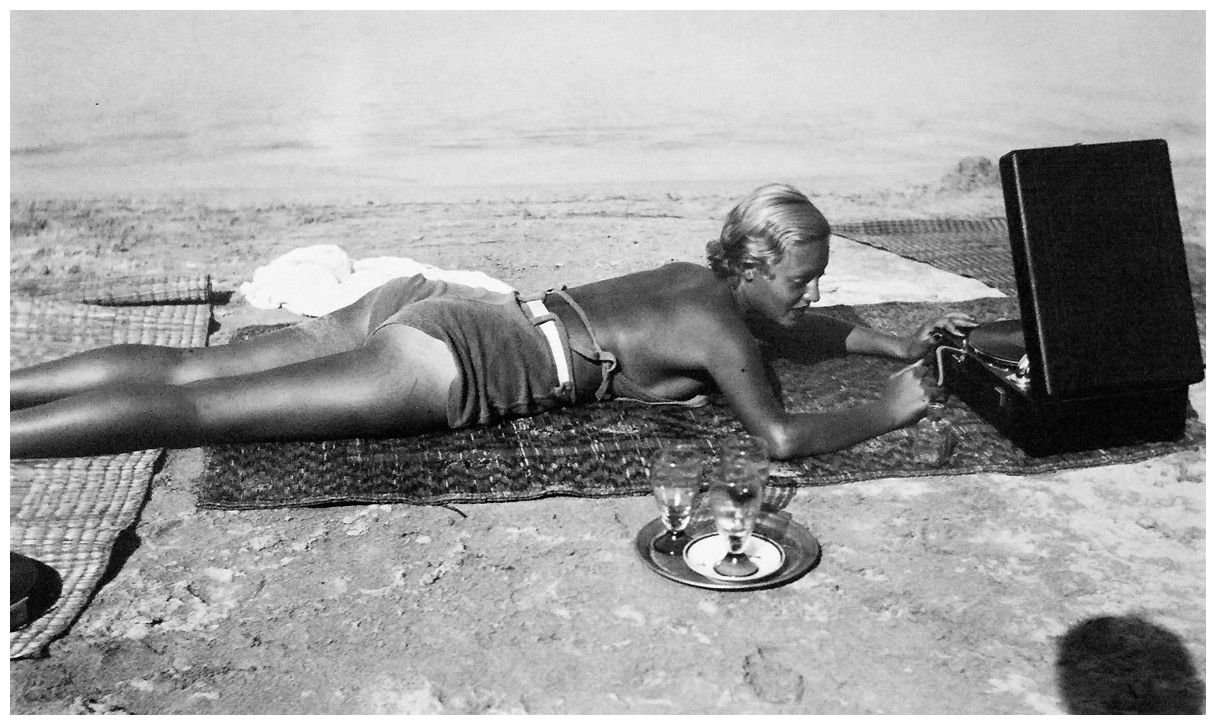Llovía a mares y era julio. Lo sé porque en Pueblo Nuevo las estaciones se suceden así; seis meses de sequía extrema y seis de lluvia abundante. No hay término medio; los árboles pasaban de poder arder con el sol de las doce del día a llenarse de mosquitos por los cúmulos de agua entre sus ramas. Ese día la lluvia caía como muchas veces, con el sol en lo alto del cielo y el arcoíris al fondo, donde comienzan los matorrales que nos separan del resto del mundo.
Nadie había preparado el entierro de Luis, porque nadie en el pueblo lo recordaba. El carro fúnebre llegó a duras penas por el camino repleto de agujeros y el conductor bajó el féretro ayudado por los hombres que habían dejado la faena por culpa de la lluvia. Solo escuchamos el portazo de la puerta trasera del coche junto al acelerador pisado a fondo evitando quedarse pegado al barro del frente de la barbería. El hombre tenía prisa, dejó los datos junto con el número de teléfono de la farmacia de la ciudad por si necesitábamos llamar en caso de dudas, siempre antes de las cinco, -recalcó- porque después el señor Ricardo se marcha a casa y ya no se pueden dejar recados. A ninguno de los presentes se le ocurrió hacer más preguntas ni cuestionar la veracidad de que aquel cuerpo tenía que ser enterrado en Pueblo Nuevo.
Dos minutos después los chiquillos hicimos corro alrededor del ataúd y comenzamos a preguntarnos por qué alguien se toma el trabajo de hacer un traslado bajo la lluvia, si en el pueblo no te espera nadie.
– A lo mejor viene su familia después – dije mirando la caja de pino pintada de azul con los detalles en un dorado estropeado por la mala calidad del latón con el que estaba hecho.
– ¿Pero tú te estás escuchando Amelia? ¿Quién deja solo a un muerto así, sin velar ni nada?
-Se llama Luis, se lo escuché decir al señor que acaba de marcharse.
Miguel tenía razón, en Pueblo Nuevo nadie se pierde un velorio, porque, aunque no sea de tu agrado hay que ir hasta la casa de la familia para que te vean, solo entonces es cuando cumples. Besas a todas las mujeres mayores que lloran junto al muerto y te sientas en una silla a espantar las moscas evitando que se acerquen a la caja; es necesario conservar el cuerpo en buen estado para enterrarlo al día siguiente, siempre de mañanas, en el cementerio de detrás de la iglesia. Si tienes suerte y te mueres en martes o jueves, el salón de la logia sirve de sala de funeraria, sino te toca cargar para siempre con el recuerdo de ver a tu abuela tendida en el salón de la casa y a las amigas de su generación haciendo cuentas sobre sus dolencias, intentando no ser la próxima en verse en posición horizontal.
Mi madre siempre ha sido muy tajante con eso, después de fregar los platos de la cena me tomaba de la mano para hacer la visita de rigor y me daba un par de toques en la espalda, evitando que no olvidase saludar a todo el mundo. Normalmente no miraba al difunto, porque Bertila decía que, si lo hacías, el muerto se iba contigo a tu casa y te visitaba en las noches. Pero, aunque no lo hiciera, me pasaba varios días recordando las flores marchitas y el llanto bajito de alguien de la familia. Siempre se preparaba café y si se podía, alguna infusión de hierbas que mejorara las digestiones de todos los presentes a los que el olor a muerto comenzaba a hacernos estragos en el estómago. La noche se hacía entonces larga para los adultos y perfecta para los chiquillos que esperábamos algún dulce o un trozo de pan mojado en agua con azúcar para salir a comerlo al portal. Primero en silencio, luego evitando las llamadas de atención de las abuelas que espantaban el sueño con el abanico y a las que molestábamos con el cuchicheo cómplice.

Al día siguiente, con la parada de la mañana del almuerzo, se enterraba al muerto y se asistía a misa. Siempre venía un cura de otro pueblo, pero si los caminos se cortaban por las lluvias o el calor se hacía insoportable a esas horas, Ramón improvisaba un discurso y se otorgaba la mejor de las glorias al que yacía en la caja. Después todo el mundo volvía a su vida; los hombres al mar, los niños a la escuela y las mujeres a trajinar entre cacerolas. No había más. Bueno sí, Guillermina se quedaba hasta la noche sentada junto a la tumba recién preparada, hasta que los mosquitos o la tormenta de la noche la obligaban a marcharse. Siempre fue así, Guillermina acompañaba todos los entierros del pueblo y era la última en decir adiós al que acababan de dejar en tierra. Después, incluso, que la familia. Se aferraba a la carreta en la que se hacía el traslado hasta el cementerio y lloraba en soledad por cosas que nadie sabía.
Guillermina tenía andares cansados y caderas carnosas que movía despacio. Con las manos a la espalda, como temerosa de expresar algo con ellas o de tenerlas donde no debería. Los pechos pequeños, de animal viejo que ya ha dado mucha vida y los dientes sucios del mal cuidado. No hablaba apenas, te observaba con ojos chinos como esperando las sobras de un trato que merecía, aunque no fuera cierto.
Al pueblo llegó casada con Abundio y con Rosa aún en brazos. Nadie sabe por qué se fueron a vivir a Pueblo Nuevo, sin familia ni ayuda. Se instalaron en una de las últimas casas pegadas al monte y que llevaba vacía muchos años. Allí se quedaron. Rosa creció cuidada por todos y alimentada por los panes de Bertila o los guisos de cualquier otra madre que sacaba un plato extra; Guillermina no cocinaba, ni arreglaba la casa, ni sonreía.
Abundio intentó faenar con el resto de los hombres, pero el alcohol se convirtió en su mejor amigo y en el peor enemigo de las redes. Por la madrugada, cuando la marea estaba en calma y se preparaban las embarcaciones, él llegaba con la botella en el bolsillo intentando hacer lo mismo que el resto, pero no podía, trastabillaba y se enredaba con los canastos hasta que se quedaba dormido sobre la arena. Guillermina siguió sin limpiar la casa y sin preparar la comida, paseaba por el pueblo con sus andares cansados hasta que coincidía con un día de velorio y allí se quedaba, con Rosa arrastrándose entre sus piernas, observando al muerto como si fuera parte de su familia. Pasaba toda la noche, sin llorar, solo sentada en una silla con sus piernas cortas colgando al aire y el cabello ensortijado que caía sobre los ojos chinos. Hasta el día siguiente en que hacía el recorrido de siempre hasta el cementerio.
La caja con el cuerpo de Luis fue llevada hasta la tienda de ultramarinos que ahora apenas tenía mercancías. Nadie quería hacerse cargo de llevárselo a su casa para celebrar el velorio y era viernes, por lo que la logia no ofrecía su espacio tampoco. Ramón recorrió todo el pueblo intentando organizar algo decente para aquella noche, porque al día siguiente a Luis había que enterrarlo sin más dilaciones antes de que la temperatura y las moscas hicieran el trabajo que no había hecho la funeraria.
La señora Delia, que siempre nos observaba por encima de sus gafas cuando jugábamos en la plaza, se encargó de vestir la mesa en la que antes se pesaban los granos y los cereales para poder colocar el féretro. Bertila nos organizó a todos para buscar flores o algo que hubiese dejado vivo la lluvia en el monte, que ofreciese el respeto adecuado al cuerpo presente y el resto comenzó a sentarse formando un círculo junto a un ataúd desconocido. Mi madre no fue la excepción, preparó un jarro muy grande de café y una olla de dulce de naranja agria por si alguien necesitaba comer a lo largo de la noche y nos sentamos a esperar. Miguel llegó corriendo y casi me arrastra hasta la trastienda evitando la mirada acusatoria que nos dedicaba la señora Delia.

-Ven Amelia, ven – me apremió.
-Tengo que ayudar a montar la corona, no me entretengas o Bertila me tira de los moños.
-¿Sabes quién está llorando fuera?
-Nadie, no seas bobo ¿Quién va a llorar si nadie conoce al señor Luis ese?
-Guillermina – dijo con seguridad.
-Guillermina llora por todo el mundo y en todos los velorios, eso no es nuevo.
-Pero esta vez no, te lo prometo.
Miguel me llevó fuera, mientras los adultos abrían el ataúd, cerciorándose de que habían dejado al menos a un hombre y que aún se mantenía en buenas condiciones para pasar las veinticuatro horas de rigor que marcaba la costumbre antes de poder enterrarlo. Tropezamos con los escalones de la entrada y el trozo de pan, que yo intentaba comer antes de toda esta interrupción, terminó entre los dientes de uno de los cuatro perros callejeros que siempre pululaban por Pueblo Nuevo. Junto a la barbería de Ramón, en el callejón que formaba con la casa vecina, allí encontramos a Guillermina hecha un ovillo llorando como una niña. Sollozaba murmurando palabras que no entendíamos.
-Guillermina, ¿estás bien? – pregunté de manera automática, porque era evidente que no.
-Y está en casa mi Luis. – dijo secándose la cara con el bajo de la blusa.
Guillermina se sentó en el escalón del portal de la barbería y nosotros flanqueamos su figura sin decir ni una palabra. Ella sollozó con todo el cuerpo y el alma antes de volver a limpiarse el rosto con la ropa. Yo saqué un trozo de pan que me había guardado en uno de los bolsillos de la falda y se lo ofrecí como el mejor manjar. Mi madre decía que la mayoría de los problemas se terminaban resolviendo con el estómago lleno. Entonces ocurrió. Con voz entrecortada nos contó sobre su vida en la ciudad, siendo joven y llena de vida. Por aquel entonces, Luis se recorría los pueblos de la comarca intentando vender todo lo que llegaba a sus manos y tenía un propósito claro; casarse con Guillermina. Un día salió rumbo a Pueblo Nuevo con la cesta de la bicicleta llena de hilo de pescar. Era su gran oportunidad, una buena venta y podrían establecerse juntos en alguna casita discreta que pudieran pagar hasta que la vida les sonriera un poquito más.
-Es Luis, es Luis – repetía sin cesar, hablando consigo y con nadie. – Es Luis y ha vuelto.
Pero Luis no volvió y nunca más supo de él.

Guillermina entonces comenzó a apagarse; dejó de cuidarse los dientes o de arreglarse las faldas que poco a poco comenzaron a quedársele pequeñas. Las zapatillas perdieron el color y la forma hasta convertirse en algo que cubría a duras penas sus pies marchitos. Abundio llegó para intentar alegrar sus días y apagar las habladurías familiares en las que ella había comenzado a ser el centro de atención. Pero con Abundio no descubrió el amor, sino que la nostalgia le crecía en el pecho de manera descomunal y ni el nacimiento de Rosa pudo sanar aquel vacío. Cuando fue posible se mudaron a Pueblo Nuevo, ella con la esperanza de poder saber qué había pasado con Luis, él para intentar complacerla con algo con lo que no estaba de acuerdo. Y el tiempo pasó sin que ninguno de los dos se pusiese de acuerdo en la manera de querer.
-¿Estás segura de que es él? – le pregunté con los ojos encharcados en lágrimas.
-Podría reconocerlo, aunque hubiesen pasado cien años.
-Y ¿qué quieres hacer?
-Acompañarlo, como a todo el mundo. – se incorporó del escalón y se sacudió la arena de la falda. – hasta que la lluvia me diga que es buen momento de volver a casa.
-¿Y no quieres saber qué pasó? – preguntó Miguel con desconcierto.
-No, Luis ha cumplido con su parte; venir a morirse a Pueblo Nuevo, yo cumpliré con la mía, acompañarlo hasta el final. Lo que haya ocurrido en el camino no puede cambiarse vejigo, ya la vida ha dictado sentencia.
Guillermina se sentó entonces junto al resto de mujeres que se abanicaban el calor de la noche y espantaban los mosquitos con un trozo de cartón cuadrado. Se sirvió un poco de dulce de naranja agria en un platico y sonrió, con los ojos chinos de siempre, esperando su momento para poder despedirse para siempre de su gran amor.