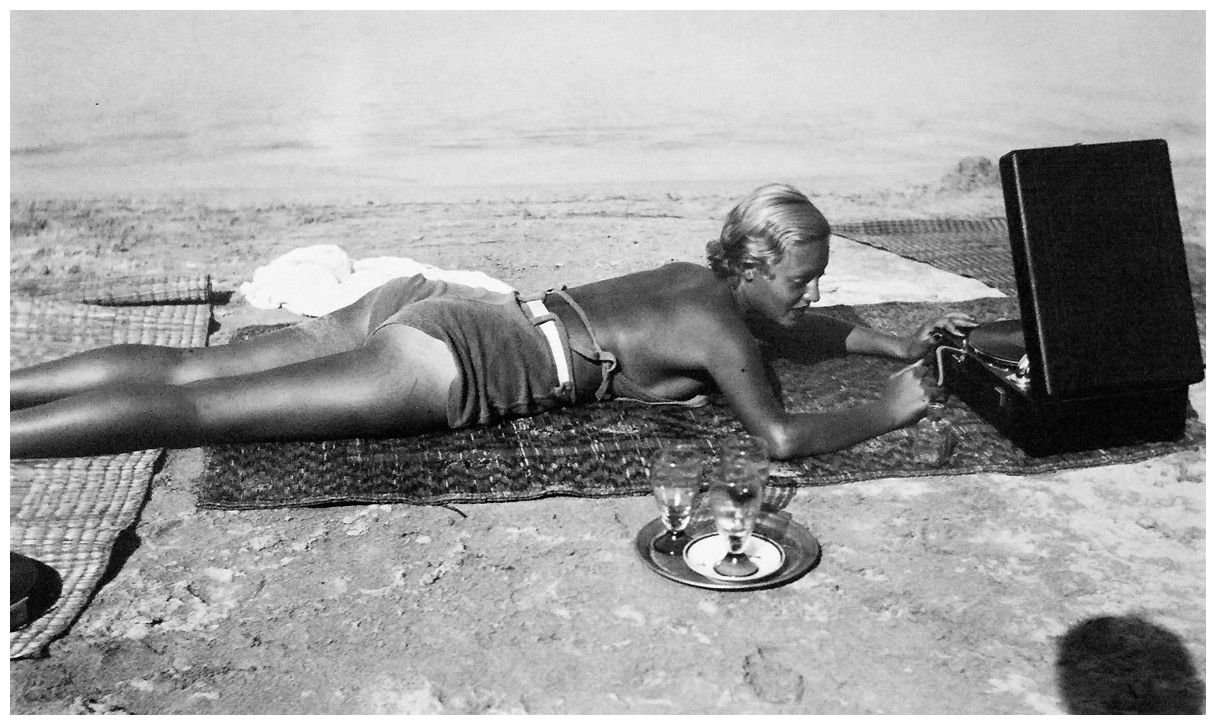La niña pequeña mordía un churro y contemplaba la mañana con los ojos muy limpios, con un asombro volandero que se iba posando, como por casualidad, en cada objeto y que se reflejaba en su rostro, dibujando emociones muy precisas y muy profundas, que la hacían sonreír o fruncir el gesto, mientras se movía, sin parar, en la silla de donde colgaba su abriguito rosa.
Pensó en dónde quedan esos recuerdos de la infancia, tan intensos. En qué medida laten en algún sitio y nos alientan a abrazar el mundo o nos asustan y nos separan de él, como de un abismo. Pensó en cómo los días transcurren en un tobogán azaroso donde, a veces, nos deslizamos por un borde en el que vislumbramos una estrella o nos angustiamos con un vacío.
Como niños que sobrevoláramos un bosque, no del todo desconocido, lleno de duendes amables y animales peligrosamente dormidos que habitan dentro de nosotros mismos.