Estaba planchando el cuello de una camisa cuando volvió a notar esa sensación extraña en el pecho. Respiró hondo y reconoció con alivio el olor espeso y algo dulzón del vapor que se había ido acumulando en el aire y había empañado los cristales de la ventana. Se acercó a abrirla para que entrara un poco de aire fresco que, de pronto, supuso que le vendría bien. Miró los geranios nuevos que había comprado en el mercadillo bañados por la luz lechosa de la caída de la tarde y aprovechó para recoger algunas hojas secas del poyete, aunque esa tirantez persistía e incluso progresaba un poco y le creaba una extraña sensación de aprensión.
Cerró la ventana y pensó en si se había disgustado por algo. De inmediato apareció la imagen de su hijo que venía a verla tan poco y que era tan brusco y de tan pocas palabras. Como siempre, evocó de forma automática la imagen de aquel niño de flequillo y ojos fijos que la abrazaba en silencio y los ojos se le llenaron de lágrimas. Quizá lo mejor era hacerse una tila.
La molestia comenzó a filtrarse hacia la espalda. Al principio, como unos pinchazos, luego como un escozor constante que fluía hacia los omóplatos y la oprimía al respirar. Ese chico no había superado la muerte de su padre y quizá ella no había sabido educarlo. No es fácil para una mujer sola lidiar con un adolescente, sobre todo cuando cambió tan de pronto, cuando mutó de un niño dócil que la acompañaba a todas partes a un chico hosco que apenas quería salir de su habitación y que explotaba en voces y en reproches por cualquier cosilla. Aunque no era malo, ella sabía que no era malo.
Comenzó a sudar y pensó que no superaría nunca lo de su hijo a pesar del tiempo que había pasado y de que iba al psicólogo y tomaba pastillas. Se dirigió a la cocina y puso a hervir agua en el microondas. Observó los pañitos de cuadros azules, impecables en los estantes del armario y la figurilla de un torero gracioso que alguien le trajo de un viaje a algún sitio del sur. Buscó las bolsitas de tila y disfrutó el zumbido del aparato como de una presencia reconfortante hasta que el timbre le anunció que el agua estaba caliente. La taza rosa de los duendes azules le hizo sonreír, como siempre, mientras deslizaba en ella la bolsita y echaba dos cucharadas de azúcar. Bebió un trago y notó una leve opresión en el cuello aunque la tila no estaba muy caliente.
Pensó en si estaría incubando algo y buscó un paracetamol en un cajón que se tragó con mucha rapidez. No dejaba de sudar y supuso que tenía fiebre. La opresión se iba haciendo cada vez más sólida, como un abrazo que aumentara poco a poco su intensidad. Cuando dejó la taza sobre la mesa el brazo comenzó a pesarle. Decidió buscar al gato para distraerse un poco. Caminó por el pasillo y fue consciente de que estaba empapada y de que le costaba mucho trabajo respirar.
Al llegar al salón contempló los montones de ropa sobre el sofá. Las camisas, la ropa interior, los pantalones, la mochila de la gimnasia aparentaban formas misteriosas en la semioscuridad. La plancha permanecía sobre la tabla alargada con el piloto rojo encendido. Automáticamente decidió seguir planchando como si se agarrara a algo, sobre todo al deseo de que todo siguiera igual y que no le pasara algo malo como a la pobre Cande, su vecina de toda la vida. Le comenzó a doler el brazo que sostenía la plancha y trató de obviarlo apretando el botón del vapor que silbó suavemente mientras el dolor ya era fijo y le atravesaba el pecho hasta la espalda.
La televisión parpadeaba con la voz muy baja y el gato apareció por encima de un armario, moviéndose muy despacio, como una sombra con los ojos muy brillantes. Fue entonces cuando comenzó a sentirse mareada y las náuseas comenzaron a ascender desde el vientre. Todavía pensó que quizá algo le había sentado mal antes de intentar ir al cuarto de baño. Pero se derrumbó en uno de los sillones y el vómito se derramó sobre su pecho. Pensó de nuevo en su hijo que sólo la visitaba para recoger la ropa y en que no la iba a tener preparada.
Cuando despertó en el hospital, en una cama rodeada de cables que la conectaban a aparatos que emitían pitidos rítmicos, recordó que no había apagado la plancha y que que los geranios estarían sin regar. Cuando contó que llevaba dos días con molestias le preguntaron que por qué no avisó antes a urgencias. “Es que no quería molestar”, respondió pensando en si su hijo habría recogido la ropa, en quién se estaría encargando de ponerle la comida al gato.





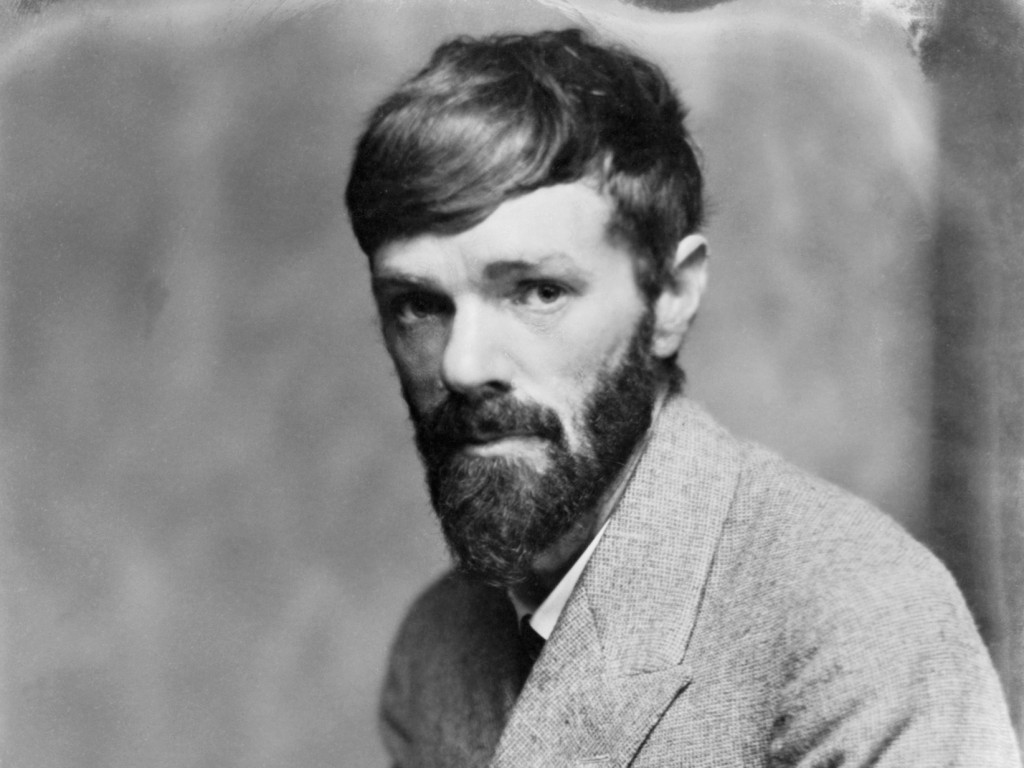

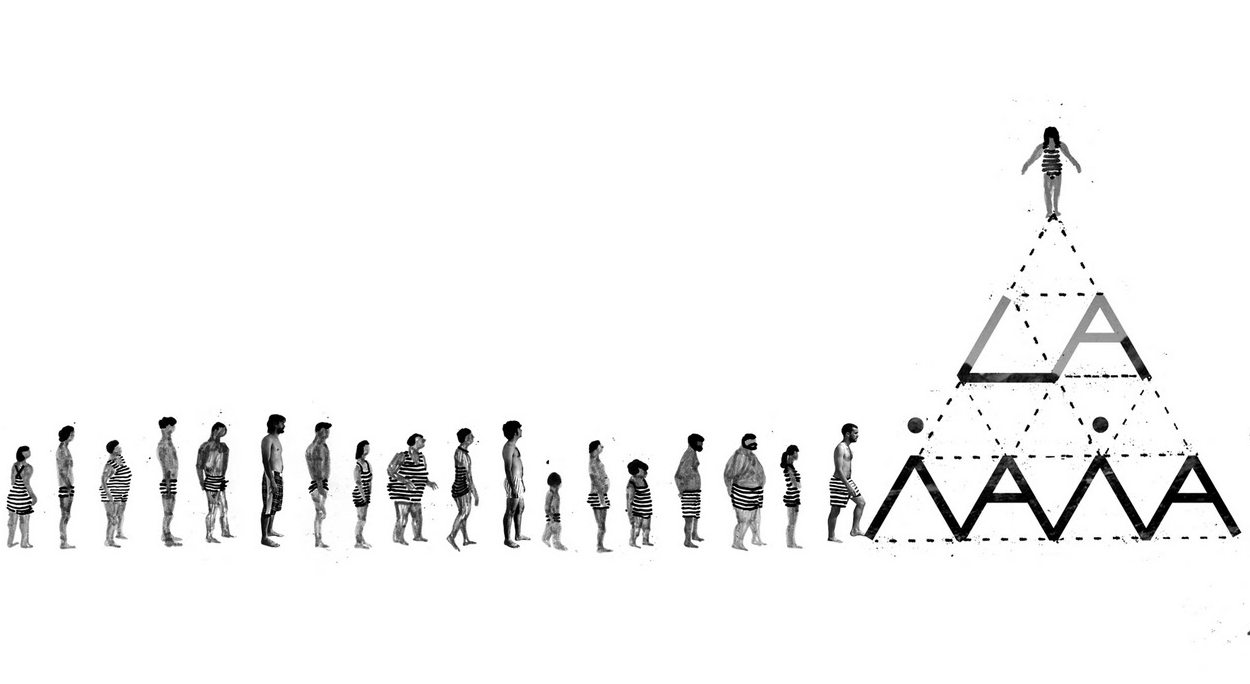
Qué relato más conmovedor, bien escrito, profundo y a la vez sencillo. Saludos a su autor/a y sigue así.
En soledad y soledades todos tenemos deudas.
Lo malo es cuando la soledad es deleterea. Machado diría soledumbre. Un médico diría “soledad maligna”.
El relato tiene las tres bes: bueno, breve y bonito.