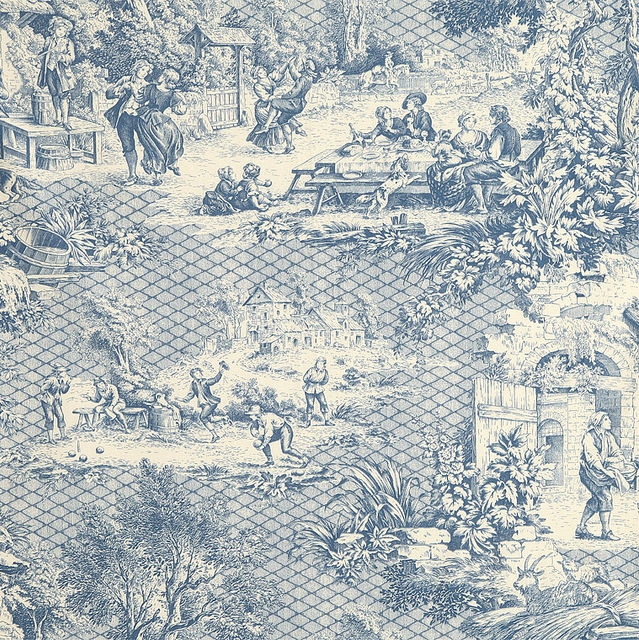Es la costumbre la que gobierna el mundo.
Voltaire
En tiempos en los que yo vivía ensimismado y como abducido en el seno confortable y protector de mi Alma Mater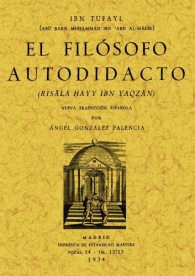 leí una novela algo aburrida que nos recomendaron en la asignatura de Filosofía Árabe –sí, sí, tal materia existía, y muy bien impartida, pero ignoro si se mantendrá ahora en las actuales programaciones… Se trataba de El filósofo autodidacta, de un tal Ibn Tufail, escrita en el s. XII con base a un apólogo anterior de Avicena, y que luego tuvo cierta influencia en el pensamiento europeo del Barroco y la Ilustración. En ella, un niño abandonado y criado por una gacela en medio de la naturaleza virgen se mostraba capaz, a partir de su sola experiencia desnuda y del uso de su ingenio, de averiguar sin demasiado esfuerzo todas las verdades que el hombre culto y civilizado del Islam había acumulado a lo largo de los siglos. Con ello, Ibn Tufail pretendía demostrar -y la demostración quería ser definitiva y terminante como un teorema- que, incluida la mismísima existencia de Dios como verdad última, todo lo realmente valioso de la Creación está allí abierto y manifiesto y como aguardando al conocimiento del hombre: tan sólo hay que aprender a acogerlo con una mirada y un espíritu limpios, como eran los propios de ese Tarzán, ese Mowgli o ese Robinsón árabes que había concebido Tufail como protagonista de su relato. No muchos años después, la cultura musulmana se sacudió de encima la pesada carga de la Filosofía, una filosofía que, sin embargo, había sabido conservar y acrecentar para devolvérsela embellecida a la Europa medieval, y allí se acabo para siempre el intento peculiarmente árabe de producir una teología racional o una religión fundamentada racionalmente.
leí una novela algo aburrida que nos recomendaron en la asignatura de Filosofía Árabe –sí, sí, tal materia existía, y muy bien impartida, pero ignoro si se mantendrá ahora en las actuales programaciones… Se trataba de El filósofo autodidacta, de un tal Ibn Tufail, escrita en el s. XII con base a un apólogo anterior de Avicena, y que luego tuvo cierta influencia en el pensamiento europeo del Barroco y la Ilustración. En ella, un niño abandonado y criado por una gacela en medio de la naturaleza virgen se mostraba capaz, a partir de su sola experiencia desnuda y del uso de su ingenio, de averiguar sin demasiado esfuerzo todas las verdades que el hombre culto y civilizado del Islam había acumulado a lo largo de los siglos. Con ello, Ibn Tufail pretendía demostrar -y la demostración quería ser definitiva y terminante como un teorema- que, incluida la mismísima existencia de Dios como verdad última, todo lo realmente valioso de la Creación está allí abierto y manifiesto y como aguardando al conocimiento del hombre: tan sólo hay que aprender a acogerlo con una mirada y un espíritu limpios, como eran los propios de ese Tarzán, ese Mowgli o ese Robinsón árabes que había concebido Tufail como protagonista de su relato. No muchos años después, la cultura musulmana se sacudió de encima la pesada carga de la Filosofía, una filosofía que, sin embargo, había sabido conservar y acrecentar para devolvérsela embellecida a la Europa medieval, y allí se acabo para siempre el intento peculiarmente árabe de producir una teología racional o una religión fundamentada racionalmente.
Hace unos días nos levantábamos de nuevo con la espantosa noticia de otro atentado suicida en suelo de la Unión Europea, después de los recientes en Turquía y otros países del entorno propiamente musulmán, y me pregunto si el chico incorrupto de aquella novela árabe medieval, de ser violentamente trasplantado a la civilización tecnificada de nuestros días, no aprendería a dar todavía un paso más en su formación y se convertiría consecuentemente en el “escéptico autodidacta”. Porque parece claro que son los creyentes fanáticos de todo tipo los que hacen mayor daño hoy en todos los terrenos, ya sean creyentes en una vieja religión exclusivista (equivalente a una determinada ideología histórica, por cuanto que ambas han sido reveladas por un profeta sabio y barbudo), o ya sean simplemente creyentes convencidos del derecho a la hegemonía irrestricta y planetaria que debe merecer su propio modo de vida. En general, los demás, que nos contamos por millones, vivimos indiferentes a pronunciamientos acerca de la verdad o falsedad de lo que nos cuentan desde arriba sobre la vida del resto, demasiado ocupados en nuestra pequeña pero fiel vida como para enfangarnos en tales banderías abstractas. Si nos preguntan, tenderemos a defender lo nuestro, que es lo que nos enseñaron y lo que más o menos hacemos, como es natural en cualquier grupo humano desde el principio de los tiempos, pero creo de verdad que, en el fondo, y barridos los tópicos folclóricos, tenemos menos manías idiosincrásicas que las que se nos atribuyen. La gente común y normal se limita en lo que puede a “cultivar su jardín”, como pedía ese gran escéptico que fue Voltaire, y si no fuese por esa presión exterior y mediática que nos obliga continuamente a decantarnos de un lado o del otro en un remoto o cercano conflicto, no surgirían tan fácilmente el racismo, la xenofobia, o, grosso modo, lo que hoy denominamos la “heterofobia”. De hecho, en la Antigüedad pre-cristiana no existía ningún racismo o xenofobia que apelara a una absurda justificación naturalista o pseudo-científica, y, que yo sepa, durante cientos de años de esplendor cultural y expansiones imperiales no tuvo lugar jamás ninguna guerra de religión. Las guerras de unos pueblos contra otros eran muy frecuentes, desde luego, pero se hacían en nombre de la justicia o de la conveniencia puntuales -generalmente la primera se traía a colación para encubrir o justificar a la segunda, como suele ocurrir-, y cuando los motivos del enfrentamiento pasaban, hubiera sido el que hubiera sido el ganador, se olvidaban los encendidos discursos que habían avivado el odio y el que antes era enemigo podía pasa a ser ahora perfectamente el aliado o viceversa.

En la actualidad hay todavía más razones para ser escéptico que entonces. Hemos sobrevivido más o menos bien parados a la fiebre padecida a causa de la fe en el Progreso de la Humanidad, y lo que vemos todos los días a nuestro alrededor o en los medios de comunicación no da muchos motivos para creer en nada que no sea la provisión de unas mínimas condiciones de bienestar para todos los habitantes de La Tierra, al margen de su nacionalidad o de sus creencias de base. Ni siquiera la Ciencia, tan adorada como un bloque hasta hace muy poco, resulta finalmente tan de fiar con la vista puesta en la quiebra ecológica previsible del planeta. Los individuos, tomados uno a uno, suelen ser sosegadamente escépticos, y sólo englobados como masa se tornan paladines fervorosos de una Causa, esa que les dicen que es la suya. Es la costumbre, y no la Verdad, la que lo rige todo en la vida de los hombres, y ya carecemos de estímulos para prestar asentimiento a nada superior a eso. Si una costumbre te mata, o mata a los demás sin mayor pretexto que el respeto rocoso e idiota a esa misma costumbre, un sano escepticismo te invitará decididamente a cambiarla. Cuando trates de cambiarla, y algo o alguien te lo impidan con profunda indignación santurrona y grandes voces de alarma que anuncian el caos, ese algo o ese alguien son nuestro verdadero problema, y da lo mismo que se trate de una costumbre religiosa, epistemológica, política o económica. Hay que ser prácticos: eso es lo que venimos oyendo los filósofos toda la vida. El chico de Ibn Tufail, al menos, libre de condicionamientos de cuna, y dotado como lo estaba de tan grande sagacidad natural, quedaría seguramente horrorizado frente a una pantalla que le mostrase a diario lo peor de un mundo muy por delante del suyo en capacidad de procurar entretenimiento duradero a tanta cantidad de gente pero también de aniquilarla masivamente en tan poco tiempo, y lo tendría claro. O eso me parece a mí, que, después de todo, no sé nada de nada…