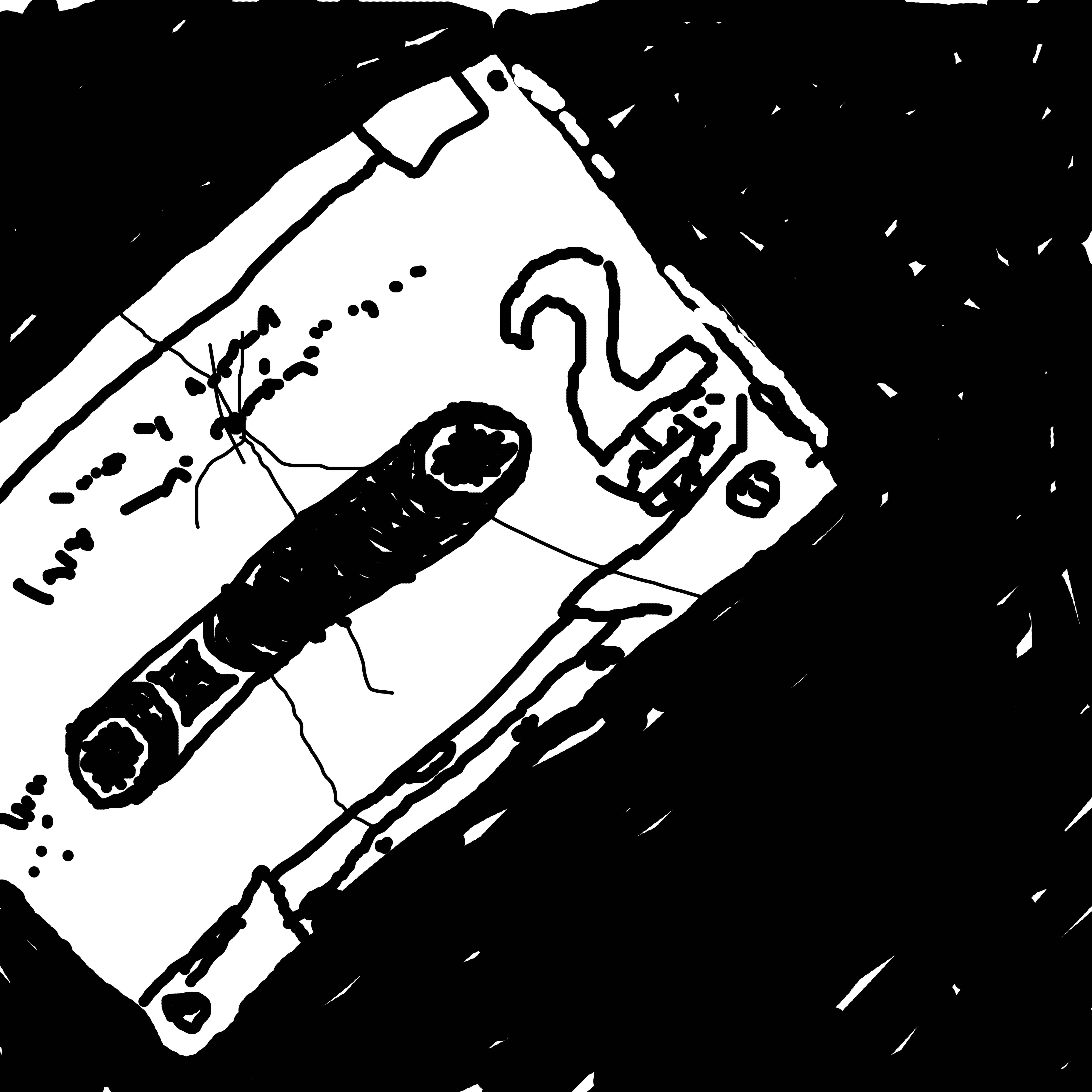Para Loli y Paco
Don Huberto se autocalificaba de medico antiguo y enemigo de la penicilina. Así rezaba el encabezamiento de sus recetas. Es evidente que tras esa inequívoca declaración de intenciones, se atrincheraba un hombre acostumbrado a desafiar sin muchos remilgos la omnipresente autoridad de la muerte, que como buen racionalista, solía dudar muy a menudo de los designios de la Divina Providencia, lo que sin embargo no le privaba de intentar que todos sus pacientes pudiesen morir en la gracia de Dios. Desdeñoso de cruces títulos y academias, médico general liberal paternal con los pobres, practicaba la virtud a pesar de no creer en ella. Su mirada más cortante que un bisturí iba derecha al alma, desarticulando mentiras de manera concienzuda a la vez que irreprochable. A sus casi noventa años seguía rechazando las ofertas de descanso que sus hijos le ofrecían, y se empecinaba en seguir atendiendo las consultas de los viejos parroquianos, que atados a su carismática figura con el sacrosanto contrato de la iguala, rompían sin pudor la monotonía de sus siestas, en el zaguán de la solariega casa, que edificase su abuelo frente a la Iglesia Arciprestal. Y aunque él era consciente, de que solo lo llamaban para atender casos perdidos, consideraba que también eso era una forma de especialización. Era capaz de saber lo que tenía un enfermo solo por su aspecto, y cada vez desconfiaba más de los medicamentos de marca. Pensaba con criterio estricto, que todo medicamento era un veneno y que la mayoría de los alimentos corrientes apresuraban la muerte. Era un galeno parco en palabras y en prescribir, ferviente defensor de los ancestrales principios del “primum non nócere” y del “noli me tangere”. Y afirmaba sin ningún pudor, que el organismo humano cuenta con innumerables recursos propios para la patología, pero carece de ellos contra la terapéutica. De sus entusiasmos juveniles con la cirugía, había pasado a una actitud fatalista, y llegó a pensar que el bisturí constituía la mayor prueba del fracaso de la medicina. El mismo definía su posición, como la de un humanista escéptico. Y seguramente no le faltaba razón, cuando afirmaba que cada hombre es dueño de su propia muerte y que lo único que puede hacer el médico es, llegada la hora, ayudarle a morir sin miedo ni dolor. Aunque cada vez oía menos por el oído izquierdo y necesitaba mecer su corpachón de indiano, sobre el bastón de haya con empuñadura de cabeza de perro, aún conservaba la prestancia de sus años mozos cuando aprendió los secretos de la cirugía de guerra, acompañando a las tropas expedicionarias españolas en su retirada de las últimas colonias americanas en 1898. De aquellas trajo la elegancia de sus trajes de lino, con el chaleco atravesado por la leontina de oro y los impecables sombreros Panamá con cinta de seda, cuyos colores sabía combinar magistralmente con el tono de sus borceguíes de cuero.
Poco amigo de los curas y de sus boatos, no desaprovechaba ocasión de zaherirles con su corrosivo humor, acusándoles que querer retornar a los tiempos del diezmo. “Yo que el gobierno, mandaría sangrar a los curas una vez al mes”, le soltaba a bocajarro medio en serio y medio en broma a su amigo el Arcipreste, en alguna de las conversaciones que solía mantener con él en el porche de su casa, mientras el clérigo apuraba una copita de grosella o de Oporto. “Si padre, una buena flebotomía todos los meses en interés de las costumbres”. Entonces el religioso – al que el acervo popular había bautizado con el mote de “El Empalmao”,- debido a una excrecencia que exhibía en la parte anteromedial de la sotana y sobre cuyo origen fálico o herniario no había unanimidad- contraatacaba. “Vamos Doctor, usted es un hereje, no tiene usted religión”. “Tengo una religión, mi religión, – casi bramaba entonces don Huberto- . Yo creo en el Ser Supremo, en un creador, cualquiera que sea me importa poco, que nos ha puesto en este mundo para cumplir nuestros deberes de ciudadanos y de padres de familia; pero no tengo necesidad de ir a una Iglesia a besar imágenes, y a engordar con mi bolsa a un montón de farsantes que se alimentan mejor que yo. Pues a ese Dios se le puede honrar lo mismo en un bosque que en un campo de labranza, o incluso contemplando la bóveda celeste como los antiguos. De modo, que no admito a un hombre que muere lanzando un grito y resucita a los dos días, cosas absurdas en sí mismas y por lo demás completamente opuestas a las leyes de la Física, lo que nos demuestra de paso, que los clérigos se han estancado siempre en una ignorancia ignominiosa y se esfuerzan por hundir en ella a los pueblos”.
Tras la perorata, buscaba con sus acerados ojos la respuesta del ensotanado, el cual se limitaba a mirarle con asombro como si acabase de asistir a un efervescente concejo municipal.
Aquella siesta de Julio, la calima ponía en el aire olores de paja seca y terraguerío. El médico dormitaba, con los pies descansando sobre una silla turca. En la mesilla con aire abandonado junto a un vaso vacío de limonada, el “Emile” de Rousseau. Su autor favorito, defensor de los principios que habían impulsado su vida: la Ilustración. Los golpes del llamador resonaron en el portalón de entrada con el estruendo que precede en un improviso, al rayo agosteño. Don Huberto despertó sobresaltado, pensando que en efecto, la tormenta estaba comenzando a romper la hasta entonces tranquila bóveda del cielo calatravo, pero los desgarrados lamentos que pudo escuchar a continuación, le hicieron sentir de inmediato la inminencia de algo trágico. Cuando Carmen, su hija le avisó de la presencia de un niño herido, el galeno ya se dirigía con presteza hacia el arco de piedra que marcaba la frontera entre el recibidor y los salones de la casa. Casi no tuvo que preguntar por la causa de aquella inesperada visita, le bastó contemplar la escena que se abría ante sus ojos. Un hombre joven vestido con las ropas del segador manchego, sostenía en sus brazos el cuerpo de un niño de no más de diez años. En la pechera de su blusón, restos de sangre aún fresca, que al chorrear había manchado las correas de sus albarcas de caucho. Sobre la frente empapada de sudor, el pañuelo de cuatro nudos del gañan, mostraba parcialmente la desnuda morenez de su incipiente calva. El hombre se esforzaba en sostener con firmeza la pierna derecha del chaval, que con la palidez de la cera inundándole el rostro, parecía muerto o sumido en un profundo sueño. A duras penas sacando de su boca el miedo y el dolor que le atenazaba, el padre explicó al galeno la historia. Estaban terminando la saca de los haces, era el último viaje con la galera, desde el pedazo hasta la era antes de comer, cuando el macho que tiraba de la lanza hizo un mal gesto; se debió asustar ante un galgo que salió de pronto de la frescura de un portal y pegó un estribón que hizo rebotar las ruedas delanteras del carro. El chico que le acompañaba como cada día, sentado a su lado en el pescante y desprevenido como iba y sin sujeción a las varas del estribo, salió despedido cayendo debajo del carruaje. La galera pasó por encima del muslo derecho con la rueda trasera, y la llanta de hierro lo había espachurrado
El galeno se acercó con lentitud hacia el pequeño, y con sumo cuidado como si temiese lastimar más el miembro herido, separó los trozos de sabana que cubrían la herida. Sobre la amoratada parte central del pequeño muslo, asomaba una afilada punta blanca como un estilete. Entonces se volvió sobre sus pasos y alisándose los blancos cabellos que la siesta había desordenado, dijo en voz muy baja sin mirar a nadie: “No hay más remedio que amputar”.
El hombre vestido de segador, sin decir palabra, asintió con la mirada. Sus ojos afirmaban que dejaba a su hijo a merced de los designios de la providencia y de las manos de aquel medico. Don Huberto, con ademán firme les indicó que lo siguieran. El padre con el niño en brazos, cruzó por el pasillo oscuro hasta llegar a la enfermería. Con gesto delicado colocó al pequeño sobre una mesa cubierta de hule. De pronto la habitación se iluminó con los resplandores amarillos que brotaban de una lámpara suspendida del techo. El labriego cerró un momento los ojos, repentinamente heridos por aquella luz eléctrica. Don Huberto, mientras enfundaba sus manos en unos guantes de goma, le iba diciendo algo, pero sin embargo el labriego aunque escuchaba su voz, no conseguía oír nada.
El médico comenzó a cortar el pantalón del niño. Después examinó con más detenimiento la herida y colocó un objeto sobre la boca del herido. La estancia destilaba un penetrante olor a éter. El padre del niño sudaba de angustia y del calor bochornoso de Julio. En un momento, el médico comenzó a retirar las vendas ensangrentadas y pidió que alguien le sujetara el miembro. El carrero se paseaba de un extremo a otro del cuarto. Sus botas crujían sobre la tarima del solado. En el pasillo, la madre y la hermana del niño, las dos más pálidas que sus delantales, pegaban el oído a la puerta. En medio del silencio que llenaba la casa, un grito desgarrador atravesó el aire. El padre palideció como para desmayarse. El cirujano frunció las cejas con un gesto nervioso y continuó. La madre se mordía los labios lívidos, retorciendo entre los dedos una rama de olivo que había cogido del jardín antes de entrar, mientras escuchaba inmóvil los últimos gritos del amputado, que se sucedían en modulaciones largas, cortadas por voces agudas, como el alarido lejano de un animal al que están degollando.
Aquella calurosa tarde del 24 de agosto de 1927, Don Huberto se encontraba como siempre en el callejón, tras las tablas que con letras recién pintadas anunciaban los servicios sanitarios, de los cuales se encargaba como Cirujano Jefe de la Plaza de Toros, desde que tomó posesión de su plaza de Médico Titular. En los medios, muleta en mano “El niño de la Palma” intentaba someter con pases bajos al sexto de la tarde y segundo de su lote, un cinqueño de la ganadería de Gamero Cívico. En uno de los cambios de mano, el diestro no calibra bien la salida del astado y este le prende a la altura de la corva. Por los gestos del torero, parece que se trata de un puntazo, y con el firme propósito de proseguir la lidia, Cayetano Ordoñez se dirige al burladero para pedirle al mozo de estoques un pañuelo, con el que cohibir la incipiente hemorragia.
Aquella tarde agosteña de las ferias y fiestas locales, acompañaban a Cayetano Ordoñez, “Niño de la Palma”, Nicanor Villalta, el valeroso poste de telégrafos aragonés y Diego Mezquiarán ,“Fortuna”, el bravo carnicero de Bilbao. Nicanor calentó la plaza ya desde el inicio, pues había tenido la suerte de que su primero embistiera lo suficiente por la derecha, para mantener los pies juntos, y así trabajándolo muy de cerca, se curvó sobre sí mismo, lanzando la línea de su torso sobre los cuernos y moviendo la muleta sobre su prodigiosa muñeca , hizo dar vueltas al toro, pasándolo tan junto a su pecho , que las puntas de las banderillas al golpearle el tórax en el momento en que hacía circular todo el bulto del morlaco tan cerca de él, le mancharon la camisa de sangre. Algunos espectadores apartaban la mirada, no tenían coraje para mirar con los ojos abiertos aquella exposición de ciega valentía. En un momento, con los pies juntos se inclinó como un árbol en una tempestad sobre el toro que no paraba de embestir, y arrodillándose ante el bicho después de haberlo dominado, le mordió el cuerno antes de darle la espalda para dirigirse a las tablas en busca del estoque de verdad. La plaza hervía de entusiasmo. Al entrar a matar, deja una gran estocada que echa al bicho patas arriba. Ovación y oreja.
Cayetano Ordoñez y Aguilera sabía manejar perfectamente la muleta con las dos manos, era un buen artista dotado de un gran sentido dramático de la faena, pero sus detractores afirmaban que después de la última cogida, había perdido el valor y ya no era el de antes. Cayetano, que había tomado la alternativa el 11 de Junio de 1925 en Sevilla, de manos de Juan Belmonte y de “El Algabeño”, había sufrido al final de la temporada una grave cogida que le hizo cambiar y lo convirtió en un torero distinto. Por eso aquella tarde, se veía en la obligación de desmentir a sus críticos, de demostrar que aún le quedaba valor y torería para enfrentarse con gallardía y pundonor a sus compañeros de terna. Que seguía siendo de los pocos diestros como “Maera” o Luis Freg, que se atrevía a matar “recibiendo”. Pero además, la extraordinaria faena que había realizado en su primer toro “Fortuna”, acabó de convencerle para jugárselo todo ante el público.
Diego Mezquiarán es otro gran matador de tipo carnicero. Tiene el cabello rizado, gruesas muñecas es rudo y fanfarrón y bravo como el toro. No conoce más que una forma de lidiar astados, los trata como si todos fueran difíciles. Esa tarde tuvo que enfrentarse a uno de ellos, negro y descarado de pitones y lo atrapó con verónicas y un apretado quite. Después con pases ayudados y de castigo por bajo, lo hizo doblarse y lo puso veinte veces en posición frente a la franela. Una vez que le hizo colocar juntas las patas delanteras, “Fortuna” enrolló la muleta, se perfiló con la espada y miró al tendido por encima del hombro como diciendo: “vamos a ver qué hacemos con este”. Así, sin un ápice de nerviosismo se dejó caer sobre el morrillo, dejando un estoconazo que debió segar la medula del astado, porque el toro cayó abatido como fulminado por un rayo.
En su primer toro, negro zaíno, Cayetano se luce recogiéndolo con unos lances afarolados. El bicho recibe cuatro puyazos. Toma los palos y prende tres pares monumentales. Con la muleta realiza una faena cercana por ayudados, sobresaliendo un molinete. Después, reposadamente pone arte y estilo pero falla con la espada. Un pinchazo bien señalado y media en lo alto que es premiado únicamente con una gran ovación. En su segundo, un negro con bragas y recogido de pitones, Cayetano torea con la capa sin pena ni gloria, pero se aprieta en media verónica. La lidia se hace en completo herradero entre las protestas del público. Con la muleta tira a despachar, saliendo volteado aunque consigue colocar una entera. El respetable guarda silencio.
Don Huberto esperó a que Ordoñez terminara el saludo con el que únicamente saldó su actuación en aquella tarde. No hubo suerte. No se entendió con ninguno de los dos toros de su lote. Nada más entrar en el anillo, el cirujano se acercó a él y tomándole del brazo le indicó el camino de la enfermería. Sin embargo la respuesta del diestro dejó descolocado al galeno. Se negaba en redondo a ser curado en esa plaza, y anunciaba su inmediata partida hacia el Sanatorio de Toreros de Madrid. Este centro sanitario que concibiese “Bombita” a principios de siglo, había sido inaugurado dos años antes por Marcial Lalanda y era el referente de los toreros heridos por asta de toro. Seguramente Ordoñez pensaba como muchos toreros: “Si he de ser herido, que sea en Madrid” y a buen seguro también recordaría la cogida que esa misma temporada había sufrido en Málaga “El Litri”. Nadie se explicaba que pudo haber pasado, el caso es que la pierna se infectó y hubo que cortarla. Se le había prometido en el momento de anestesiarle, que se trataba solo de limpiar la herida, pero también Don Huberto había visto heridas de asta en el muslo con un diámetro no mayor de una moneda de veinte reales, pero que en el sondeo una vez abierta por dentro, tenían hasta cinco trayectorias diferentes, originadas por la rotación del cuerpo del hombre sobre el cuerno. Todas estas heridas internas, tienen que ser abiertas y limpiadas lo antes posible, y eso es lo que pretendía decirle al torero nuestro galeno, cosa que sin embargo no pudo llegar a realizar, porque la airada respuesta del diestro dejó sin habla a Don Huberto.
El médico permitió que el torero lavase sus manos y su cara con la jofaina que le ofreció su mozo de estoques, mientras contemplaba su perfil sobre el contraluz que daban los últimos rayos de la tarde. Sus amplias caderas y el cráneo calvo, le otorgaban un aspecto de precoz senilidad.
El raso color tabaco del pantalón, tenía un amplio desgarrón que casi alcanzaba la taleguilla. Por eso, el médico no tuvo dificultad en cortar con sus tijeras el resto del terciopelo que cubría la pantorrilla del diestro. Con las pinzas de Koche separó las fascias, hasta llegar al gemelo externo. Por fortuna, el tendón de los gemelos estaba indemne, así como también el sóleo. Sin embargo, la estructura del musculo en su parte central se hallaba desgarrada. Con sumo cuidado irrigó la herida con suero, para después con la ayuda de las pinzas de mosquito y los disectores, ir abriendo limpiamente los trayectos que de forma abrupta labró el toro con sus cuernos. Entonces se dio cuenta que la cornada tenía tres trayectorias. “Tiene usted tres cornadas en una”, dijo de forma seca a su paciente. El torero no contestó y se limitó a apretar los dientes. A su lado con la dureza marcada en su rostro cobrizo, Juan Vélez su mozo de espadas contemplaba la escena. El bisturí siguió abriendo la trayectoria central hasta toparse con la arteria poplítea. El cuerno se había detenido a escasos milímetros de la misma. Don Huberto pudo comprobar su latido fuerte y rotundo y volvió a dirigirse al diestro sin mirarlo. “Ha tenido usted mucha suerte, maestro”. El cirujano conocía bien el terreno que pisaba. Había intervenido cientos de veces las piernas destrozadas por la metralla, de los soldados españoles en retirada. Sabia del carácter traicionero de las hemorragias en el receso posterior de la pierna, la sangre acumulada entre los músculos sin dar la cara, hasta que era demasiado tarde. Había realizado demasiadas amputaciones por este motivo, cuando la gangrena húmeda iniciaba su imparable camino. El bisturí prosiguió implacable su recorrido. Todo el tejido contundido fue abierto y expuesto al aire. De vez en cuando, las pinzas de mosquito atrapaban un chinato o un jironcillo de tela. Una vez limpio el costurón, el galeno volvió sobre sus pasos. Y sin cerrar la herida, fue colocando minúsculos haces de crines de Florencia a modo de drenaje, cubriendo los planos con lino de algodón. El médico sabía muy bien que la presencia del algodón en los tejidos profundos, no obra como cuerpo extraño que favorezca la infección, como se creía antiguamente. Una vez que el galeno terminó el vendaje externo, se dirigió al torero con palabras secas y cortantes: “Ahora ya puede irse usted al Sanatorio de Toreros, o a donde le plazca”
Cuando el diestro, se encaminaba hacia el interior del anillo de la plaza, cojeaba ostensiblemente. Iba apoyado en el hombro de su mozo de estoques.
El médico sin quitarse los guantes, comenzó a limpiar con formol todo el instrumental usado. Cuando abandonaba el coso, cayó en la cuenta de que ninguno de los diestros le había dado las gracias. Se marcharon muy contrariados sin decir adiós. Don Huberto cruzó el arco de la puerta principal de la plaza, y se encaminó calmosamente hacían su landó, que esperaba en la explanada del paso a nivel. Estaba lejos de imaginar, que al día siguiente contemplaría como espectador privilegiado, el mayor escándalo público de la historia de la tauromaquia. El cartel que estaba anunciado era, Joaquín Rodríguez “Cagancho”, Antonio Márquez y Manuel del Pozo “Rayito”.
Cuando al mediodía del día siguiente, Ordoñez atravesó la puerta del Sanatorio que el Montepío de Toreros acababa de inaugurar en la calle Bocángel, el doctor Francisco Serra ya le estaba esperando. Mientras el cirujano levantaba el vendaje para examinar la herida, Ordoñez presa de una locuacidad inesperada, le refería los detalles de aquella cogida. “Me amenazó con hacerme detener por la guardia Civil, y atarme a la camilla, si no accedía a ser curado en la enfermería de la plaza”. “Te juro Paco, que era un loco peligroso, ojos saltones, la melena blanca, tenía ademanes de fiera, no tuve más remedio que entregarme a él”. Cuando el matador queda en silencio, Serra separa su mirada de la herida para fijarla en el matador. “Traes una cornada muy fea Cayetano, •desde fuera podría parecer poca cosa. Un varetazo. Pero hay tres trayectorias, y la arteria se ha salvado de milagro. Y una cosa te digo, ese loco como tú lo llamas, ha hecho un trabajo excelente. Se ve a las claras, que es un gran cirujano. Posiblemente te ha salvado la pierna”.
Han pasado tres años. El martes 25 de Agosto de 1931 don Huberto, sigue estando, tras el burladero de los Servicios Sanitarios de la Plaza de Toros. En la arena hacen el paseíllo, el mismísimo “Cagancho”, “Armillita” y Cayetano Ordóñez,“El niño de la Palma”. El médico al contemplar cómo se aproxima a tablas para depositar su capote de paseo, no puede evitar sonreír con algo de sorna para sus adentros. Sale el tercer toro, primero del lote del rondeño, y este lo saluda con varias verónicas de temple, poniendo en la suerte arte y emoción. Coloca dos magníficos pares de banderillas. Tras saludar desmonterado a la Presidencia, se dirige con paso firme hacia el burladero que ocupa Don Huberto. Al llegar a él, se inclina sobre la parte superior de las tablas, en un gesto que tiene mucho de reverencia y le ofrece su montera mientras le dice: “Va por usted maestro, mis disculpas, mi agradecimiento y la muerte de este toro”. Y alejándose con esa torería que le caracteriza, se encamina hacia el morlaco para comenzar la faena de muleta con un pase en redondo al que sigue otro de cabeza a rabo; intercala en la faena varios rodillazos y en cuanto iguala el bicho, señala un pinchazo sin soltar; más pases y entrando muy bien lo caza con una estocada un tanto caída. Aplausos al diestro y pitos al toro. Cuando este dobla, el diestro al dirigirse al burladero del médico para recoger su montera, puede observar como el galeno sonríe muy complacido, mientras aspira con profundidad una gran calada del Cohíbas que lleva entre los dientes…