Almudena sacó del cajón del escritorio un puñado de folios amarillentos. Se los acercó a la cara y aspiró con fruición aquel olor a papel añejo que parecía dormir, casi momificado, entre las hojas, a la vez que entrecerraba los ojos para recrearse en la evocación de un tiempo muerto y su boca se curvaba en una media luna satisfecha. Los dejó sobre la mesa con cuidado y comenzó a pasar los dedos sobre su superficie con la misma ternura con que acariciaría el rostro de un viejo y querido amigo largamente olvidado. En la parte superior de los folios, en el margen izquierdo, había un membrete estampado en tinta negra que, pese a todo, seguía manteniendo su intensidad original. Dr. Federico Granados Buendía. Neurólogo. C/. Claudio Coello, 32, 2º C. Teléfono 53840. Madrid.
– ¡Oh, papá, querido! – dijo con una voz melíflua que parecía un balido – Papá, papaíto – cogió la primera de las hojas y besó el membrete con una actitud reverencial – Todavía los uso, ya lo ves. No es que escriba muchas cartas, claro. Pero cuando tengo que hacerlo siempre uso tu papel, para que todos sepan que fuiste un gran médico…
Se le quebró la voz, y los ojos, ya de por sí aguanosos, se cubrieron de un velo de humedad provocada por la emoción. Carraspeó ruidosamente para sacudirse el nudo de blanda congoja que le oprimía la garganta. Alargó la mano y cogió una pluma estilográfica de un modelo antiguo, una Montblanc de color gris nacarado, de cuyo capuchón se había descolorido la estrella blanca que antaño la coronara y que era, como un apellido ilustre, el emblema que acreditaba su autenticidad. La abrió y probó a escribir con ella frotando repetidamente el plumín contra la hoja, pero ni un solo trazo salió de las entrañas de aquella reliquia, tan sólo unos arañazos estériles y un siseo obstinado.

– ¡Vaya! – dijo, al tiempo que la desenroscaba para ver el depósito de tinta – Lo que me temía. Ni una gota – Buscó por todos los cajones hasta dar con un tintero. Lo destapó con dificultad y, depositándolo sobre la mesa, introdujo en él la pluma y apretó con insistencia la vejiga de caucho, ya endurecida y correosa, mientras observaba cómo el cargador se iba ennegreciendo con aquellos pequeños sorbos ascendentes. – ¡Ya está! – dijo satisfecha, al ver el surco reluciente y húmedo que la pluma acababa de dejar sobre la nítida epidermis del papel. Y se dispuso a escribir. Puso el encabezamiento con una letra picuda y angulosa. Sr. Presidente de la Compañía Telefónica de España, y un poco más abajo la fecha. Después del Muy Sr. mío quedó en suspenso, mordisqueando el extremo de la pluma y mirando indecisa aquella hoja amarillenta y casi desértica que parecía interrogarla desde su vaciedad, mientras unas arrugas de profunda concentración le atravesaban la frente de lado a lado.
– Muy Sr. mío. Eso es. Perfecto – murmuró – El me escuchará, estoy segura. El comprobará por qué mi cuenta del teléfono sube de esa forma astronómica un mes tras otro. El entenderá que yo soy una señora – enfatizó la palabra señora con un deje de orgullo, al tiempo que fruncía los labios, que se perdieron materialmente, engullidos por un sinfín de pliegues que aparecieron alrededor de su boca. – Yo soy una auténtica señora – repitió, e hinchó el pecho con un aire de dignidad ofendida. – El verificará que son las prostitutas que andan por ahí medio desnudas, las muy desvergonzadas, las que con malas artes se meten por mi línea y hacen uso de mi teléfono sin mi consentimiento. Todo es por culpa de esas mujerzuelas, que se han propuesto a toda costa desacreditarme y arruinar mi vida y mi honor.
Empezó a escribir. La indignación le hervía en la sangre, y un torrente de palabras se le agolpaba en la cabeza, palabras que oscilaban, y giraban y se superponían, empujándose unas a otras en su afán de llegar hasta su mano, que las iba vertiendo sobre el papel a borbotones, como una lluvia copiosa e intempestiva. Una vez iniciado el texto de la carta, escribió compulsivamente, como poseída de un frenesí incontrolable. Llenó la primera página con aquella caligrafía arrebatada y áspera, y repasó el texto concienzudamente, subrayando con un trazo enérgico y no siempre derecho cada una de las frases que le pareció más concluyente. Sopló sobre el papel para que se secara la tinta y se lo separó de la cara para ver el efecto del conjunto.

– ¡Perfecto! – determinó – ¡Ahora se van a enterar estas rameras! Porque, desde luego, cuando acudí a la policía a poner una denuncia no me hicieron ni caso. Es más, estoy casi convencida de que aquel comisario joven que me atendió y que me miraba con aquella sonrisa burlona era, en realidad, cómplice suyo. Que yo fui con toda la educación del mundo, como corresponde a una persona de mi nivel cultural, a querellarme contra las prostitutas de Madrid, que las hay a montones, porque me gastan el teléfono y la luz para complicarme, y para hacer ver que yo soy una de ellas. Como si no fuera evidente la diferencia, y no se notase a la legua que yo soy una dama de buena familia, una mujer con una carrera universitaria y, por si fuera poco, hija de un médico ilustre, y no una pájara pinta como todas ellas. Sin embargo aquel comisario, mirándome todo el tiempo de hito en hito y con la risa bailándole por debajo del bigote, no me creyó. A saber qué le habrán contado las muy… marranas – Pronunció aquella palabra como si la escupiera, como si le quemase entre los labios, al tiempo que un leve carmín tiñó sus mejillas, avergonzada de verse obligada a usar esa palabra tan inadecuada – Y claro, cuando quiso que le dejara mi carnet para hacer una comprobación, eso dijo, una simple comprobación rutinaria, me negué, por supuesto. Que seguramente lo que pretendía era aprovechar algún descuido mío para incluir mi nombre en el censo de las prostitutas de Madrid, que me consta que la policía las tiene censadas. Pues bien, todo esto se lo voy a contar al Presidente de Telefónica, que es un señor muy amable seguramente.
Cogió otra hoja en blanco y, después de leer una vez más el final de la que acababa de escribir para retomar el hilo, prosiguió con su relato.
El atardecer arañaba los cristales y le iba hurtando luz a la estancia. Distraída como estaba, perdida en aquella vorágine de pensamientos que la cernían y que crepitaban en su interior, Almudena levantó los ojos del papel y posó una mirada vacua y sin interés en la lejanía que se desdibujaba más allá del ventanal, en aquel cielo plomizo y anubarrado que hacía que la tarde pareciera sucia. Regresó momentáneamente de su ensimismamiento y miró a su alrededor, a los muebles de caoba antiguos y compactos que llenaban con su presencia todo el despacho hasta hacerlo agobiante.

– ¡Oh, qué tarde es ya! Casi no se ve – murmuró, y extendiendo la mano encendió una pequeña lámpara, cuya pantalla de pergamino matizó la luz, que se derramó amarillenta y enfermiza sobre la mesa cuidadosamente desordenada – No voy a encender la lámpara central, porque si lo hago seguro que las señoritas de mala vida aprovechan para conectarse y gastármela como acostumbran, igual que hacen con el teléfono. ¡Claro, como luego las facturas las pago yo…! Que bien descortés estuvo, desde luego, el Director de la Compañía de la Luz. No me esperaba eso de él. Me escribió una carta en la que intentaba ser amable sin conseguirlo, y me negaba que hubiese otras personas haciendo uso de mi instalación eléctrica. Y se atrevió a decir, el muy majadero, que se me facturaba única y exclusivamente la luz que YO consumía – Aseveró la palabra yo, y la subrayó con un golpe en el pecho que le provocó un acceso de tos. Se le congestionó el rostro y, sacudida y convulsa, se levantó del sillón para ir a la cocina a beber un vaso de agua. Caminó pasillo adelante casi a oscuras, tambaleante a causa de aquellas toses que la acometían y que le doblaban el estómago en dos, y con los ojos cuajados en lágrimas como consecuencia del esfuerzo. Una vez que consiguió serenarse y apaciguar su respiración se lavó la cara allí mismo, en el fregadero, y marchó con determinación al despacho para finalizar la carta. Recuperó el hilo de sus reflexiones con nuevos bríos, como si el haberse mojado la cara con agua fría la hubiese despabilado y le hubiera conferido a su mente una mayor energía.
– Sí, definitivamente el director de la Eléctrica quiso echar tierra al asunto, eso se ve a las claras, que a saber si no me confundió con una de ellas y procuró darme esquinazo. Que ya son muchas las personas que me han tomado el número cambiado y creen que soy una prostituta, porque no hay más que ver la forma en que me miran en la panadería, y en la tienda donde me compro la ropa, y en el supermercado, con una mirada huidiza y una expresión soliviantada. Y es que las muy descaradas han ido poniendo en circulación por todo Madrid que yo me gano la vida en las esquinas y en los burdeles como ellas. Y ya casi no me atrevo ni a salir a la calle de la vergüenza que siento, porque tengo la sensación de que todo el mundo me mira y murmura a mis espaldas. ¡Ay, Dios mío, cuánto daño me están haciendo estas zorronas!

Se le descompuso el gesto. Arrugó la cara, compungida, y frunció los labios haciendo pucheros. Luego se llevó un pañuelito primorosamente doblado a los ojos para secarse una lágrima inexistente. A continuación sonrió con una sonrisa ancha, y sin transición se le iluminó el semblante, complacida sin duda por alguna idea que la acababa de asaltar.
– Menos mal que soy más lista que ellas. No en vano soy universitaria, y la hija de un médico prestigioso. No van a poder conmigo, desde luego. Que ya he tomado mis precauciones, y tengo aquí el certificado de un ginecólogo que confirma que sigo siendo virgen.
Sintió un calor repentino, un sofoco como una oleada de fuego que le ascendió desde el centro mismo del vientre hasta incendiarle las mejillas. Cogió apresuradamente unos cuantos folios sin escribir y empezó a abanicarse.
– … Que pasé un rato espantoso, la verdad. Creo que el peor rato de toda mi vida. Porque me parece a mí que una señora como yo no debería verse obligada nunca a adoptar esas posturas tan indecorosas y tan procaces. Y menos delante de un hombre, aunque sea médico. Que éste, el muy bobo, parecía no salir de su asombro, y todo el tiempo que duró la consulta me estuvo mirando con cara de mochuelo. Pero claro, seguramente debió ser a causa de la sorpresa, porque con los tiempos que corren y la maldad que hay no debe ser habitual que una mujer de setenta y tres años mantenga su virginidad intacta y no haya sido violentada jamás.

De un sobre alargado extrajo un certificado médico fechado quince días atrás. Lo miró arrobada y lo volvió a guardar cuidadosamente.
– Naturalmente, he hecho copias. No voy a ser tan torpe como para desprenderme de este documento tan valioso, y que va a dar al traste con las habladurías y con esa madeja de calumnias que estas perversas han tejido en torno a mí. Voy a adjuntarlo a esta carta, junto con mi título universitario. Todo esto limpiará mi nombre para siempre. Y resplandecerá mi honor con el brillo de los diamantes…
Había empezado a llover. Una lluvia mansa y sin malicia que no repiqueteaba en los cristales, sino que descendía plácidamente sobre su superficie como si fueran grandes y silenciosos lagrimones. Almudena había terminado la carta, y la firmó con trazos enérgicos. Levantó la vista, fatigada, y miró sin ver a través de la ventana. La noche había engullido la calle.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sonó un timbrazo en la puerta. Almudena se acercó a abrir, pero antes de descorrer el cerrojo atisbó por la mirilla con aprensión. –¡Ah, eres tú! – dijo confiada. Y abrió de par en par.
Pasaron dos personas. La mujer que entró primero pronunció buenos días de una forma un poco descolorida, y miró a su alrededor apreciativamente. El hombre, en cambio, saludó con efusión y entró desenfadadamente, con una confianza que denotaba un conocimiento profundo de la casa y de la dueña. Llevaba un uniforme blanco como los que se usan en los centros hospitalarios.
Almudena miró con recelo y sin demasiado disimulo a la joven, que permanecía imperturbable dentro de un traje sastre impecable y que resultaba casi envarada, de tan austera.
– ¿Y ella? – inquirió Almudena entre dientes al hombre de blanco, mientras señalaba a la aludida con un gesto de la cabeza.
– Permítame que me presente, señora Granados – dijo la mujer, al reparar en la observación de que estaba siendo objeto.
– ¡Señorita, si no le importa! – atajó Almudena, e hizo un ademán que quiso ser pudoroso, y que resultó de una pudibundez grotesca.

– ¡Ah, sí! Lo siento, señorita Granados. Verá, soy Graciela Lorente, Asistente Social.
– ¿Graciela? – pronunció aquel nombre con una inflexión desdeñosa, como si lo considerase poco serio o inapropiado – ¿Qué ha sido de Mercedes? ¿Por qué no ha venido ella?
– Es que está de vacaciones. Yo la estoy sustituyendo.
– ¿De veras? ¿No serás … de la calle?
– ¿Cómo dice? – había confusión en la voz de la joven, y miró desconcertada a su compañero, que le hizo un guiño de complicidad y entró al quite de inmediato.
– No, no, Almudena, no debe preocuparse en absoluto. Graciela no es una mujer de la calle. Es Asistente Social titulada. Y desde luego muy competente y de una total respetabilidad. Se lo aseguro. Y usted sabe que yo no la iba a engañar en algo así.
– ¡Ah, bueno! Si tú me lo dices te creo, por supuesto. Es que, ya sabes, no me puedo fiar de nadie. Son tan ladinas que adoptan cualquier personalidad con tal de complicarme la vida – se volvió hacia Graciela con una actitud suplicante, y juntó sobre el pecho sus manos pequeñas y casi translúcidas.

– Tienes que disculparme, hija. Tal vez he sido un poco desconfiada. Pero es que no sabes lo que me están haciendo pasar las muy pícaras.
– No tiene la menor importancia, de veras – le sonrió – Ya me han contado su problema. Y hace bien en no confiar. En cualquier sitio puede esconderse una prostituta.
– ¡Y que lo digas, hija! ¡Y que lo digas! Menos mal que tú me entiendes.
– Bien, Almudena – terció el hombre de blanco – Ya es hora de que nos marchemos. La esperan en el Centro.
– Sí, lo sé. Ya tengo preparado el maletín. Pero… – pareció dudar – ¿podré volver en unos días? Sólo para recoger unas cosas.
– Por supuesto. Cuando usted quiera. Ya sabe que en el Centro está considerada como una huésped, hmm… – inofensiva, pensó – como una huésped de honor. Y puede entrar y salir tantas veces como desee.
– Gracias – dijo, y un leve rubor acogió la deferencia de que era objeto – Es que, ¿sabes?, estoy esperando una carta muy importante. Nada menos que del Presidente de Telefónica.
– ¡Dios mío, qué barbaridad! – ponderó Graciela exageradamente, y vió cómo Almudena se esponjaba de orgullo y cómo la blusa comprimía sus voluminosos senos de matrona.

Cerró la puerta con dos vueltas de llave, y los tres se dirigieron hacia el ascensor. Atrás quedaba la casa vacía y silenciosa, con las habitaciones en penumbra y todas las persianas abatidas como párpados nocturnos. Allí se quedaban, durmiendo su sueño de olvidos en el fondo de un cajón, las hojas amarillentas con el membrete de un médico eminente, y la pluma estilográfica que antaño rubricara tal vez mil y una enfermedades del alma, y aquellos muebles enormes y pesados cuya reciedumbre era una barrera interpuesta contra la inexorabilidad del tiempo, y las lámparas de cristales polvorientos que antaño brillaron en una catarata incandescente de reflejos, y ahora permanecían ociosas para evitar que las prostitutas, esas pobres mariposas de la noche, robaran su luz. Todo quedó en silencio. Tan sólo en el portal, y cada vez más difuminado, se oía el voluble cloqueo de la conversación incansable de Almudena y, de vez en cuando, una risa gutural que era como un gorjeo o como la limpia carcajada de un niño.







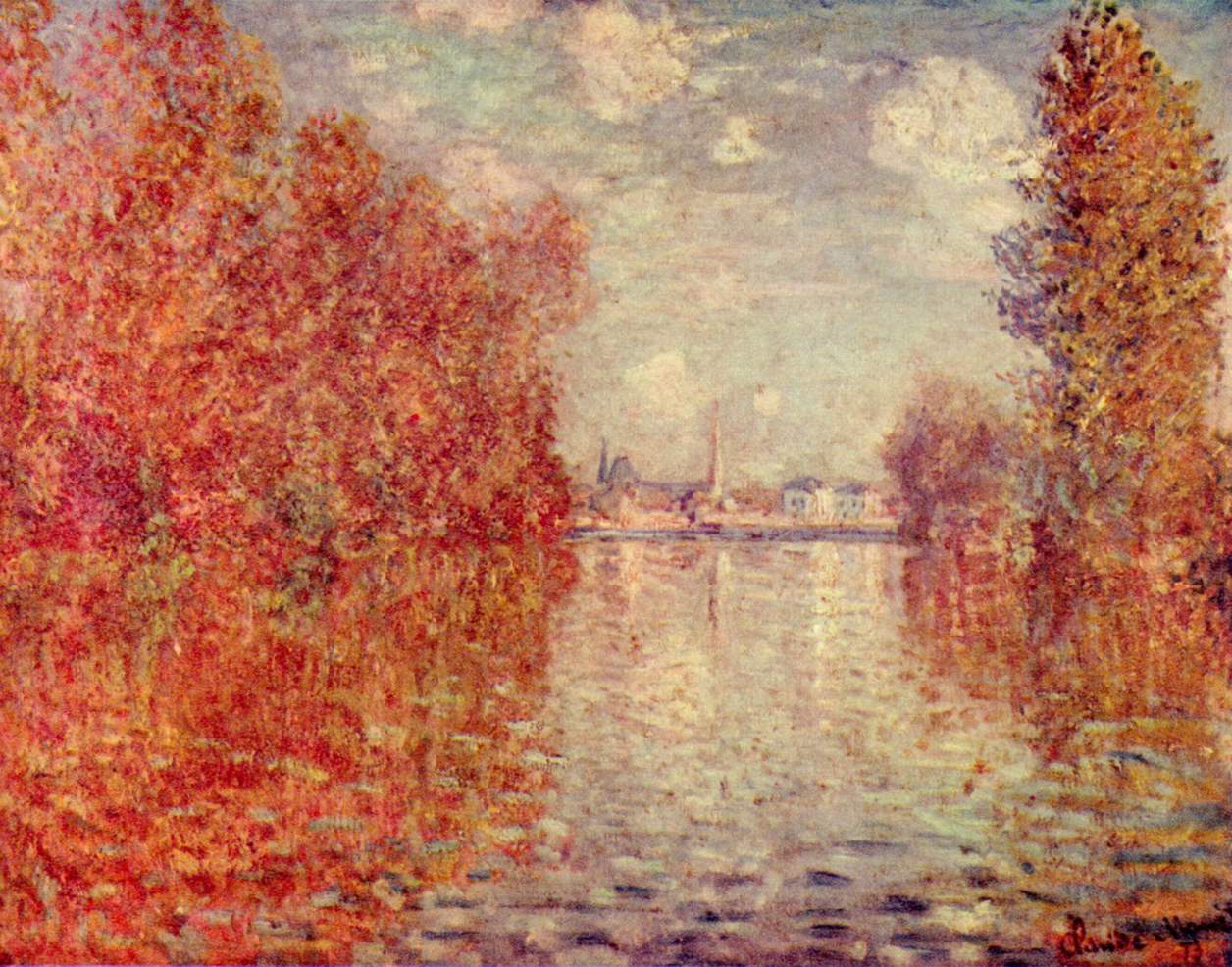

Me encanta esta escritora, Juana Pinés, mi enhorabuena por este preciosísimo relato, digno de la mejor serie de televisión