Las noches de copas tienen tendencia a disolverse en expectativas frustradas y resacas oscuras. Incluso las de aquella “movida” que parecían no acabar nunca y crearon una mitología de lugares en los que solo estar ya parecía aportar algo, pertenecer a una élite nueva que se movía sin parar y parecía esconder un secreto de vida, nuevas posibilidades desconocidas de intensidad o de futuro.
A principios de los ochenta algo cambió en Madrid y pareció dejar viejas, de repente, algunas estéticas: las teterias con muebles antiguos y tardes infinitas con cuadernos en las mesas de mármol para escribir poemas malos; los bares de la calle Huertas con música clásica que permitía conversar en penumbra de la crisis del marxismo, el desencanto y la microfísica del poder; los artistas barbudos que estudiaban psicoanálisis para encontrar una rana verde de su infancia y plasmarla en cuadros abstractos que eran todos iguales y nunca los hicieron ricos.

Como en la mili, en poco tiempo, gente muy joven parecía muy vieja, como esos soldados de reemplazo que estaban a punto de licenciarse y se sentían ya abuelos melancólicos. La “ruptura” no había sucedido, ya no había que dar carreras por las calles que desataran la adrenalina, las trencas, las barbas, la pana, las gafas de pasta, el rock sinfónico comenzaban a oler a naftalina, mucha gente comenzaba a abandonar el barco de la revolución después de haber escrito los artículos más radicales en el “Viejo Topo”. La ola de una nueva moda se estaba llevando algunas cosas por delante.
Sin saber cómo comenzó a apetecer frecuentar más “La Vía Láctea”o “el Penta” que “la Manuela” o “el café Ruiz”, ir a los conciertos de “El Sol” o de “Rock Ola” más que a los de música Celta o de Pablo Guerrero en el Johny. Alguna gente comenzó a disfrazarse, a ir de raros, a buscar nuevos amigos que parecían estar muy enervados, conectados a algo mágico que estaba comenzando, a conseguir discos de grupos musicales desconocidos hasta entonces, a escuchar emisoras que pronto cambiaron las canciones de la radio que oía la mayoría de la gente, a colocarse con drogas nuevas.
Emergió una generación casi adolescente que parecía no tener complejos, que se ponía a hacer cosas que les gustaban sin saber exactamente hacerlas, que parecían haberse liberado de trabas que quizá no tuvieron nunca, que solo parecían seguir jugando por la superficie de las cosas, petardeando entre la intensidad y el abismo, buscando solo una oportunidad de dar salida al deseo de la primera juventud que ya no había que justificar de ninguna manera. Todo parecía natural: dejarse un bigote nazi y ponerse a cantar o teñirse el pelo de verde y llenarse de tachuelas; cambiarse de acera y travestirse con una virgen en el cuello o loar a la energía nuclear; incluso autodestruirse sin abandonar el escenario. Los pijos compartían las anfetas con los de los barrios bajos mientras buscaban el amor en Groenlandia o en los planetas de Saturno. Las edades se fueron mezclando y todos acordaron divertirse mientras durara la fiesta. También emergieron los verdaderos artistas.
Recordar esas noches o tener la sensación de vivirlas precisaba también de palabras o de imágenes que las reflejarán o hicieran soñar sus posibilidades. Las palabras estuvieron más bien en la letra de las canciones, en magazines como “La luna” o “Madriz”, más que en novelas reseñables que reflejarán esa época. Pero el arte visual fue sin duda lo más valioso que se creó entonces, los dibujos, las pinturas, las fotografías, el cine. El lado luminoso e inevitablemente melancólico de la fantasía efímera de esas noches en los dibujos de Ceesepe y de Javier de Juan, en las fotos de Ouka Lele. La cara oscura de la luna de las fotos de Alberto García Alix o en los comics de “El Víbora“. El mundo propio y extraño que fue capaz de levantar Almodóvar con todo eso en sus primeras películas.

Miro ahora los dibujos y las pinturas de Ceesepe y noto que han ganado con el tiempo, que reflejan un mundo que parece difícil que hubiera salido de ese chico tímido que habla con Paloma Chamorro en aquellos tiempos. Es difícil imaginar donde lo había aprendido, cómo se conectó con las vanguardias de entreguerras o con el pop art para construir esa mirada que volvía a la figuración e imaginaba bares majestuosos donde a veces había garitos cutres y cuerpos interesantes y complejos, inflamados de deseo, que bailaban, se ensimismaban, se besaban, se inundaban de nostalgia o se transformaban en seres mitológicos donde a menudo solo había gente colocada que quería ser un bote de Colon y salir anunciada por televisión.
Hacia tiempo que no sabía nada de él pero siempre he recordado sus dibujos y me alegro mucho que haya sido capaz de vivir de su obra (el mayor triunfo que puede tener un artista), incluso con un estudio en Paris y una portada en The New Yorker. Hoy me entero que ha muerto y me entra ese escalofrío que se produce cuando muere alguien un poco más joven que tú que te recuerda que el tiempo ha pasado tan deprisa, que de aquel Madrid que parece tan vivo en sus dibujos han pasado ya casi cuarenta años y que todas las fiestas se terminan. Aunque siempre nos quedarán esas imágenes que a veces reflejan incluso lo mejor de lo que no llegó a existir en ellas.






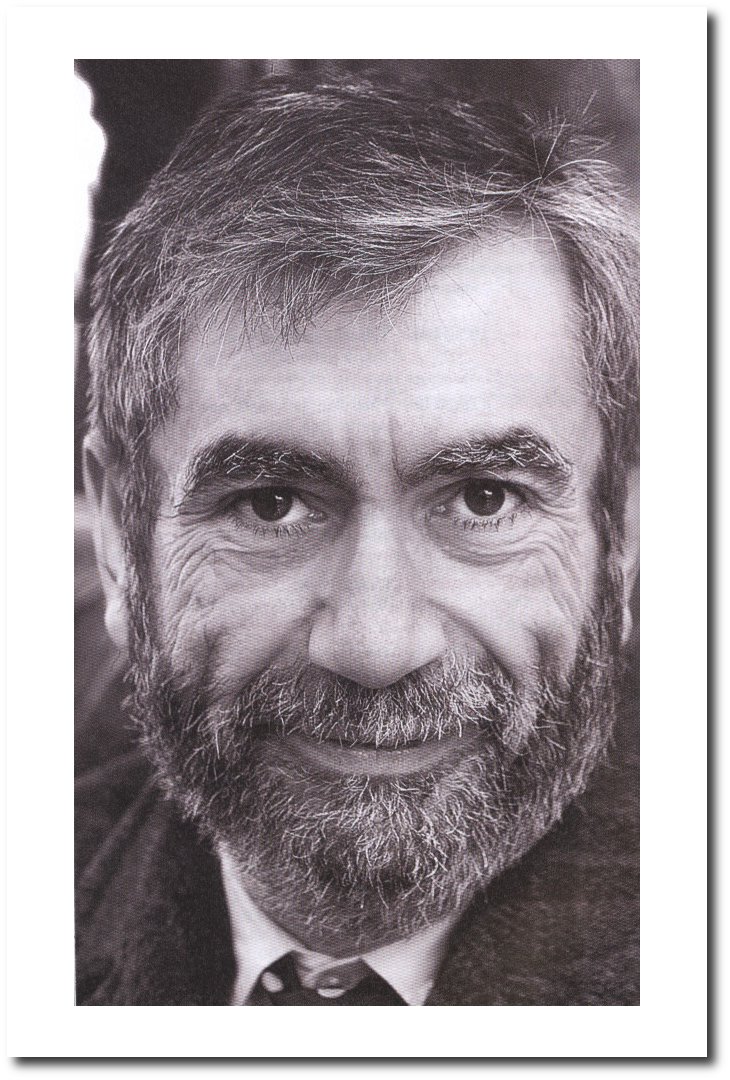






Por contrastar ese exceso de optimismo nostálgico:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=110624