Lo primero que hizo cuando se lo diagnosticaron fue comprar flores. Volvió a pintar las paredes de todas las habitaciones de su casa, eligió el verde pistacho, era su color favorito. Luego se echó un novio argentino, Armando, un hombre apuesto, viudo como ella, y como ella, de vuelta de todo desde hacía tiempo.
Mi madre era una mujer decidida, independiente, nunca se arrugó ante nada, y ahora tampoco lo haría. No le gustaba la palabra cáncer, e igual que Salvatore hablaba de “la rusca” en aquel libro de Sampedro, ella lo llamaba simplemente “Eso”.
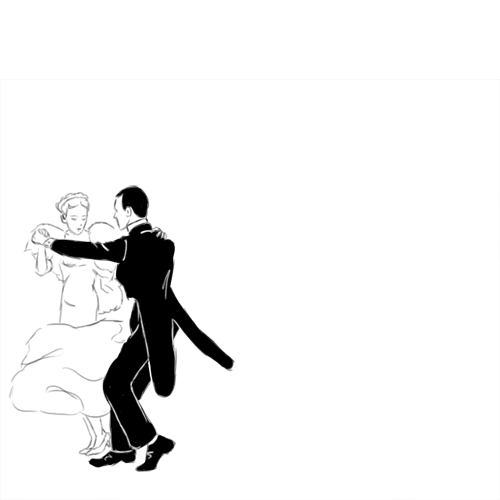
Armando y Rosa, mi madre, se adoraban, sus miradas cómplices, las caricias, los besos, las risas, eran el lenguaje de quien vive en un mundo de dos y no necesita a nadie más. Cierto es que a veces parecían un par de adolescentes, un día mi madre se presentó con la marca de un chupetón en el cuello, y no crean que lo disimuló, más bien lo lució orgullosa, al verlo, mis hermanas y yo explotamos de la risa. Cuando dejamos de reír empezó a hablarnos sin tapujos del sexo con el argentino, y cuanto más escandalizadas estábamos, más subía el tono de sus comentarios procaces, hasta conseguir ruborizarnos del todo. Algo parecido hubiera sido impensable cuando papá vivía, en cierto modo, mamá se había liberado de toda la represión de un matrimonio católico, apostólico y romano, siempre le gustó disfrutar de la vida, y ahora lo estaba haciendo, no tenía por qué autoflagelarse por ser feliz y por parecerlo. He de confesar que llegué a sentir envidia, no sé si sana, pensando en mi frío matrimonio.

“Eso” se llevó su precioso pelo negro, pero ninguno de los dos dramatizó al respecto, todo lo contrario. Sin previo aviso después de la ducha y el secador, se arrancó sin querer un mechón de pelo, al que siguió otro y otro más. Una vez acumulados en su regazo, exclamó entusiasmada: «¡Qué suerte tengo!, necesito un jersey, ahora tengo reservas de lana, alta calidad.» Su humor negro era proverbial, enganchaba a todo el que la conocía. Por la tarde, Armando buscó en internet un catálogo de pelucas, escogieron joviales entre risas.
Con peluca negro profundo, cara de media luna por el efecto de los medicamentos, disimulada hábilmente por el brillo del maquillaje, y unas cejas pintadas con sutileza, jugaba al bingo el día de su sesenta cumpleaños. Parecía Norma Desmond en Sunset Boulevard, con sus dos ojos verdes y rotundos abiertos de par en par. Invitó a champán a una pareja muy simpática, incluso se permitió un par de cigarrillos, ya en casa, hicieron el amor, me lo contó al día siguiente y me pareció muy tierno.

No todo fue una fiesta, Armando estuvo allí las noches de hospital, las de insomnio y vómitos, cuando la enfermedad atacó con más virulencia. Su brazo fue el que la sujetó en pleno Callao, el día que perdió el conocimiento y se desplomó. Con el paso del tiempo, ya casi no recordaba las largas estancias en Puerta de Hierro, donde llegó a leerse la saga Millennium al lado de la cama, o las noches en las que tenía que cambiarle la cuña, y avisar a la enfermera para sustituir el goteo, hasta que aprendió a hacerlo él solo.
Hoy tienen su primera clase de baile, Armando la convenció después de una cena romántica, y como buen porteño la engatusó con su plática elocuente e irresistible. Por supuesto estoy aquí, con ellos, no me podía perder a Ginger y Fred, agarrados, dan vueltas en la pista como un trompo, así se alejan de la tempestad, del violento juego de las olas, como dos náufragos enamorados en mitad de una noche fría.
Relato seleccionado por la revista ZENDA entre los diez finalistas en el concurso “Historias de superación”, 2019.








