Boys do cry, al contrario de los que cantaban con cierta aflicción The Cure. Roger Federer y Rafa Nadal han llorado como magdalenas (¿las magdalenas lloran?… ¿los bizcochos borrachos vomitan?…) en la despedida del primero, y ha resultado un espectáculo épico y edificante. Es épico porque también Aquiles lloraba a menudo, y con una pataleta con llanto arranca precisamente la Ilíada, el canto épico por excelencia. Gotthold Ephraim Lessing escribió en su Laocoonte, de 1766, que “Homero enseñó que únicamente el griego, que es un hombre civilizado, puede al mismo tiempo llorar y ser valiente”. Como era de esperar, se equivocaba solo en el “únicamente”, pues luego Johan Huizinga nos refirió en El otoño de la Edad Media, al término de la Primera Guerra Mundial, múltiples episodios de copioso llanto entre los rudos e incultos señores feudales y sus mesnadas, que en parte eran civilizados y en parte no. Y es que el llorar siguió siendo una prerrogativa no exclusiva de la mujer hasta mucho después de aquellos entonces, pero se diría que los guerreros dieron en esto el relevo histórico a los poetas, de manera que está muy equivocado quién piense que de siempre ha habido pudor en la lágrima para el varón: sencillamente devino incompatible con el “ser valiente” en las refriegas específicamente bélicas, pero es manifiesto que hay muchos tipos de refriegas…
E incluso tal interdicto en la manifestación incontenible del sentimiento -sea de alegría o sea de pena, no hay que ser reduccionistas- es posible que se deba fundamentalmente al estoicismo, sin duda el mainstream de la exteriorización del carácter individual en Occidente, y una auténtica remora a estas alturas ya del segundo milenio. Porque es exasperante que ya no seamos patilludos caballeros británicos de Su Majestad la Reina Victoria (ni siquiera ya de Doña Isabel II, tan Duracell como la otra), y sin embargo todavía identifiquemos masculinidad y machotismo con dureza e insensibilidad, pese a que otras alternativas de practicar la hombría hoy tan familiares hayan roto hace tiempo de un tirón con esas viejas cadenas. Lo decía aquel magnífico cartel con que se anunciaban los cómics de Cónan el Bárbaro: “hombre de grandes alegrías y de grandes pesares”; bueno, no hay por qué ser tan grande en todo, pero tampoco confundir el autocontrol con la sequedad de alma o con la mala hostia a lo Arturo Pérez Reverte o Javier Ortega Smith. Federer y Nadal, pues, dejándose llevar por la emoción propia de los enemigos del alma, no es que hayan dado ejemplo de nueva masculinidad, sino en realidad de la más antigua de todas. El propio Cristo de nuestra religión semioficial solía llorar, y no hay que olvidar que agonizó recitando el famoso salmo, “Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado?…”. El que esto suscribe ha desaprendido a llorar, esa es la verdad, pero hubo un tiempo en que sabía hacerlo y era una experiencia catártica. O, como versificaba Oliverio Girondo…
Llorar a lágrima viva.
Llorar a chorros.
Llorar la digestión.
Llorar el sueño.
Llorar ante las puertas y los puertos.
Llorar de amabilidad y de amarillo.
Abrir las canillas,
las compuertas del llanto.
Empaparnos el alma, la camiseta.
Inundar las veredas y los paseos,
y salvarnos, a nado, de nuestro llanto.
Asistir a los cursos de antropología, llorando.
Festejar los cumpleaños familiares, llorando.
Atravesar el África, llorando.
Llorar como un cacuy, como un cocodrilo…
si es verdad que los cacuíes y los cocodrilos
no dejan nunca de llorar.
Llorarlo todo, pero llorarlo bien.
Llorarlo con la nariz, con las rodillas.
Llorarlo por el ombligo, por la boca.
Llorar de amor, de hastío, de alegría.
Llorar de frac, de flato, de flacura.
Llorar improvisando, de memoria.
¡Llorar todo el insomnio y todo el día!






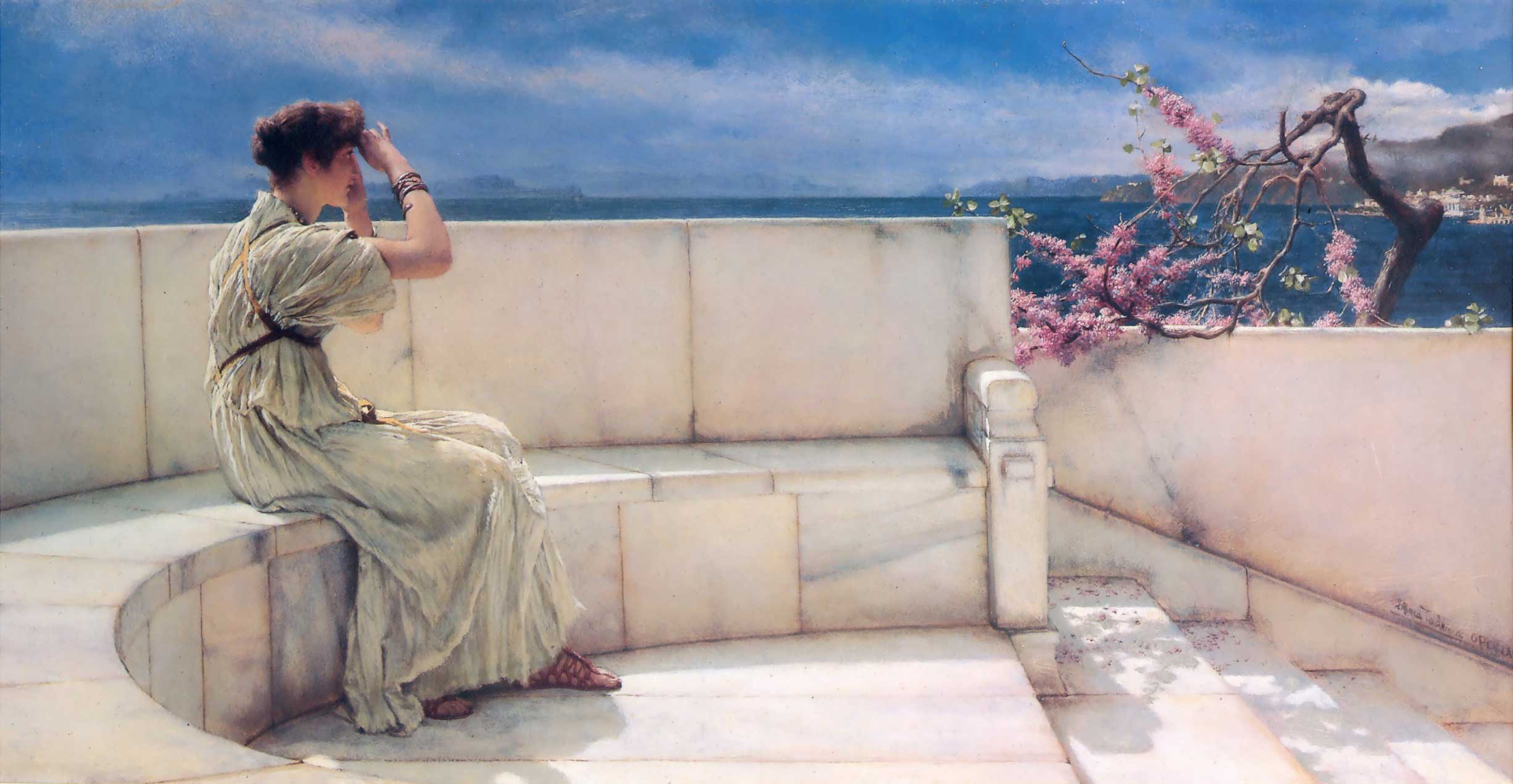


Naturalmente, Pérez Reverte tiene auténtico talento, mientras que Ortega Smith tiene únicamente… bueno, eso que a él le encanta tener (pero que los demás deploramos que tenga).