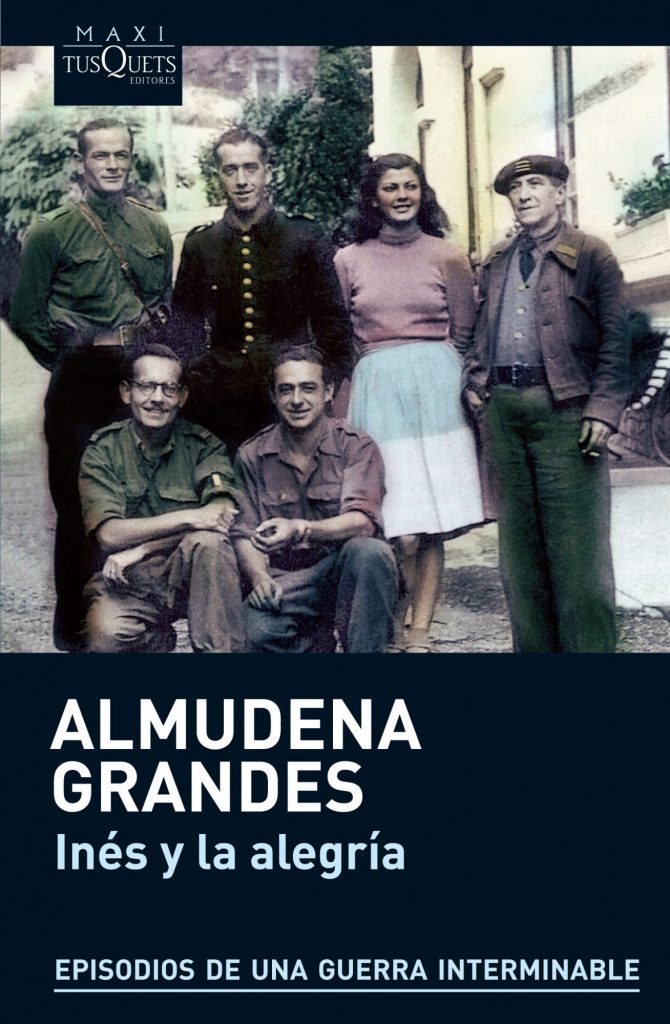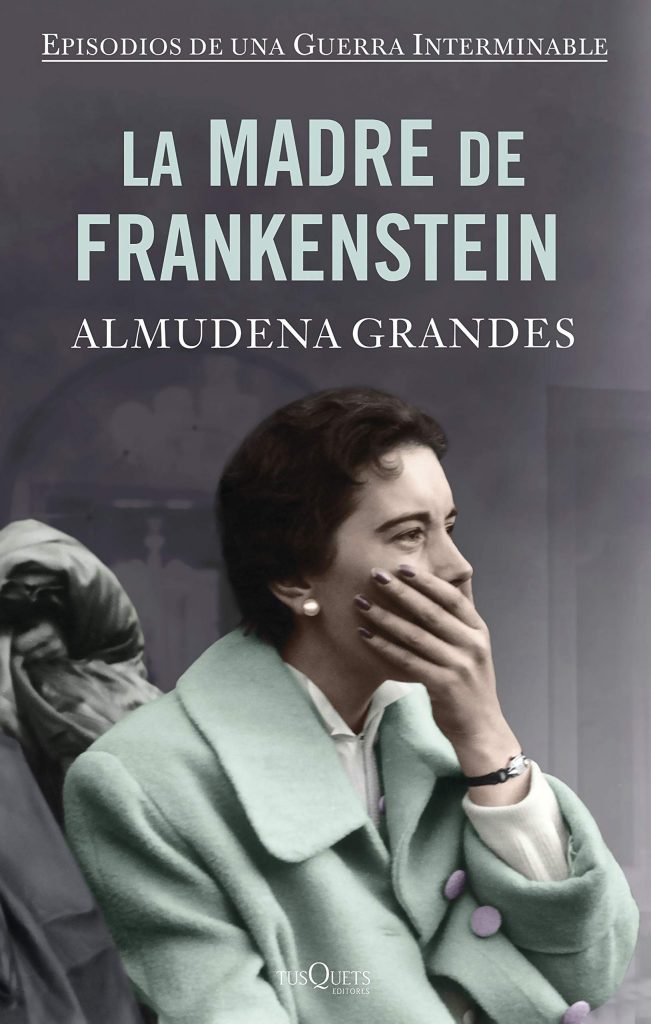Han pasado ya tres meses desde la muerte de mi abuela Soledad, que despedimos en Valencia sus nietos, hijas, yernos, familia extendida, algún vecino y alguna de sus cuidadoras un caluroso día de junio en una iglesia de barrio. Dos acontecimientos, uno global, e histórico, y otro íntimo e insignificante, me llevan a acordarme de ella a 1600 kilómetros, desde mi casa en Bruselas. El primero es la muerte de Isabel II, que como mi iaia, ha muerto a los 96 años y 5 meses de vida. El otro, es que acabo de finalizar El lector de Julio Verne, el tercer libro de la serie Episodios de una guerra interminable de Almudena Grandes. Después de Inés y la alegría y La madre de Frankenstein, tengo una fiebre renovada por las historias de España, y el próximo que me espera es Las tres bodas de Manolita. No en vano, Almudena, es también la autora del primer libro al que describí como favorito: Malena es un nombre de tango.
Mi abuela, Soledad, nació, como Isabel, en 1926, no en un palacio, si no en una casa en un pueblo en La Rioja, donde no había ni luz, ni agua corriente, y el baño era un barranco. La guerra no interrumpió su vida de manera trágica, pero cuando acabó, a sus 13 años, ya no volvió a la escuela; escribió, pero con alguna falta de ortografía, hacía las cuentas en libretitas, donde se apuntaba deudas y pagos, como si no se fiara del todo de su mente.
Los Episodios de Almudena me están removiendo uno tras otro, despertando en mí un patriotismo inesperado. Mi abuela cocinaba tan bien como Inés, y su talento compartido es para mí, reivindicación de todas las abuelas de nuestro país, que con sus manos y en silencio cuidaron de nuestro paladar durante décadas. El doctor Velázquez me conmovió por ser razón en tiempos de fanatismo. Antonio me reconcilia con la figura de mi abuelo: católico, apostólico, romano, franquista, y buena persona.
De la guerra civil yo no había heredado ni muertos ni beneficios, así que cuando en el colegio me llamaban roja en discusiones encarnizadas durante la ESO, yo me quedaba un poco fría. Desde luego era mejor eso a que me llamaran facha, pero mi discurso era meramente intelectual, detrás no había lágrimas, ni sangre, ni historia con h minúscula. Almudena ha hecho eso conmigo, me ha regalado una conexión casi personal, más allá de lo histórico, y político, con la historia de mi país. Me ha hecho descubrir a nuevos héroes y heroínas, me ha revelado las contradicciones de las personas que tuvieron que luchar (en cualquiera de los dos bandos) para luego callar (sin decir realmente lo que pensaban) durante 40 años.
Yo, siempre tan crítica con mi país, con la perspectiva de haber sido señalada por ser de otro sitio, por la sangre latina que corre por mis venas, intentaba entender. Y es que cuatro décadas de silencio dan para mucho, para que mueran unos, y nazcan otros, pero que nadie diga lo que realmente quiere decir. Para que se presuma amor por el objeto defendido. Para que nos olvidemos. Cuatro décadas en las que influenciar la psique de tantos, incluida mi abuela Soledad, que rezaba todas las noches, y se fue a confesar tras unas elecciones en las que votó al PSOE.
Así que cuando acabé Inés y la alegría, lo primero que hice fue sentar a mis padres en la cocina, y preguntarle, en este caso a mi madre, su hija, por las cosas que se hablaban en su casa cuando era niña, cuando era joven. Y cuando devoré La madre de Frankenstein pregunté a mis tíos, los sobrinos de Soledad, en una comida en su cochera, de qué hablaban con sus padres en la intimidad del hogar. Ya han pasado otros 40 años y tantos más, y la memoria falla, pero en sus respuestas se repiten frases como “ver, oír y callar”. Yo – que me encuentro en las antípodas de esta frase, ya que pregunto hasta lo que no debo preguntar, veo mucho, me gusta escuchar, y reivindico lo que nadie ha dicho que merezca – juzgaba esa actitud gris que veía como una mala herencia en la sociedad en la que me crie.
Almudena, con su arte, me ha regalado curiosidad por lo que los ojos de mi iaia vieron, lo que sus oídos escucharon y lo que decidió callar, ante las injusticias propias y ajenas que seguro vivió en su larga existencia. Recurro a mi libro de segundo de bachiller, para verificar que los datos se me han dado, y así es. Pero es Almudena y sus historias, lo que conecta estos datos con una prosa que ya rezuma en mi mente. Su amor por los libros, por autores españoles, que he ido dejando por preferir otros con nombres extranjeros, me reta. Quiero ir a Jaén, a León, y al Valle de Arán, pasearme por los pueblos y valles de este país plural, ir al cementerio civil de Madrid a dejar flores a esta mujer tan maravillosa, quiero ver y oír las historias de nuestros mayores que ya cada vez son menos.
Los Episodios de una guerra interminable quedarán inconclusos ya que, la última pieza, ya con nombre, Mariano en el Bidasoa, se quedó a medias porque nuestra querida Almudena tuvo un arrebato literario y se fue por otros derroteros durante la pandemia y su enfermedad. El otro día, cuando le decía a mi madre que me había hecho socia del Instituto Cervantes en Bruselas, y que ya me había hecho con dos nuevos Episodios; ella, mujer libre y reivindicativa, lejos de lo que mi abuela pudo ser, me comentó que algunos de los Episodios se habían prestado a más de seis mil personas en una biblioteca en Valencia, seis mil lectores que habían tenido su sesión de intimidad con Inés, Germán, Nino o Pepe.
En la despedida de mi iaia, en el mismo atril donde leía la Biblia en las misas de domingo a las que iba con ella cuando era una niña, le dediqué unas palabras que hoy cobran más sentido que nunca: Te buscaré en las esquinas de mi hogar, en las costuras de la ropa, en el sonido de la radio, en las páginas de un libro […]
N.B. Este texto se escribió el 8 de Septiembre de 2022