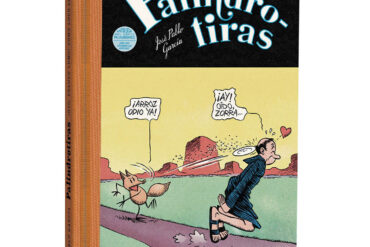¿Por qué a ciertas horas, es tan necesario decir: ”amé esto”?.
Julio Cortázar. “Rayuela”
“Huelo a muerte en el aire y en el agua”, gemía varado en la tristeza, el Alberto Cortéz de mi segunda juventud. En aquellos años yo pensaba que eso era un asunto ajeno, una cosa de los otros. Era como una vaharada oscura y atrayente, salida de un relato de Chejov. Pero hoy, la muerte de alguien al que yo admiraba y al que creía inmortal que se llamaba Fernando Sánchez Dragó, me ha enfrentado de golpe a sus encantos. Debe ser dulce morirse como él, sin dolor y sin saber muy bien que pasa. Entrar en ese espacio con olores de almizcle y sentarse a esperar sin prisa a la mujer que tanto amaste en vida. Así lo habíamos planeado muchas veces tu y yo, ¿te acuerdas?, cuando emergías de un cuento de Maupassant y dejabas que yo te mirase largamente si decir nada, y afirmabas que mirar era un verbo anodino, pero que mis ojos conjugaban cómo un verbo diferente. Y yo que entonces admiraba a aquel Dragó que luchaba sin tregua contra el desamor y contra el peso de los años, pensaba como él, que esos años solo estaban en el calendario y no en el corazón y que todo era posible cuando el amor te ponía en el culo y en los labios algo parecido a un bote de “Red Bull”.
Pero todo aquello, aquella historia nuestra, se derrumbó muy pronto, demasiado pronto, y la muerte comenzó a carcomer el sentimiento y la palabra y la promesa, casi sin que nos enterásemos, casi sin dolor.

Y de golpe comprendí que uno se muere en cada desengaño, en cada ausencia en el breve espacio en que la indiferencia va rellenando ese pequeño hueco en el que ella ya no está. Y entonces poco queda, salvo abandonarse a la nada, al sosiego de no querer pensar porque en el fondo sientes miedo de poner nombre a aquel avispero de sentimientos que quedaron reducidos a una queja que ya ni te atreves a esbozar. Ahora he comprendido que todo en la vida y en el amor es desde el primer momento muerte y pérdida. Pero lo aprendí demasiado tarde.
No me gustaría morirme en una tarde de aguacero como profetizaba Cesar Vallejo, y menos aún en París, aunque es cierto que en el fondo me da igual, no me da miedo sino curiosidad pasar por ese trance. Curiosidad que nunca voy a satisfacer de poder contemplar como tus ojos me dicen adiós y que verbo conjugan en el momento de la despedida. Pero no miedo, porque yo ya he presentido demasiadas veces su proximidad.
Hasta podría decirse que hice de mi vida un perenne e infructuoso batallar contra ella del que como es lógico siempre salí perdedor.
Entregué una parte de mi vida entre tus brazos en la puerta de una terraza veraniega cuando me diste el primer adiós, un adiós que para ti era pasajero, pero que en mí, estalló como definitivo. Después hubo otros, sin embargo aquel fue el que hizo volar los cimientos del endeble edificio que estábamos construyendo. Pocas veces sentí tanto dolor, pero hoy ya no me duele. Quizás la muerte sea eso: un dolor efímero para dejar de soportar o de compartir. Para transcurrir por los infinitos sin que se te note nada. Para aparcar la fuerza sensual de los instintos, para dejar de sentir que te engañaron como al niño que cambia su colección de cromos buscando otros más coloreados. Pero desgraciadamente la vida no tiene colores, porque todo en ella es mentira como mentira es el azul del cielo y las palabras que se dicen.

Pero bueno, puestos a elegir, me gustaría morirme sentado a ras del suelo rodeado de todos los cachivaches de mi vida: libros antiguos de Salgari, cintas de cassette de King Crimson, poemas de Ezra Pound, cojines, carteles de toros, y mis viejas botas cuarteadas de andar por los campos, es decir todo el ajuar y la cacharrería y la quincalla de los restos del naufragio que ha sido mi vida.
Y que tú entraras y tras cerrarme los ojos, te marchases sin darme ni siquiera un beso.