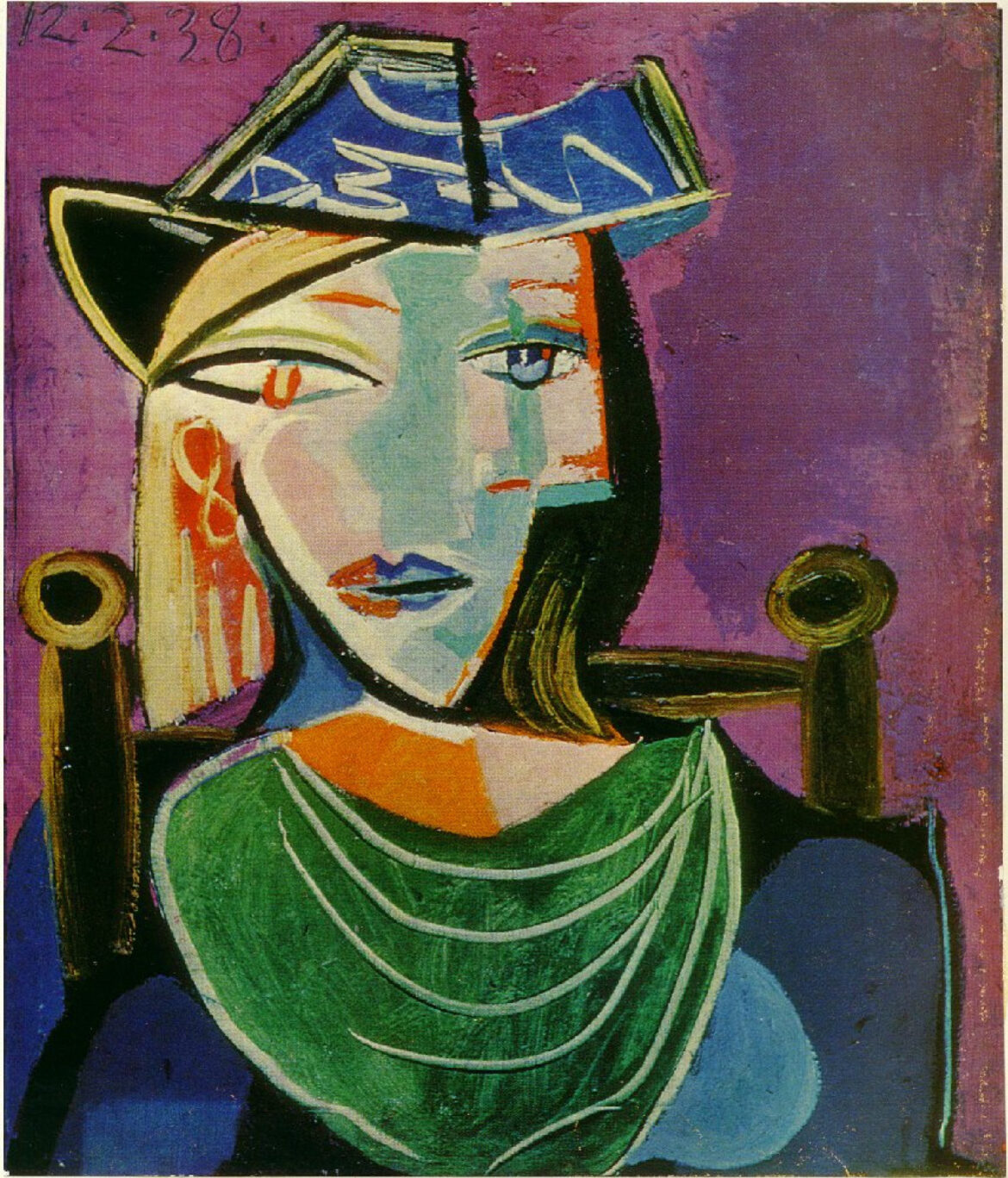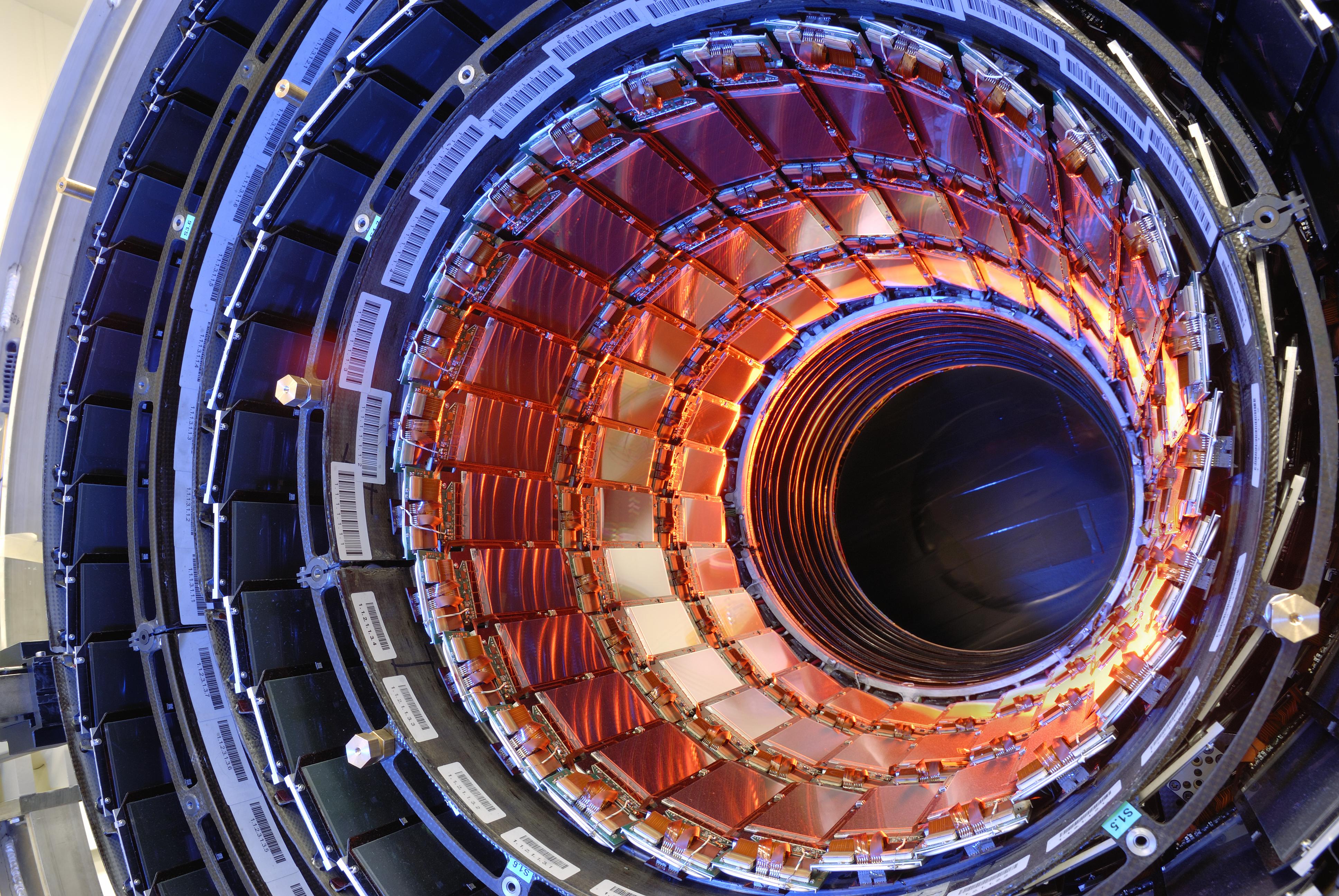Empecemos por reconocer un principio fundamental: nadie quiere sufrir. Nadie. Con lo cual, asumimos que todos hacemos lo que hacemos pensando que lo que hacemos nos hará sufrir menos. Incluso los que lo hacen mal, los que se equivocan, los que se dañan a sí mismos o a los demás, piensan que sus acciones y decisiones son las mejores que hay que tomar, lo que hay que hacer, lo natural, a menudo lo sensato, o en el peor de los casos el menor de los males. En algunos casos actuamos convencidos de que es lo suyo. Otras veces tenemos dudas, pero aun así al final nos decidimos por una opción en concreto, pensando o esperando que sea la buena. Curiosamente, en estos casos el cerebro no decide eligiendo la opción aparentemente más buena, sino descartando las que son aparentemente más malas, y ¡acatando la que se queda después de esta criba! En algunos casos todo ello sigue un proceso de pensamiento consciente. Otras veces son respuestas automáticas, fruto del instinto, de la intuición o de los mecanismos oscuros de la mente. Pero siempre actuamos, respondemos o reaccionamos de una forma que suponemos que es la correcta, la más adecuada a la situación, o tal vez «lo natural».
Después, añadamos a este principio fundamental otro pilar: todos somos distintos. Tenemos habilidades cognitivas distintas, una educación distinta, una cultura distinta, y un trasfondo psicológico distinto. La mezcla de todos estos factores genera infinitas combinaciones, infinitas mentes, todas diferentes, a menudo muy diferentes. Y estas diferencias a veces se notan, pero en realidad suele haber un efecto iceberg: la mayoría de las diferencias mentales entre los humanos adultos están por debajo de la superficie, no se ven, porque nuestros códigos sociales y culturales las ocultan, las disfrazan, homogeneizando los comportamientos para que sean suficientemente compatibles, por lo menos a un nivel funcional.

Así pues, la situación es la siguiente: todos actúan creyendo que van a minimizar su sufrimiento, razonando con mentes que son increíblemente diferentes. Y, como hemos mencionado, esto vale incluso para los que se equivocan, y acaban aumentando su propio sufrimiento o el de los demás. De aquí que Marco Aurelio y los estoicos siempre hayan insistido mucho en no criticar, no despreciar, no juzgar a quien no logra hacerlo bien. Por un lado, porque todos nos equivocamos, todos tenemos límites, todos caemos una y otra vez en los mismos errores. Como dice el refrán de los indios americanos: antes de juzgar a una persona, camina tres lunas con sus mocasines. Pero, sobre todo, no procede criticar o tomárselo a mal porque, al fin y al cabo, recordando los dos principios anteriores, llegamos a una conclusión: todos lo hacen lo mejor que pueden. Todos lo hacemos lo mejor que podemos. Incluso cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando no lo logramos, hemos hecho lo mejor que hemos podido. Puede que no tuviéramos toda la información suficiente, puede que no estuviéramos en una condición mental equilibrada y sensible, puede que tuviéramos una situación psicológica frágil o contaminada, o puede que sencillamente hubiera factores que no dependían de nosotros. Sea como fuere, siempre hacemos lo mejor que podemos en aquel momento, con aquellos límites, en aquellas condiciones.

Sin embargo, cuando algo no funciona en nuestras acciones y comportamientos, hablamos a menudo de «defectos». Nuestros defectos, o los defectos de los demás. Pero quizá merece la pena preguntarse: ¿qué es un defecto? La Real Academia Española habla de «carencia de alguna cualidad» y, más en general, de «imperfección en algo o en alguien». Carencia e imperfección. Lo cual delata que algo falta (carencia) o que no cumple con una función deseada (imperfección). Es decir, los defectos, nuestros o ajenos, no son algo implícito de un sujeto, sino algo que depende de las expectativas de su entorno. De hecho, un defecto en un contexto puede ser una cualidad en otro, como proponía H. G. Wells en la novela El país de los ciegos: en una sociedad de invidentes, organizada y estructurada por y para invidentes, tener ojos puede perjudicar seriamente tanto al individuo como al sistema colectivo. En el país de los ciegos el tuerto no es el rey, sino un ser torpe e incomprendido. Y la visión es su principal defecto. Es decir, que estos «defectos» son aspectos de una persona que no cumplen con las esperanzas suyas o de los demás, y que, sobre todo, la ponen en apuros frente a las exigencias de la sociedad. Lo cual puede llegar a relativizar mucho la importancia que damos a estas «imperfecciones», porque a veces lo que no funciona bien no es tanto la característica en sí, sino el entorno y sus deseos, frecuentemente contaminados por sesgos de todo tipo. Pero, sobre todo, estos defectos acaban perdiendo parte de la importancia que se les otorga si volvemos una vez más a la conclusión de que todos hacemos lo mejor que podemos. La palabra defecto, seamos sinceros, tiene un tinte negativo, que no procede si reconocemos que uno es como es, y siempre hace lo mejor que puede hacer. Entonces, más que de defectos tal vez habría que hablar de fragilidades, de puntos débiles, de elementos difíciles en el manejo del carácter de cada uno. Pero la medida de todo ello no puede ser la expectativa de la sociedad, sino que debería ser algo más anclado al bienestar del individuo. En tal caso, estos «defectos» serían, en realidad, todos aquellos aspectos que perjudican al individuo, o que perjudican a los demás. Que al fin y al cabo viene a ser lo mismo porque, volviendo a Marco Aurelio, lo que daña a la colmena daña también a la abeja.

Hasta aquí, pues, podemos definir «defectos» como aquellos rasgos personales que merman la calidad de la vida de un individuo, y cada uno puede empezar, más o menos objetivamente, a recopilar un listado de los suyos, en función de sus objetivos y de sus necesidades. Pero claro, en este intento de clasificar y analizar los defectos, también hay que considerar un elemento fundamental: están los defectos que se reconocen, y los que no. Y la diferencia es profunda. Muchas personas son las primeras en reconocer ciertas carencias (por ejemplo, rasgos que generan un daño, a uno mismo o a los demás), mientras que en muchos otros casos estas carencias se niegan rotundamente. Hablamos de la diferencia entre alguien que reconozca que tiene un problema de agresividad, y alguien que diga que su agresividad es una respuesta normal y natural, estrictamente debida y propiciada por el comportamiento de los demás. El «defecto» es el mismísimo, pero la dinámica en que está embebido es totalmente diferente, como diferentes serán también las consecuencias que estas dos posturas acarrearán día tras día.
Toda esta perspectiva sobre fallos y carencias de cada uno nos lleva a considerar (o más bien a reconsiderar) atentamente dos conceptos cruciales que, probablemente, sufren los excesos de una superficial generalización a la hora de desplegar las herramientas que tenemos para el desarrollo tanto personal como social: el perdón y el libre albedrío.

Sobre el perdón, la RAE habla de «remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente». Curiosamente, su opuesto es la condena. A la luz de todo lo que hemos expuesto arriba, tal vez sea necesario reformular nuestra visión del perdón por tres razones. En primer lugar, como explica Wayne Dyer en su libro Tus zonas erróneas, una «ofensa» la genera la persona que se siente ofendida, y no la que supuestamente la ha ofendido. La bioquímica y el malestar de una ofensa la produce el mismo individuo que la sufre, porque es algo que no está asociado a lo ocurrido, sino a cómo esta persona ha reaccionado frente a ello. Puedo pensar que alguien ha sido injusto o incorrecto, e incluso puede que efectivamente sea así, pero esa sensación desagradable de incomodidad y rechazo (cuando no rencor) es algo que han generado mis tejidos, como reacción. Así que en realidad el verdadero responsable de un estado de ánimo asociado a la ofensa es, paradójicamente, quien la recibe. Parafraseando a Eleanor Roosvelt, podemos decir que nadie puede ofenderte sin tu consentimiento. Reconociendo que desde luego hay grados, tengamos en mente esta diferencia, para recordar que las sensaciones negativas son algo que generamos nosotros mismos, con nuestra propia fisiología del mal humor o de la decepción, en respuesta a una expectativa: alguien no se ha portado como yo quería.

En segundo lugar, tenemos que repensar el concepto de perdón porque, banalmente, si somos tan diferentes y todos creemos estar en lo justo, ¿quién es quién para juzgar? Un perdón o una condena, por grave o leve que sea, necesitan un juez, alguien que decida lo que está bien y lo que está mal. Sobre todo, en este caso se da por hecho que a las dos partes (incluso cuando se trata de uno juzgándose a sí mismo) las separa una diferencia patente en la capacidad de visión: que una parte tiene una mirada limpia y se sitúa en la posición de juzgar a quien tiene una mirada contaminada. Y, visto lo visto, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. El acto de perdonar necesitaría no solamente que una parte estuviera segura de estar en lo cierto sino que, además, lo estuviese realmente. Pero, considerando todos nuestros límites cognitivos, culturales y psicológicos, está claro que este equilibrio de evaluación se alcanzará muy pocas veces. Poquísimas. Tal vez nunca.
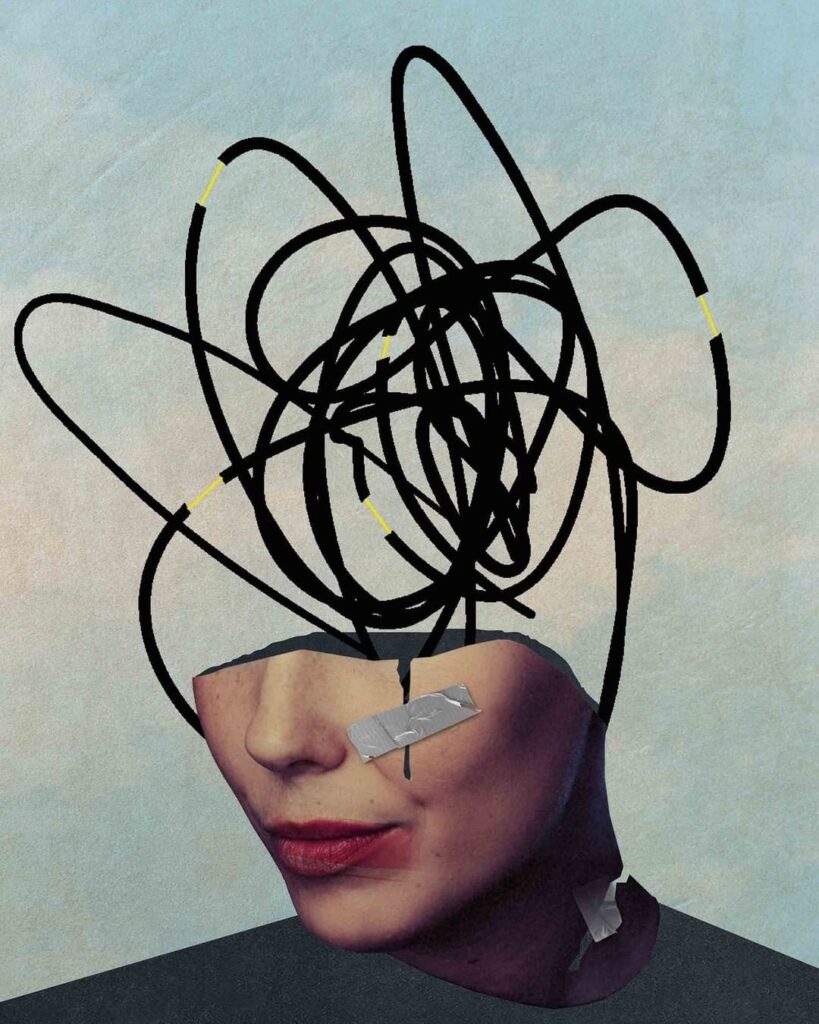
Pero, sobre todo, en tercer lugar, hay que considerar que el perdón o el castigo representan un juicio de valor sobre la voluntad del individuo que, como hemos visto, siempre hace lo mejor que puede. El comportamiento de una persona siempre será el fruto, en este preciso momento, de lo que esa persona es. Cuando alguien acierta, así como cuando se equivoca, ha hecho lo que su capacidad le ha permitido llevar a cabo. Incluso cuando hay una clara intención de hacer daño, cuando hay alevosía, traición, ingratitud, todos esos comportamientos son el resultado de los mejores razonamientos y acciones que esa persona, en ese momento, ha sido capaz de generar. Donde «mejores» no tiene que ver con la ética o la bondad, sino con la capacidad. Una capacidad que, para todos nosotros, siempre se ve constreñida entre limitaciones de todo tipo, que sean asociadas a nuestras habilidades cognitivas o a los altibajos de nuestra historia personal. Muchas veces, el perdón o el castigo se aplican solo a un resultado, un resultado que no nos ha gustado (me has pisado el pie… lo has hecho mal… no te ha salido como yo requería…), y exigimos una disculpa por un error claramente imprevisto o impremeditado. Es un ritual social que delata cierto egotismo, pero que quizás tenga un valor adaptativo: sirve para descargar tensiones, y evitar conflictos. Más vale un pequeño ritual feudal donde se pide un momento de sumisión que almacenar tiranteces y rencores. Sin embargo, el perdón tiene más peso cuando lo que se juzga no es tanto el resultado, como la intención. Desde luego, en este caso el ritual es mucho más importante y crucial, pero, al fin y al cabo, aunque en un grado mucho más profundo, se trata de lo mismo: alguien se ha portado de un modo distinto a mis expectativas, valores y juicios, necesito que confiese que lo ha hecho adrede, o bien que reconozca que se ha equivocado, avalando mis razones frente a las suyas. Pero entonces, con estas premisas, podemos preguntarnos si tal vez el concepto mismo de perdón no es un sinsentido: no hay nada que perdonar a quien ha hecho lo mejor que ha podido. Si alguien te ha herido, o lo ha hecho sin querer, o sus condiciones no le han permitido elegir una alternativa distinta. Nadie está en la posición de juzgar con certeza y, aunque así fuese, de todas formas no habría nada que perdonar a quien, en realidad, no tenía la posibilidad de decidir de otro modo, considerando sus límites. Si alguien te pisa un pie (incluso tú mismo) no hay nada que perdonar, porque no lo ha hecho adrede. Y, si lo ha hecho adrede, es que tiene un problema serio, no es capaz de controlarse, o de entender lo que está haciendo, y entonces tampoco hay nada que perdonar. Si ha sido un despiste, no precisa perdón. Si es una incapacidad de entender, tampoco. Los estoicos hablaban sin pelos en la lengua: si alguien actúa de una forma dañina por ser inepto, incauto, desequilibrado o incluso malvado, es que tiene un problema mental, una incapacidad, y a un enfermo no hay que juzgarlo y decidir si concederle un perdón por una culpa que, al fin y al cabo, no es ni siquiera consciente de tener. Rascando aún más, podríamos descubrir que maldad, corrupción o ingratitud podrían ser solo síntomas de esa tremenda enfermedad llamada estupidez. Séneca es muy claro al hablar de la agresividad: una persona que cede a la rabia y al rencor es como un discapacitado, y como discapacitado hay que tratarlo: con compasión.

En resumidas cuentas, tenemos tal vez que reconsiderar el perdón, un concepto que a bote pronto suena bondadoso y caritativo, pero que esconde unas cuantas trampas: se culpa a los demás de nuestras reacciones emocionales, se determina a priori quién está en la posición de juzgar a quién, y se acusa al perdonado de no haber estado a la altura de la situación. O sea, de no haber sido mejor o diferente de lo que es. Como provocación, podemos llegar a afirmar que el perdón es un engaño moral y conceptual: la compasión es suficiente, y no hay que perdonar nada a nadie, porque todos hacemos lo mejor que podemos. Pero, si uno quiere ser más prudente, por lo menos reconozcamos que la cosa es más complicada de lo que parece, y como mínimo habrá que tener más cautela a la hora de emplear esta palabra, tan aclamada y abanderada en contextos que van desde el genocidio hasta un retraso de dos minutos a la quedada por el café.
Por supuesto, este razonamiento no quiere desresponsabilizar a nadie. Cada acción genera una reacción, y cada presente siembra una semilla de futuro: aunque el perdón no sea necesario, la responsabilidad sí que lo es, y que cada uno recoja lo que puede sembrar. El karma seguirá actualizando sus estadísticas. El perdón implica una culpa y una culpabilidad, mientras que la responsabilidad tiene que ver con los efectos reales de nuestras acciones. Si alguien sigue pisándome el pie, tiene derecho a hacerlo, así como yo tengo el derecho de decidir no volverme a cruzar en su camino.
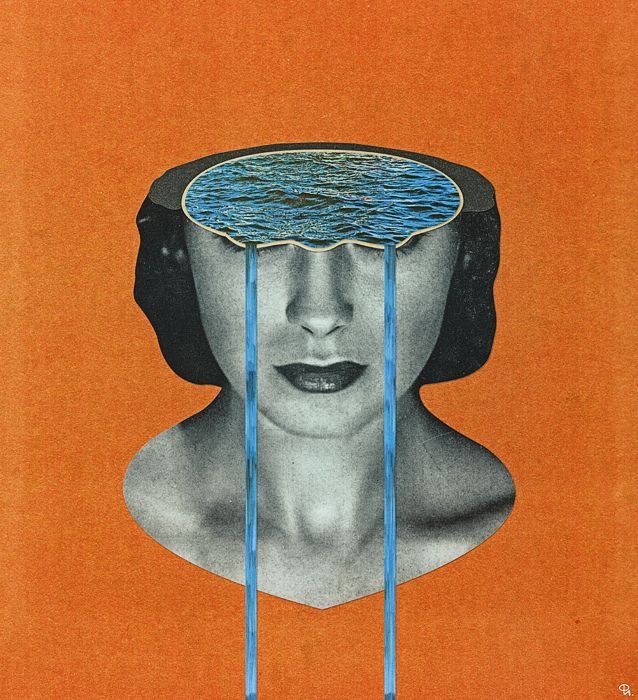
Reconocer la responsabilidad de nuestras acciones, a pesar de que estas sean el resultado inevitable de lo que somos, nos lleva al segundo concepto delicado que hay que reconsiderar cuidadosamente: el libre albedrío. Si todos hacemos siempre ni más ni menos que lo que podemos, aparentemente nuestras acciones se quedan fuera del alcance de nuestra voluntad (siempre habrá solo una opción) y las ejecutaremos según un proceso lineal y determinista que ya está totalmente escrito desde los albores del tiempo. Puede que sea así, pero puede que no y, después de miles de años de debate sobre este tema, llevado a cabo por mentes brillantes que han llegado a conclusiones totalmente opuestas, no seremos nosotros aquí quienes desvelemos la verdad sobre ello. Pero es necesario hacer notar que la vida humana es tan compleja que no funciona linealmente, y las relaciones entre nuestras acciones y sus consecuencias son suficientemente laxas como para dejar espacios libres para un poco de improvisación, que se escapa a previsiones infalibles y tajantes. Es decir, siempre queda un resquicio de libertad para hacerlo «un poco mejor» que como actuamos a partir de nuestra reacción más espontánea, y para acercarnos un poco más a aquel «mi mejor yo» que los estoicos aconsejaban tener siempre como horizonte. Entre lo que es (ahora) y lo que será (dentro de un segundo o de un año) siempre hay un tiempo que, si estamos atentos, podemos usar para ajustar el tiro en aspectos clave. Solemos reaccionar automáticamente a los eventos, descuidando estos espacios que, si bien empleados, pueden dar mucho margen de maniobra. Generalmente hay muchos factores que concurren en forjar un destino y, si bien muchos no dependen de nosotros, otros muchos sí dependen de nuestras respuestas. En este caso la voluntad es clave, así como el compromiso, y un adecuado entrenamiento de nuestra capacidad introspectiva. A pesar de que muchos aspectos de nuestra personalidad o de nuestras emociones tienen vínculos muy fuertes que influyen mucho en nuestra forma de reaccionar, las decisiones y las intenciones progresan según un principio de probabilidad, es decir, sobre mecanismos que tienen cierto margen de variación, y de imprecisión. Esta imprecisión es la que nos permite, si hay atención y determinación, alejarnos de las reacciones automáticas, añadiendo una pizca de libre albedrío a nuestro camino constreñido por las circunstancias. Somos todos muy previsibles, es verdad, pero pequeños ajustes en las respuestas pueden alejarnos mucho de un camino aparentemente inevitable, a veces de forma gradual, a veces a saltos imprevistos. En estos ajustes está la posibilidad de escaparse de ese supuesto destino preestablecido, de cambiar nuestra forma de reaccionar a los eventos, de forjar un ego que sea más compatible con nuestro bienestar y con el de los demás. Puede que nazcamos con cierta composición de materias primas, pero luego hay margen para decidir qué podemos esculpir con ellas. Que todos hagamos, en un dado momento, lo mejor que podemos, por un lado no nos desresponsabiliza de las consecuencias de nuestros actos, y por el otro no excluye que podamos, en un futuro, hacerlo mejor. En este flujo de eventos, no hay entonces que buscar el libre albedrío en una respuesta concreta, en una descarga neuronal, sino a largo plazo, en las muchas pequeñas sorpresas que nos deja el azar, las pequeñas desviaciones que podemos generar en nuestra vida cotidiana, los recovecos laxos y flexibles de la incertidumbre, y los cambios sutiles que podemos propiciar a lo largo de nuestra vida. El libre albedrío es, como el karma, una cuestión estadística, que se desenvuelve en los infinitos pequeños espacios de la probabilidad. Todo esto, si no se llama voluntad, sí que se llama intención, y nos conviene pensar que depende, en gran parte, de nosotros. Seguiremos haciendo lo mejor que podamos, y seguiremos fallando, pero manteniendo el timón del barco hacia un horizonte que pueda dar sentido a nuestra vida. Y a ser posible con una actitud que, mientras tanto, nos permita disfrutar del viaje.