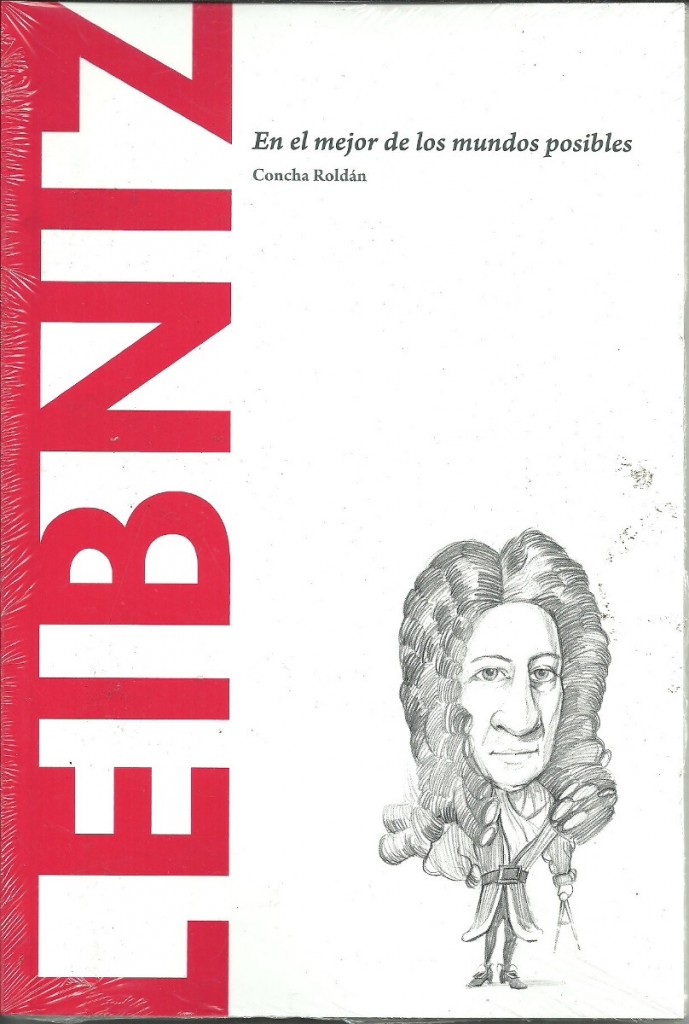“En el ámbito del espíritu, busca la claridad; en el mundo material, busca la utilidad”
G.W. Leibniz
De todos los genios de alcance universal de la historia europea seguramente G.W. Leibniz sea el más olvidado. Es, desde luego, conocido vagamente por los matemáticos, los físicos, los filósofos y los juristas, pero no por el público en general. Leonardo Da Vinci, por ejemplo, que es muy anterior, es considerablemente más célebre, y yo suelo pensar en ambos juntos porque los encuentro en cierto sentido complementarios. Quiero decir: Leonardo, el italiano de la Europa cálida, destacó en casi todas las artes, mientras que Leibniz, el alemán de la Europa fría, sobresalió en casi todas las ciencias, de manera que si fundiésemos a las dos figuras en un solo molde obtendríamos algo así como al prototipo cultural perfecto, el supermacho espiritual omnidisciplinar. Digo “supermacho” porque también existen otras disciplinas de las cuales ni Leonardo ni Leibniz sabían nada, aquellas, por ejemplo, que han practicado las mujeres para sustento de las familias y las sociedades y que serían más bien consideradas por ellos meras “técnicas”, puesto que raras veces suelen dar lugar a innovaciones teóricas. Sin embargo, Leonardo y Leibniz fueron ingenieros improvisados y ocasionales, lo cual también puede considerarse razonablemente “técnica”, pero una técnica superior, por supuesto, a las practicadas por las mujeres, conforme al criterio de sus respectivas épocas que iban poco a poco dejando atrás la división antiguo-medieval entre saberes serviles y liberales pero no la división, todavía más vieja, entre las “cosas de las mujeres” y las “cosas de los hombres”.
Curiosamente, y pese a ello, es muy posible que tanto Leonardo como Leibniz coincidieran también en su condición homosexual. De Leonardo lo sabemos seguro, pero con Leibniz andamos entre conjeturas. Un hombre que rechazó estupendas ofertas de casamiento por parte de señoronas de la nobleza (con lo que a él le gustaba la posición social, que deja tiempo libre para investigar)… que establece relaciones muy estrechas con sus asistentes (consta que se peleó con uno de ellos con profusión de furia y llanto en una posada)… en fin, eso ya no importa demasiado hoy más que para una historia actual de la reivindicación gay (el supermacho espiritual omnidisciplinar sería entonces, desde mi punto de vista, en efecto, de orientación sexual gay). Aunque sí es curioso en un punto particular y casi cómico, y es que el gran rival científico en vida de Leibniz, aquel personaje descomunal por el cual precisamente Leibniz ha quedado eclipsado para el recuerdo cultural de las gentes, el gran Isaac Newton, es muy posible que también fuera homosexual. La atrevida e irreverente hipótesis es mía, y me baso en la biografía que escribió de Newton Richard S. Westfall. Allí se cuenta, como siempre se subraya, que Newton era un tipo huraño, que jamás tuvo la menor intención de casarse, y que en treinta años en Cambridge no hizo una sola amistad profunda y duradera. Pero luego Westfall aporta un dato inapreciable del que no saca consecuencias caracterológicas, tal vez porque no quiere o tal vez porque respeta la intimidad de Newton con el mismo celo que el propio interesado puso en ocultarla. Cuenta, en efecto, que al poco de publicar su obra magna, los Principia Mathemática Philosophía Naturalis, con los que pondría el mundo de la ciencia patas arriba, Newton se hundió en una fuerte y larga depresión a causa de la ruptura de relaciones con un colaborador muy íntimo, un tal Fato. Ese Fato no tenía un especial don para la ciencia, más bien todo lo contrario, pero era un gran admirador de Newton y una vez separado del genio las cosas le fueron realmente de mal en peor. El hecho de que Newton se tomará tan mal aquella desavenencia, justo en medio, por así decirlo, de la gloria de la recepción de su revolucionaria teoría de la gravedad (y mucha otras teorías derivadas), hace pensar que hubo mucho más que desconocemos y que desconoceremos siempre en aquella relación tan especial….
En cualquier caso, Newton siguió siendo el hombre desagradable y a veces cruel en el trato que fue siempre y que podría explicarse a partir de su soledad congénita, la soledad de alguien cuyo carácter introvertido se desarrolló sin ser suavizado por el cariño de nadie. Con Leibniz tuvo una famosa querella, la lucha por la prioridad sobre la invención del cálculo infinitesimal, que duro décadas y en la que ambos sacaron su peor cara. Si hay que creer a Westfall, los dos tuvieron la culpa del malentendido y ambos intencionadamente buscaron confundir los rastros de la historia en su propio beneficio, aunque parece que Newton fue quien tuvo la intuición original. Leibniz, quien bien pudiera haber hallado lo mismo pero más tarde, salió totalmente desgastado de aquello, y las secuelas de esa riña narcisista entre gigantes permanecen hasta hoy. Pero, en realidad, a Leibniz se le podía humanamente atribuir ese descubrimiento y cualquier otro, porque el campo de acción de su pensamiento era enormemente más amplio que el de Newton, sin que la cantidad menoscabase nunca la calidad o la extensión la profundidad. Hace poco se publicó junto con el periódico El País un monográfico breve acerca de la vida y los logros de Leibniz a cargo de Concha Roldán que resulta excelente para dar cuenta de toda esta barbaridad de obra, que va desde el interés por los fósiles más rudimentarios hasta un replanteamiento general de la función civilizatoria del conocimiento, pasando por los intentos prácticos de unificar Europa a través de la religión. Leibniz escribía muchísimo, incluso en las diligencias o carruajes camino de algún lugar, y estamos muy lejos todavía de conocerlo todo. Cualquier día alguien abre un volumen en una biblioteca centroeuropea, por ejemplo, y cae un legajo inédito con unas apresuradas anotaciones manuscritas de Leibniz acerca de cualquier tema metafísico, científico, jurídico o histórico. Y reflejadas en cualquiera de los idiomas que leía y escribía, por cierto, porque Leibniz se enseñaba a sí mismo lenguas a base, según él mismo cuenta, de leer y releer un mismo libro con un diccionario a su lado: afirmaba que, de esta manera, y sin salir prácticamente de casa, todos podrían aprender fácilmente cuántos idiomas deseasen…
El otro personaje histórico, también grande a su manera, que contribuyó a borrar a Leibniz del reconocimiento popular fue Voltaire, no por casualidad el propagandista de Newton en Francia en detrimento de la Física de su compatriota Descartes. Cuando Voltaire escribió su famoso cuento largo Cándido, estaba pensando en la Teodicea de Leibniz, prácticamente lo único que se conocía de él tras su fallecimiento. La burla resultaba sangrante: se trataba de hacer escarnio del optimismo que abanderaba Leibniz, en la presuposición de que sólo un necio beatorro creería que este valle de lágrimas en que habitamos pudiera constituir de algún modo “el mejor de los mundos posibles”. Sin embargo, no es eso lo que decía Leibniz, como es natural. Lo que decía, sintéticamente -y aquí uso mis palabras en vez de las suyas- es que “optimismo” no es un substantivo que corresponda a la actitud de los ingenuos que son ciegos a los males del mundo y del propio hombre, que es como lo entendía un tanto cínicamente Voltaire. “Optimismo”, más bien, es el substantivo que reifica una acción, no una actitud, concretamente la acción constructiva de “optimizar”. El hombre podrá o no podrá ser un mal bicho, el mundo podrá o no podrá ser benigno, maligno o indiferente, todo eso es materia de una discusión interminable cuyas opuestas posiciones jamás podrán ser demostradas y que no conduce a ninguna parte verdaderamente útil y sana. Lo que, en cambio, sí puede hacerse es actuar conforme al “principio de lo óptimo”, o sea, guiar nuestras acciones hacia lo mejor, sencillamente porque lo contrario sería absurdo, nihilista y catastrófico. Voltaire, que no era capaz de tener demasiada fe en el futuro de la Humanidad (a diferencia, por cierto, de la mayoría de sus compañeros ilustrados), creía que un tal acción sería inútil y abocaría no más que a la fatiga y el desengaño, y por eso recomendaba únicamente a los hombres sensatos el cultivo de su propio jardín. En la trasera de nuestra propia casa, y rodeados de amigos cómplices, mal podemos equivocarnos. Pero Leibniz pensaba en términos globales, y su visión era la de un mundo gradualmente feliz guiado por la razón. “Optimizar”, por tanto, para Leibniz, no es el acto pasivo de una esperanza ilusa que aguarda la mejora automática de todo por el mero paso del tiempo, sino que es el programa de acción implícito, el motor racional secreto, de la actividad del hombre sobre el Mundo en todos los órdenes.
Leibniz, Newton, Voltaire, y tantos otros… Bajo aquellos pelucones empolvados tan ridículos se escondían cabezas poderosas. No podemos permitirnos obviar una de ellas en su tricentenario.