El cliente deja el dinero en la silla donde hace unos minutos estaba su ropa y se va. Espinosa comprueba que ha pagado la cantidad acordada y me ayuda a liberarme de las cuerdas. Las marcas en mi piel enrojecida son visibles, escandalosas, pero yo ya apenas siento nada. Espinosa habla poco. Permanece sentado en un rincón y no interfiere en la sesión salvo que yo diga milagros. Si eso ocurre, significa que el cliente está fuera de control y mi ángel de la guarda con pinta de soldado serbio me lo quita de encima con poco esfuerzo.
Esta vez no hay heridas. Podré concertar pronto una nueva sesión. Antes, cuando empecé, lloraba de verdad. Ahora finjo. Esa demostración de sufrimiento complace visiblemente a mis clientes. Me inclino a pensar que si descubrieran que mi dolor es simulado se llevarían una decepción, pero ignoro si saber la verdadera causa de mi llanto, el real, el de aquellas primeras veces, hubiera supuesto una merma en su placer. Porque, a mí, el instrumental que pongo a su disposición jamás me ha hecho llorar. Tengo el cuerpo hecho al dolor. El aprendizaje fue lento y sumamente eficaz. Se produjo a lo largo del tiempo que viví cerca de la única persona de la que me he enamorado. Aquel amor estaba mal. Así lo asumimos ambas, aunque ni siquiera hablamos de ello porque eso hubiera significado concederle el privilegio de conquistar nuestro lenguaje. Estaba prohibido. Era pecado. Así que, cada vez que en un descuido rozaba sus dedos cuando amasábamos harina para galletas o habíamos estado tan cerca como para respirar su aliento al ponernos el abrigo en la entrada antes de salir a comprar, al llegar la noche me apretaba el cilicio alrededor del muslo y esperaba hasta que la culpa se marchitara.

Ese mecanismo funcionó durante meses. La mañana de mi trigésimo cumpleaños, ella, al felicitarme, me abrazó. Y fui consciente de sus pechos y los míos en oposición, aplastándose los de una contra los de la otra debajo de nuestros hábitos y el rubor me calentó la cara con las llamas del infierno. Y deseé que ese abrazo avanzara por toda mi carne y no se deshiciera nunca. Aquella noche, me apliqué el castigo del flagelo arrodillada en mi habitación. Al cabo de un tiempo empecé a hacer trampas y salía de mi cuarto con el cilicio ya puesto, a sabiendas de que, al encontrarnos en el pasillo, buscaría su olor al darle los buenos días y eso sería bastante para que el pecado se manifestara mediante un pequeño cerco en mi ropa interior. Entonces llegábamos a la capilla y yo, al sentarme, presionaba el muslo contra la bancada de madera para que las púas se me clavaran más hondo mientras la miraba a ella. De este modo, con la mecánica de un condicionamiento rudimentario y tosco, el dolor y el amor se mezclaron tanto que perdí la capacidad de distinguir uno de otro. Llegó un momento en el que, al caer la noche, si no había podido hablar con ella en todo el día, me tumbaba sobre la cama, me apartaba la ropa y me cerraba el cilicio lo más fuerte que podía alrededor del muslo o del vientre, hasta que el gemido se volvía inevitable. Eso me llevaba a ella. A Mila.
El recuerdo de la dulzura de Sor Milagros es lo que me hacía sufrir y por lo que lloraba en las primeras sesiones de esto que ahora es mi profesión. Los golpes de fusta a manos de hombres —alguna mujer de vez en cuando— sedientos del control y el poder que les doy me devolvían por un rato la sensación de haber rozado la mejilla de Mila o de haberme agitado con su risa. El sonido de las tiras de cuero abriéndome la piel me transportaban al suelo frío de mi celda, contigua a la suya. Y en milésimas de segundo llegaba el llanto, adherido a la certeza de que nunca volvería a verla. Eligió bien. Su alma no estaba ennegrecida como la mía y se aferró a su fe cuando la tenté con un beso que me devolvió pero que, estoy segura, pesó en su conciencia. Deduje que se había confesado porque me alejaron de ella con mucha rapidez. Nos impusieron turnos de oración distintos, separaron las dos mesas del comedor, hasta entonces unidas, y formaron con ellas dos líneas paralelas, de modo que Mila y yo, al comer, nos dábamos la espalda. También la cambiaron de habitación al piso de abajo, con las hermanas más veteranas, y su ausencia se volvió tan insoportable que no pude seguir allí.

Ahora que a ojos de cualquiera nuestros caminos parecen alejados del todo, yo sé que solo nos separa una pared imaginaria que divide en dos la misma escena: una mujer se arrodilla a diario ante un Señor al que se entrega y, mientras deposita en el suelo una mirada sumisa, no olvida que una vez tuvo el amor al alcance de sus labios. En la liturgia de esa repetición permanecemos unidas.

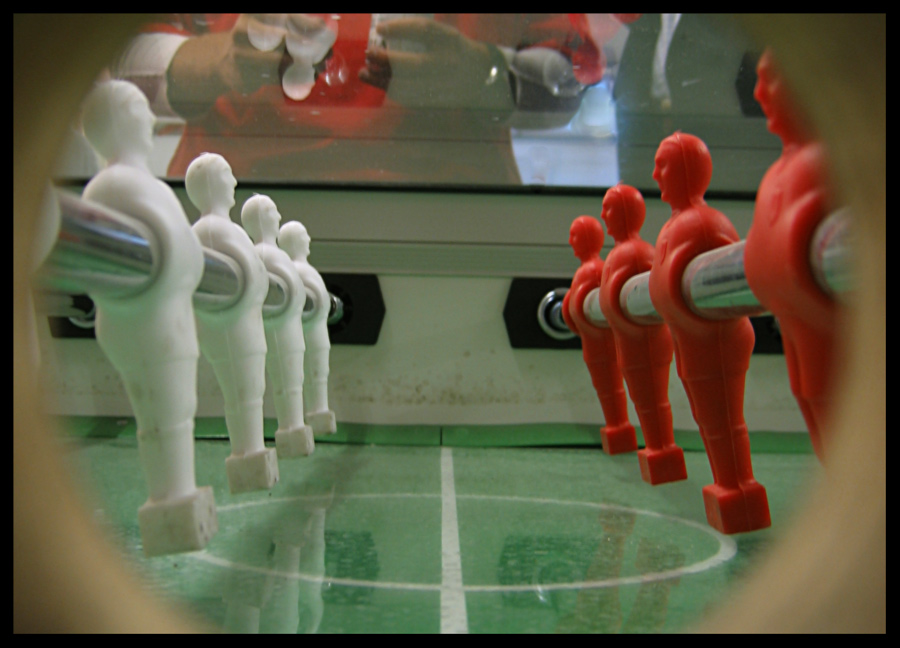






Maravilloso.