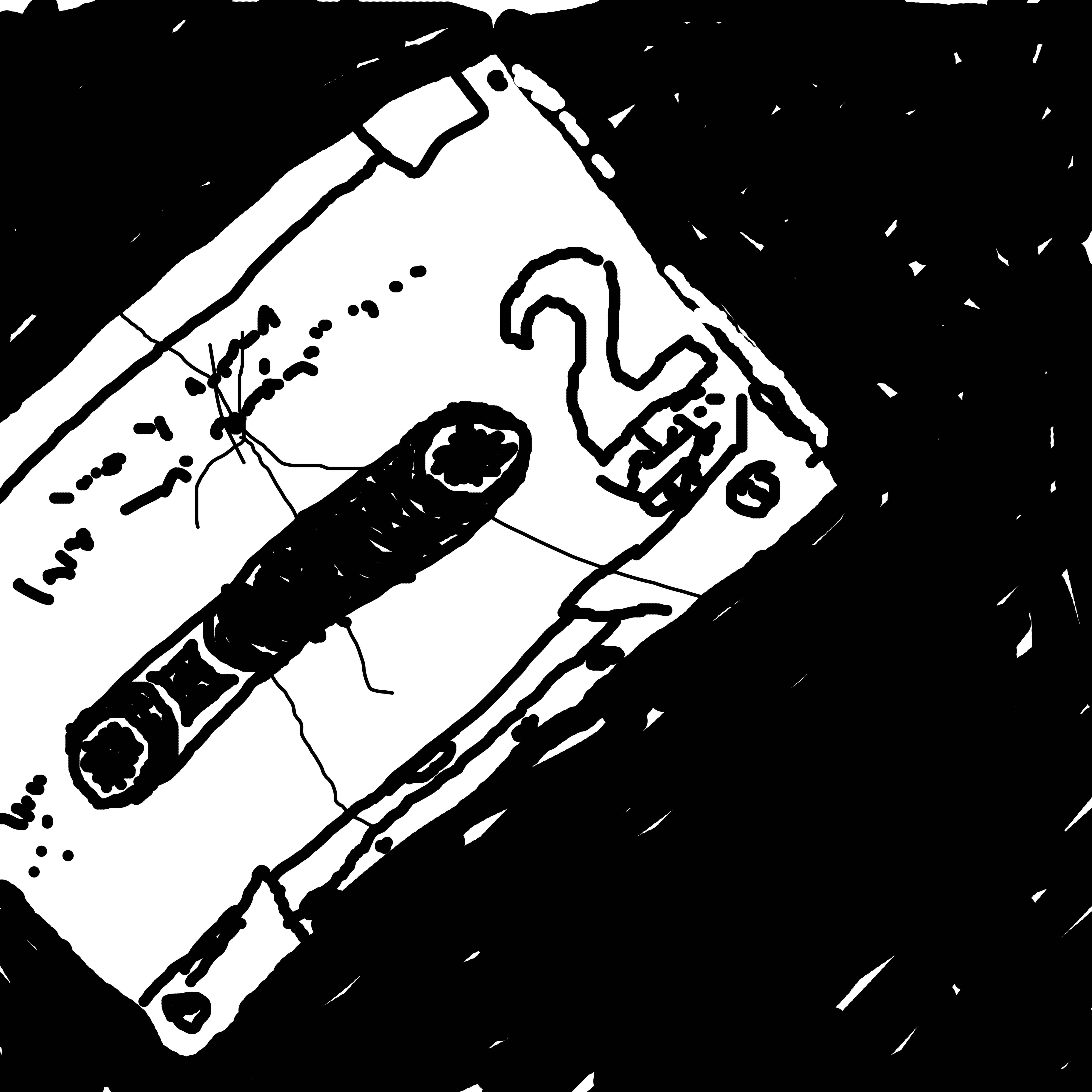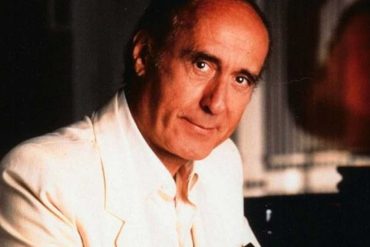Una curiosa noticia que nos pilló de sorpresa a todos hace ya más de diez años fue la elección de Sir Tomás Moro como patrón -o sea: Protector y Supremo Valedor ante Dios, o algo así- de los gobernantes. Hecha la gracia, no deja de ser instructivo comparar el nombramiento del autor de Utopía como inspirador de los más nobles pensamientos de los Amos del Mundo con la posibilidad -imaginaria por políticamente incorrecta, por supuesto-, de haber escogido a Maquiavelo para ese dudoso honor. ¿Quién es, si no, el más adecuado? ¿Cuántas velas se habrán puesto en la historia de la clase política en nombre de uno y cuántas en el del otro? Se comprende que una cuestión así, además de por su intrínseca trivialidad, sea de las muchas que no se someten a referéndum…
Moro (o More), en efecto, concibió y puso nombre a la primera Utopía en 1516, género típicamente humanista e inédito hasta ese  momento en la historia -no me atrevo a calificar de tales las muchas repúblicas escritas al socaire de la de Platón-, también cultivado en el Renacimiento por Tomasso Campanella en La ciudad del sol, de 1623, y por el canciller y epistemólogo/naturalista Francis Bacon, conde de Verulam, en la Nueva Atlántida, y que, en general, conocerá una fortuna ininterrumpida en la posteridad occidental. Toda utopía literaria, desde Moro, comparte unos rasgos comunes, definidos por el distanciamiento espacial y temporal que interpone el autor entre la comunidad ideal y la sociedad presente -notorio incluso en el cambio de nombre-, por el equilibrio externo e interno de la sociedad imaginaria en franca oposición a las crisis e inestabilidades endémicas de la sociedad real (a fin de analizar las causas y denunciar los males inherentes a la misma), y, sobre todo, por la ardiente defensa del trabajo bien organizado frente a la propiedad privada. La consideración de este último factor, siendo el más importante y característico de todos ellos -todavía en el s. XX el genero utópico conservará esa vocación fundacional-, impugna con su sola enunciación dos equívocos comunes hoy en torno a la producción utópica: el primero es aquél que señala que el pensamiento utópico es propio de la naturaleza humana y pertenece, por tanto, a la esencia de todo individuo o colectividad humanas racionales y pensantes comprenderlo y anhelarlo en la entraña más íntima de su ser; y el segundo, y de signo opuesto, consiste en aquella convicción un tanto cínica y lega (por descontado que se tendría a sí misma por “realista” o “pragmática”), de que “utopizar” es sinónimo de soñar, y, por consiguiente, se aduce que ninguna utopía escrita por los ingenuos y pacíficos sabios ha sido capaz de sustentar ni de lejos programa político alguno, o siquiera encerrar el suficiente potencial teórico de cambio histórico como para ello.
momento en la historia -no me atrevo a calificar de tales las muchas repúblicas escritas al socaire de la de Platón-, también cultivado en el Renacimiento por Tomasso Campanella en La ciudad del sol, de 1623, y por el canciller y epistemólogo/naturalista Francis Bacon, conde de Verulam, en la Nueva Atlántida, y que, en general, conocerá una fortuna ininterrumpida en la posteridad occidental. Toda utopía literaria, desde Moro, comparte unos rasgos comunes, definidos por el distanciamiento espacial y temporal que interpone el autor entre la comunidad ideal y la sociedad presente -notorio incluso en el cambio de nombre-, por el equilibrio externo e interno de la sociedad imaginaria en franca oposición a las crisis e inestabilidades endémicas de la sociedad real (a fin de analizar las causas y denunciar los males inherentes a la misma), y, sobre todo, por la ardiente defensa del trabajo bien organizado frente a la propiedad privada. La consideración de este último factor, siendo el más importante y característico de todos ellos -todavía en el s. XX el genero utópico conservará esa vocación fundacional-, impugna con su sola enunciación dos equívocos comunes hoy en torno a la producción utópica: el primero es aquél que señala que el pensamiento utópico es propio de la naturaleza humana y pertenece, por tanto, a la esencia de todo individuo o colectividad humanas racionales y pensantes comprenderlo y anhelarlo en la entraña más íntima de su ser; y el segundo, y de signo opuesto, consiste en aquella convicción un tanto cínica y lega (por descontado que se tendría a sí misma por “realista” o “pragmática”), de que “utopizar” es sinónimo de soñar, y, por consiguiente, se aduce que ninguna utopía escrita por los ingenuos y pacíficos sabios ha sido capaz de sustentar ni de lejos programa político alguno, o siquiera encerrar el suficiente potencial teórico de cambio histórico como para ello.
Poco amigo de utopías -se contaría muy cómodamente entre los de la segunda opinión-, pero igualmente devoto de los clásicos y humanista a su particular e idiosincrásica manera fue, también, pese a la leyenda negra que en torno a él gira, el florentino Nicolás Maquiavelo, cuyo librito, El Príncipe, cumple este año su quinto centenario. En realidad, su reputación no es del todo justa: los más afamados tratados maquiavelianos, como el mismo El Príncipe, son escritos de ocasión con fines más diplomáticos que teórico-políticos. Son ellos, sin embargo, los que ha magnificado la tradición, de donde proviene el tópico que nos habla del interés exclusivo del florentino por la mecánica del poder como un fin en sí, es decir, por exponer aquellas estrategias puramente instrumentales de que vale el gobernante “virtuoso” para conservar e incluso acrecentar su señorío sin consideración alguna por metas sociales o encaminadas hacia el bienestar común (según el comentarista Janet, esto no supondría después de todo más que la traducción de la política secular al idioma vernáculo). De hecho, en el segundo gran tratado de Maquiavelo, los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, de 1519, leemos muy claramente que la opinión que le merece a Maquiavelo la moral cristiana es idéntica en todo a la que siglos después sostendrá Nietzsche, lo que a grandes rasgos puede resumirse en: ataque frontal a la moral de la mayoría, desprecio hacia los valores de la compasión y la caridad, denuncia de los larvados impulsos autodestructivos al tiempo que sojuzgadores escondidos tras la mascara del ascetismo y la renuncia, y demás[1]… Según esta visión, la antropología maquiavélica descansaría sobre las bases del deseo de seguridad, propiedad y dominio como constantes universales de la motivación humana; Maquiavelo habría sido, así, el pensador que poco antes del estallido de la Reforma Protestante habría postulado ya la naturaleza predadora y envilecida del hombre, así como el teórico político que, antes de que lo hiciera Thomas Hobbes -protestante él mismo-, habría descrito el poder del estado-nación como la instancia necesaria para reprimir una disposición espontánea del hombre definida como guerra perpetua de todos contra todos. Una guerra que sólo se suspende con la supremacía del Uno.
 Este somero recorrido del estereotipo, en tanto que cierto y verificable en gran parte en los textos mismos del florentino, justifica por sí solo ese aserto de larga tradición académica e intelectual que afirma que la gran aportación de Maquiavelo a la conciencia moderna (y no sólo renacentista), ha sido la de levantar acta de la radical separación entre ética y política, ámbitos o esferas inseparablemente unidas y casi indistinguibles en la mentalidad antigua y medieval. De esta forma, “maquiavelismo” sería también el nombre de un trauma inaugural de largas consecuencias que ha escindido en dos la mentalidad posterior -sin que Maquiavelo en particular tenga más responsabilidad en ello que la que corresponde al perspicaz interprete y temerario mensajero del estado de los tiempos.[2] Aunque es del todo constatable que, en términos generales, Maquiavelo piensa que sólo el individuo -tirano o Príncipe de cuna-, es capaz de fundar y dar leyes a un reino (en realidad, de informarlo enteramente bajo su autoridad), también es igualmente cierto que en el doble fondo de su personalidad -de sus ideas y también de sus textos-, se agazapa un ferviente defensor del republicanismo de modelo romano. Pues lo más exacto parece ser que sólo en el caso antedicho de la creación de un nuevo reino, y en el de aquel que recomienda la reforma de un estado corrompido, aboga por lo que podríamos denominar “el principio amoral”, pero para el curso normal de gobierno es, sin embargo, partidario de leyes que imperen también sobre el gobernante.
Este somero recorrido del estereotipo, en tanto que cierto y verificable en gran parte en los textos mismos del florentino, justifica por sí solo ese aserto de larga tradición académica e intelectual que afirma que la gran aportación de Maquiavelo a la conciencia moderna (y no sólo renacentista), ha sido la de levantar acta de la radical separación entre ética y política, ámbitos o esferas inseparablemente unidas y casi indistinguibles en la mentalidad antigua y medieval. De esta forma, “maquiavelismo” sería también el nombre de un trauma inaugural de largas consecuencias que ha escindido en dos la mentalidad posterior -sin que Maquiavelo en particular tenga más responsabilidad en ello que la que corresponde al perspicaz interprete y temerario mensajero del estado de los tiempos.[2] Aunque es del todo constatable que, en términos generales, Maquiavelo piensa que sólo el individuo -tirano o Príncipe de cuna-, es capaz de fundar y dar leyes a un reino (en realidad, de informarlo enteramente bajo su autoridad), también es igualmente cierto que en el doble fondo de su personalidad -de sus ideas y también de sus textos-, se agazapa un ferviente defensor del republicanismo de modelo romano. Pues lo más exacto parece ser que sólo en el caso antedicho de la creación de un nuevo reino, y en el de aquel que recomienda la reforma de un estado corrompido, aboga por lo que podríamos denominar “el principio amoral”, pero para el curso normal de gobierno es, sin embargo, partidario de leyes que imperen también sobre el gobernante.
Así, en realidad, para Maquiavelo la mejor forma de gobierno es la República: “El gobierno de muchos es mejor que el de unos pocos”, y justifica la romana como la más perfecta. Aunque él era republicano y aspiraba a convertir a Florencia en un estado fuerte, en El Príncipe acepta, como mal menor, que en ciertos momentos de corrupción y desorden sea mas útil y eficaz la acción de un solo dirigente dotado de cualidades excepcionales y no precisamente las más limpias. En España, la obra de Maquiavelo fue considerada impía, maligna, como era de esperar en la nación que hacía gala del catolicismo más acendrado. No obstante, teóricos españoles de buena fe hubo que lo hicieron pasar por la puerta de atrás en el bien entendido de que el país necesitaba algo de Razón de Estado para afrontar la decadencia en que dejó a España el reinado de Felipe II. Y Razón de Estado significaba justamente independencia de la Iglesia para salir de la crisis. El Príncipe, en fin, dirigido a Lorenzo de Medicis, pero concebido pensando en Fernando el Católico, todavía conserva el morbo de la Realpolitik de Juego de tronos o de las películas de gansters. Pero, a estas alturas, quizá pudiéramos dar al gran y sagaz Niccolò Machiavelli por suficientemente amortizado y empezar a pensar el Poder de otra manera… (no utópicamente, tampoco, que terminan decapitándote como al pobre Moro).
[2] Pero lo verdaderamente grave del caso, en mi opinión, estriba justamente en esto mismo: en que vivimos desde entonces en una suerte de “esquizofrenia” crónica, debida a nuestra incapacidad para reconciliar en un mismo plano una cultura política que no sabe (ni aún se atreve, a la vista de los fundamentalismos que asolan actualmente el extremo oriental del mundo) ser guiada, ni aún en intención, por ninguna idea de bien moral, al tiempo que reina un sentimiento ético de andar por casa que yerra siempre su proyección pública y social (piénsese, por ejemplo, en la campañas morales norteamericanas, o en las difusas campañas de bioética, o en como el ideal de Justicia pierde cada vez más cuerpo -ideativo y material- en las sociedades modernas).