“A Supposedly Fun Thing I’ll Never Do Again” (“Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer”, Debolsillo, 2010), de David Foster Wallace.
![David Foster Wallace[4]](https://hyperbole.es/wp-content/uploads/2012/03/David-Foster-Wallace4.jpg) La producción textual que, forzosamente, nos confió David Foster Wallace aquel viernes del otoño de 2008 -cuando su pareja descubrió el cuerpo sin vida del autor suspendido en el garaje del adosado de ambos-, a duras penas encaja bajo algún parámetro genérico. Es decir, por tanto: DFW levantó una obra ramificada, singularísima que metastizaba vorazmente narrativa de ficción -en forma de novela, relato y microrrelato-, ensayo o un (vocacional) reporterismo que se desplazó gozosamente de la reseña deportiva -tenística en concreto- a un polifacético sentido de la crónica. Es ahí, paisaje cenagoso, donde se localiza “Algo supuestamente…”, o un brillante trabajo en el que, a sueldo de la revista “Harper’s”, DFW relataba la dolorosa experiencia de embarcarse en un crucero caribeño de lujo. A cubierta, pues.
La producción textual que, forzosamente, nos confió David Foster Wallace aquel viernes del otoño de 2008 -cuando su pareja descubrió el cuerpo sin vida del autor suspendido en el garaje del adosado de ambos-, a duras penas encaja bajo algún parámetro genérico. Es decir, por tanto: DFW levantó una obra ramificada, singularísima que metastizaba vorazmente narrativa de ficción -en forma de novela, relato y microrrelato-, ensayo o un (vocacional) reporterismo que se desplazó gozosamente de la reseña deportiva -tenística en concreto- a un polifacético sentido de la crónica. Es ahí, paisaje cenagoso, donde se localiza “Algo supuestamente…”, o un brillante trabajo en el que, a sueldo de la revista “Harper’s”, DFW relataba la dolorosa experiencia de embarcarse en un crucero caribeño de lujo. A cubierta, pues.
Certeza. Reaparecía de este modo ese fenómeno típicamente USA y que, por lo común, involucra a un autor de primer nivel cuya obra (y cuenta corriente) se alimenta a través de colaboraciones de largo recorrido con publicaciones periódicas. Y, claro, su lógico reverso: revistas y semanarios de suficiente calidad y holgura económica como para -en un admirable ejercicio de temeridad- conceder patente de corso a teclados de prestigio, a veces (las más) incómodos. Caso aquí de la demócrata “Harper’s”, al igual que también en su momento lo fue “Esquire” -lanzadera de Carver, Salinger, Talese, entre otros- “The New Yorker” o “Rolling Stone” (H.S. Thompson). Conclusión: el resultado termina por parecerse a embriones de Pulitzer y otras obras que deben/suelen incluirse entre la mejor literatura y el mejor periodismo jamás escritos. Pero esa es, en fin, una historia distinta.
Así, con “Algo supuestamente…”, se presumía un encargo más corriente: dar cuenta del modus operandi del wasp norteamericano cuando de lo que se trata es de matar el tiempo (o abreviarlo, inflar vacíos y argumentar a la vuelta lo placentero que resultó todo). Las vacaciones de Norteamérica, el tercer tiempo del ‘Imperio’. Pero DFW no era un cronista al uso. O sí. Sobradamente incorporada la herencia de H.S. Thompson, Wolfe, papá Talese; DFW intelectualiza aquí (además) la genética del Nuevo Periodismo para hibridarla con su corrosivo sentido del humor, un cinismo no exento (a veces) de piedad y desasosiego y –por qué negarlo- celebración. En resumen, un milimetrado coctel adulterado desde el genuino marco de su prosa: precisa, circular, excesiva, a menudo prolongada por medio de esas larguísimas e inolvidables notas al pie.
Tan complejo como admirado, DFW. Un estilo inclasificable y personal cuyo autor apenas modificó por mucho que, como a la postre acostumbró, saltase a través de géneros, disciplinas y soportes con una furia casi patológica. Y en estas, naturalmente, de nuevo DFW acampa –por cierto, ya había avanzado esta técnica en cada una de sus numerosas incursiones periodísticas- entre los límites de lo ‘gonzo’, oséase, un relato orbitado en torno al propio cronista y su experiencia personal, la del agente recelosamente activo en los episodios descritos. 
Entonces, “un innegable impulso de tirarse por la borda”. Así viene a definir DFW los sentimientos que le produce su crucero. Tomando tal premisa como punto de partida (y no retorno), el lector comienza a devorar una extensa crónica ensamblada a modo de exhaustivo repaso de todo aquello vinculado al trasatlántico, tripulación, pasaje e instalaciones. Un tratamiento clínico de la realidad, desmenuzada hasta el átomo. DFW llegará a proporcionar datos físicos sobre la maquinaria de propulsión del buque o –tras su propia pista y la de otros colegas de generación- se detendrá con placidez en las marcas comerciales que visten a los oficiales o forran los canapés de cubierta. Y como siempre –y ‘siempre’ aquí es el imaginario DFW- el cronista nos regala esa mirada lúcida, demasiado lúcida, que ahonda en una miseria congénita que nos pertenece y que, por mucho que huyamos a paraísos perdidos, terminará por viajar junto a nosotros, allí andará junto a las bermudas y la camisa estampada. Seguramente debido a ese exclusivo punto de vista, por encima de virtuosismo técnico y talentosa perspicacia, DFW pueda pasar sin estridencias por una de las voces más destacadas de las letras norteamericanas de todos los tiempos.
He aquí otra seña. Si detrás de toda crónica subyace una mirada, una subjetividad latente -como sugiere Martín Caparrós-, la de DFW, sin reservas, invade hasta los tramos meramente descriptivos. En efecto, de cabo a rabo nos topamos con un empleo parpadeante de la primera persona que se alterna con sesgos reiterados de la linealidad, sea mediante diálogos, reproducciones literales de mensajes publicitarios o digresiones interiores. Evidentemente, estamos ante una deliberada perversión del género, una digestión enfriada de la tradición más experimental del reporterismo estadounidense y sus (contra)réplicas latinoamericanas. Un tanteo exitoso. Porque Wallace escribe –o escribía- como m uy pocos. Y tras esa constatación no se ha ganado una batalla, sino tres cuartos del conflicto. El lector confirma la impresión de que podría leer a DFW aunque sus textos rondasen la cría doméstica de la iguana o la práctica taxidermista en el siglo XIX. Confirmado. A lo largo de su más emblemática recopilación de crónicas y ensayos, “Hablemos de langostas” (Debolsillo, 2009), DFW trató la pornografía en América o un festival gastronómico local dedicado a la langostas, y todo ello bajo la cerrada ovación de la crítica, que finalmente ha convertido su obra, la de este profesor suicida (DFW impartía Literatura Comparada en una facultad californiana), en carne de manual académico. Aciertan, sospecho. DFW y su brillante flirteo con el periodismo merecen una relectura. Como sucede con el resto de su obra, reiluminada oportunamente tras la absurda desaparición del autor, el acercamiento a su producción de cronista -eso que tienen los grandes empeños- no resulta del todo sencillo pero, una vez completada la necesaria etapa de fogueo, asombra y -cuando no fascina- acaba noqueando. Inteligentes, atrevidas, sus líneas desvelan una rotunda inquietud por el ser humano, por relatarnos. Ese rabioso afán de cronometrar una extinción, la nuestra.
uy pocos. Y tras esa constatación no se ha ganado una batalla, sino tres cuartos del conflicto. El lector confirma la impresión de que podría leer a DFW aunque sus textos rondasen la cría doméstica de la iguana o la práctica taxidermista en el siglo XIX. Confirmado. A lo largo de su más emblemática recopilación de crónicas y ensayos, “Hablemos de langostas” (Debolsillo, 2009), DFW trató la pornografía en América o un festival gastronómico local dedicado a la langostas, y todo ello bajo la cerrada ovación de la crítica, que finalmente ha convertido su obra, la de este profesor suicida (DFW impartía Literatura Comparada en una facultad californiana), en carne de manual académico. Aciertan, sospecho. DFW y su brillante flirteo con el periodismo merecen una relectura. Como sucede con el resto de su obra, reiluminada oportunamente tras la absurda desaparición del autor, el acercamiento a su producción de cronista -eso que tienen los grandes empeños- no resulta del todo sencillo pero, una vez completada la necesaria etapa de fogueo, asombra y -cuando no fascina- acaba noqueando. Inteligentes, atrevidas, sus líneas desvelan una rotunda inquietud por el ser humano, por relatarnos. Ese rabioso afán de cronometrar una extinción, la nuestra.





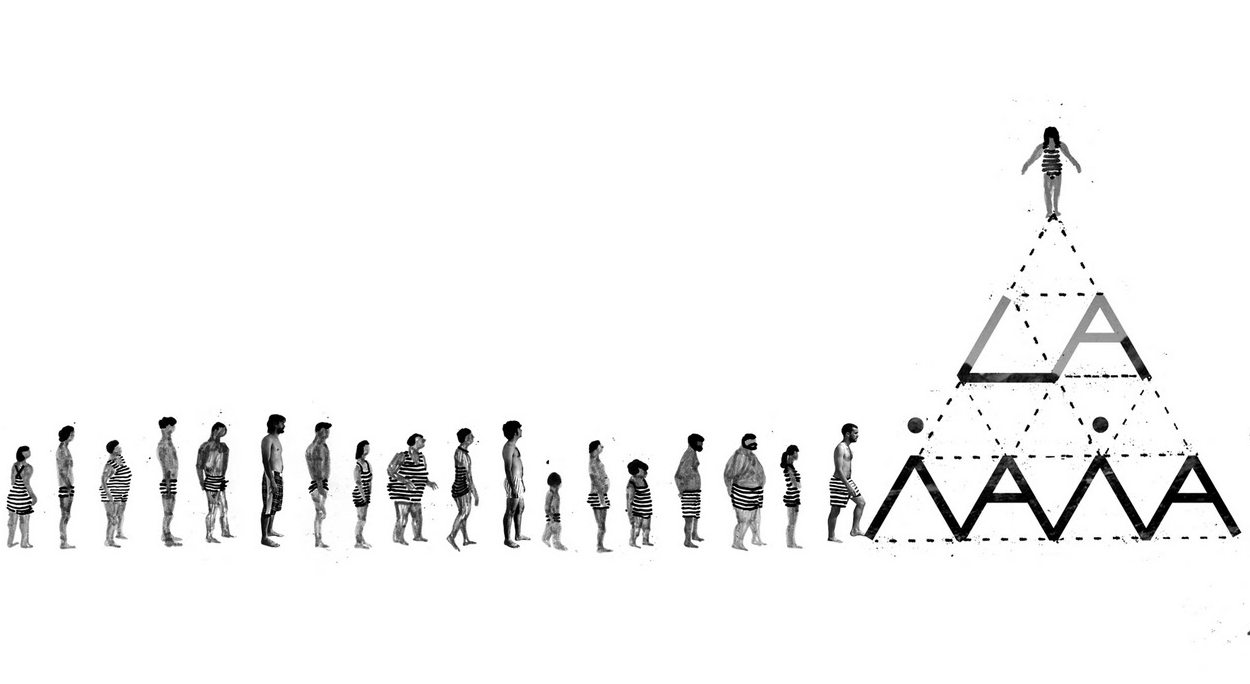
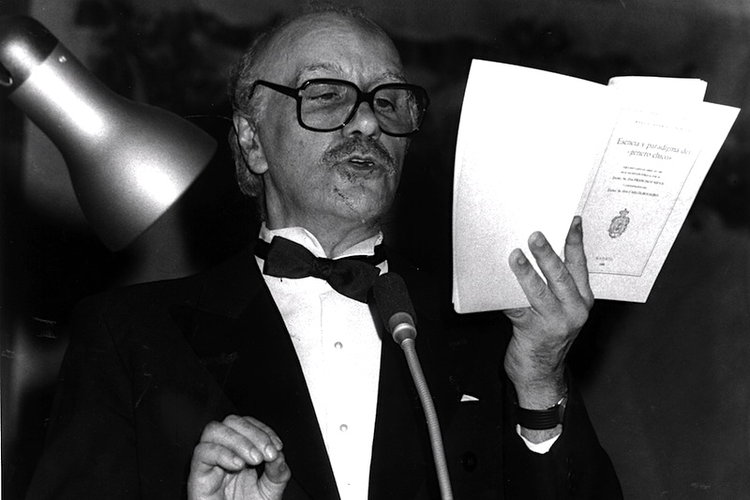

Comments are closed.