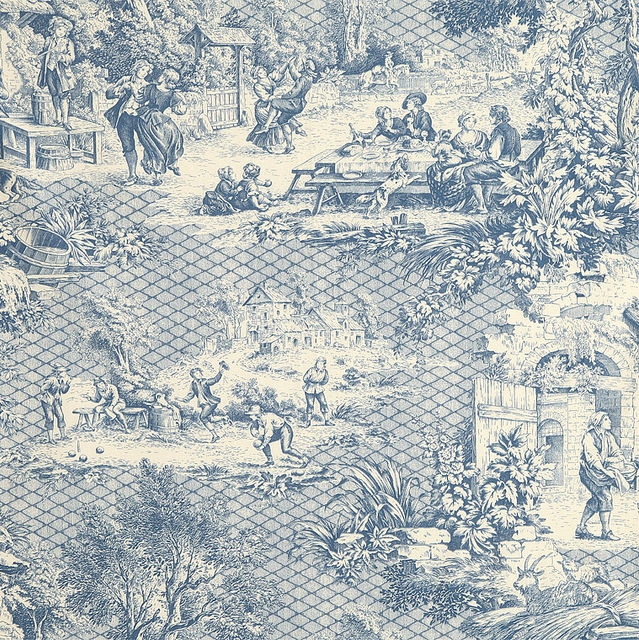El gato no tenía nombre y el piso apenas muebles, solo un teléfono perdido en una maleta desordenada y un sofá blanco con cojines rosas. Pero ella abría la puerta, recien despertada, con un antifaz con pestañas y unos tapones en los oídos de los que colgaba una borla azul, haciendo juego con el antifaz. Los zapatos estaban perdidos bajo la cama y la ropa desperdigada por cualquier parte, pero cuando emergía del cuarto de baño para ir a Sing Sing a dar “el parte meteorológico” a un gánster dulce, podía hacerlo con un sombrero esplendoroso y un vestido impecable. Nunca recibía malas noticias sin haberse pintado antes los labios y de vez en cuando, cuando comenzaba la mañana, todavía sin dormir y con el vestido de noche, necesitaba morder un cruasán frente a Tiffany´s para espantar la niebla del miedo de los “días rojos”, porque allí creía estar a salvo de las cosas malas. Se consideraba un animal salvaje y había huido hacia Nueva York persiguiendo un sueño que se le escapaba como el dinero que le daban “los canallas” cada vez que iba al tocador. Sabía de amores que eran cadenas muy dolorosas de romper y por eso cambió de nombre y se llamó Holly queriendo ser otra que no era todavía del todo pero quizá más de lo que ella sospechaba. El que se decía su descubridor afirmaba que era falsa y verdadera a la vez porque creía honestamente todas sus fantasías, como si anduviera perdida en el camino correcto.
Paul era un escritor que no escribía porque creía haber perdido algo esencial o quizá porque se había apartado de la vida que realmente deseaba. Mientras, no sobrevivía mal del todo como el jarrón chino de una dama amable de la alta sociedad que, además de ponerle un piso, se lo decoraba bellamente y le dejaba, de vez en cuando, cheques de mil dólares por los servicios prestados. Apaciguaba su angustia en la biblioteca pública mirando su único libro publicado mientras su máquina de escribir no tenía cinta con la que manchar los folios en blanco. Estaba cogiendo impulso pero no lo sospechaba todavía. Su talento solo necesitaba un gato y una vecina que organizara fiestas tumultuosas y cantara “Moon river“, con una guitarra, en el voladizo de la azotea. Un día jugaron a hacer cosas que no habían hecho nunca y Nueva York comenzó a cantar esplendorosa al ritmo de aquel abrigo naranja que tiraba de Paul hacia lo que siempre había buscado. A veces, encontrar el verdadero amor es tan difícil como buscar un gato en la lluvia. Pero, mientras lo hacían, Paul comenzó a escribir cuentos en New Yorker y Holly perdió un matrimonio con un magnate brasileño por culpa del “parte meteorológico”. Al final el gato aparece y el animal salvaje decide pertenecer a alguien no sabemos por cuanto tiempo, ni tampoco si desaparecieron del todo los “días rojos” o la angustia de los folios en blanco. Pero necesitamos películas como ésta para seguir pensando que los perdedores ganan algunas veces y que una chica puede comprarse trajes de Givenchy con las propinas del tocador. O que merece la pena mostrar ciertos abalorios porque nuestros gestos, nuestros gustos, incluso nuestras rarezas, conforman lo que queremos ser, otra forma de llamar a lo que en realidad somos y lo único desde lo que pueden surgir los momentos felices. O que la vida contiene todo lo que nos pasa porque a veces la alegría surge tras la angustia y nos pertenece tanto como ella.
Otto Rank aquel psicoanalista reprimido al que Anais Nïn enseñaba a bailar en los clubs jazz de Nueva York se distanció de las tesis de Freud y afirmó que la forma en que batallamos por nuestra independencia determina el tipo de persona que somos. La mayoría de la gente (los adaptados) con una voluntad (análogo rankiano para el poder del ego) débil se adapta y aprenden pronto a obedecer a la autoridad y a aceptar los códigos morales y sociales existentes. El precio sería la pasividad y el aceptar ser siempre dirigido por otros. Los neuróticos tienen una voluntad más fuerte que la mayoría y les cuesta plegarse al domino externo o interno, incluso llegan a establecer un conflicto contra la expresión de su propio ego. Sin embargo les falta fuerza y terminan constantemente preocupados y culpabilizados de su falta de voluntad. Pero para Rank se encuentran en un nivel de desarrollo moral más elevado que los adaptados. Por fin los que llama productivos, donde incluye a los artistas o a los genios creativos de todo tipo, son conscientes de sí mismos, se aceptan y se autoafirman creando un ideal que les sirve como guía positiva para la voluntad. Así primero se crean a sí mismos y luego intentan crear un nuevo mundo a su alrededor identificándose con la voluntad colectiva de su cultura.
Holly y Paul serían fácilmente catalogados de neuróticos, como Woody Allen o el personaje protagonista de su película (Medianoche en París) que acabo de ver de nuevo con gran placer esta noche. Y, desde luego Truman Capote o muchos artistas más. Dudan en principio de su propia capacidad y no saben muy bien a donde van pero intuyen un horizonte mejor y por momentos consiguen dar color a la vida. A veces necesitan un Tiffany’s para refugiarse del miedo a la soledad o a estar equivocados y un poco apartados del rebaño. A veces crean novelas o películas o estéticas que constituyen el refugio de otros que también tratan de huir de tiempos o mundos actuales que no les gustan. Aunque, como dice un personaje de la película de Woody: casi siempre el presente en apariencia más fastuoso ha solido ser incómodo o insuficiente para los que lo vivieron en esa época y lugar. Quizá porque la felicidad, como el amor, suelen escabullirse con demasiada facilidad, como los gatos en la lluvia.
Coda. Aquel chico erraba algunas tardes por las calles de su ciudad y buscaba la vida, que no encontraba a su alrededor, en los escaparates de las librerías. Casi siempre se paraba en los dos, del tamaño de una ventana grande, de una librería de la plaza mayor llamada Aspa. Año tras año esa librería que combinaba lo que era necesario tener para sobrevivir con sorprendentes libros de buena literatura o ensayo había permanecido allí, garantizando también una segura reserva de cuadernos de tapas de hule para sus diarios. Hace unos meses, más de treinta años después, se dio cuenta, en otro paseo, de que había cerrado y de que quizá no volvería ver mas a su silencioso dueño escuchando ópera en una silla de playa. Recordó Tiffany’s porque más de una vez había encontrado allí el texto adecuado para mitigar los “días rojos” . Y se sintió inconcebiblemente sorprendido de que algunas cosas no duraran siempre.