“Leo también muchos libros de guerra y de misterio, pero no me vuelven loco. Los que de veras me gustan son esos que cuando acabas de leerlos piensas que ojalá el autor fuera muy amigo tuyo para poder llamarle por teléfono cuando quisieras. No hay muchos libros de esos.”
J.D Salinger. “El guardián entre el centeno”
¿Quién no ha oído hablar de J.R.R. Tolkien y su obra magna, ahora que han pasado al celuloide —con la colaboración de infinidad de bytes— incluso la precuela, El Hobbit, tras el tremendo éxito de las tres partes de la saga del anillo? Y, mirándolo bien, hay que hacerse cargo de lo chocante del fenómeno, puesto que, en términos estrictamente literarios, El Señor de los Anillos es la obra más a contracorriente del siglo XX, y no digamos nada ya de lo extravagante de su permanencia en el siglo XXI, en el que hasta las películas de animación exorbitadamente lucrativas de Disney/Pixar contienen elementos de ironía y de caricatura social que están completamente ausentes en la escritura de Tolkien. Piénsese si no en el ya viejo pero estupendo anticuento de hadas Shrek, esta vez de la casa Dreamworks, del que se puede decir todo salvo que esté aquejado de la ingenuidad tolkieniana, tan propia suya y tan apreciada, no obstante, a fines de los felices años ’60 de la pasada centuria —los cándidos hippies, en efecto, buscaban en la trilogía significados ocultos que les sirviesen de guía para retornar a un modo de vida más sencillo y natural al estilo de una nueva Edad de Oro, e incluso la banda de rock más sonada de entonces llegó a dedicarle una canción en su mejor trabajo: The battle of evermore en el conocido como Led Zeppelín IV.

Que antes ya de la intervención millonaria de Peter Jackson la popularidad de El Señor de los Anillos era grande lo demuestra bien a las claras el hecho de que en 1997 fuese elegido en el Reino Unido como el mejor libro del siglo, con enfático echarse las manos a la cabeza por parte de los dictadores del gusto británicos. Y su éxito ha sido tal que, inevitablemente, el relato de las crónicas de la Tierra Media (no exactamente «novelas»: propongo «romances») se presenta fatalmente reducido y cerrado para el incondicional de la literatura fantástica, que parece quedarse siempre con ganas de que «Tolkien & Sons» fuera acaso algo así como la firma comercial de un línea de best-sellers internacional a lo Harry Potter, de modo que fuese ofreciendo al público cada poco tiempo más de lo mismo para coleccionar escrupulosamente en interminables estanterías de la salita de casa. Pero lo cierto es que El Señor de los Anillos no es solamente una pueril novela fantástica de aventuras más, cuyo destino natural es un público adolescente impenitentemente machacador de videoconsolas (aunque para limitarse a eso, extrañamente dotada con la molesta peculiaridad de sus exageradas dimensiones), ni tampoco únicamente la mera excentricidad literaria de un profesor oxoniense —como lo fue, por cierto, también Lewis Carroll—, acaso aburrido de tener siempre sus augustas narices hundidas entre las páginas de áridos tratados de filología germánica. Ni una cosa ni la otra, ni la mezcla de las dos —aunque sin duda ambas son parcialmente verdaderas—, sirven suficientemente como criterio para dar cuenta de la génesis del libro ni de su tremenda repercusión posterior entre un público lector de todas las edades ¿Qué es, pues, El Señor de los Anillos, habida cuenta de que se trata de una obra de creación pacientemente labrada pieza a pieza en la década de los cuarenta por un dulce y apacible profesor británico experto en lingüística? Y, sobre todo… ¿Qué interés puede suscitar hoy semejante suerte de cuento de hadas —inspirado, por demás, en una moral claramente anticuada—, farragoso y caudaloso como de hecho es, entre los resabiados y descreídos lectores del siglo XXI, precisamente aquellos que los críticos nos dicen que han terminado con la fascinación de la imprenta, matado, en consecuencia, la novela, y estrangulado hasta sus últimos estertores la pausada fiesta de la comunicación escrita?

Para empezar, lo primero que hay que decir es que si el recurrido alienígena venido del espacio exterior del tropo retórico habitual tuviese hoy únicamente en sus manos la obra de John Ronald Reulen Tolkien (1892-1973) como solitario testimonio de la vida sobre este planeta en los últimos sesenta años, resulta evidente que juzgaría muy erradamente por el sólo carácter de ésta la trayectoria de la literatura occidental en el pasado siglo XX, por no hablar de la historia de la humanidad en general. El Señor de los Anillos supone, en efecto, la eclosión —nunca mejor dicho: puesto que estuvo en crisálida durante doce largos años— de una rareza inclasificable e inequívocamente arcaizante en el panorama literario de los primeros años cincuenta («¡Por Dios! —exclamaría teatral el crítico— ¡Si para entonces incluso William Faulkner había publicado la casi totalidad de su obra y recibido el Nobel!»). No obstante, no por ello el relato de la Tierra Media carecía de una cierta conexión con el inmediato presente de una Europa castigada por las secuelas de la guerra (aproximadamente por las fechas en que Tolkien ideaba lo que denominaba su «nuevo hobbit», Chamberlain firmaba el Tratado de Munich con Hitler), vínculo que se expresa ante todo en la forma de reflexión fabulada acerca de la esencia del todavía dolorosamente reciente fenómeno del dominio fascista. En efecto, El Señor de los Anillos refleja con sensibilidad poética e intención parcialmente alegórica un estado de cosas que fue la más lacerante seña de identidad política de su tiempo, como escribe a este respecto acertadamente Patrick Curry:

La comunidad —los hobbits en la Comarca—, el mundo natural —la Tierra Media misma—, y los valores espirituales —simbolizados por el mar— se encuentran en Lord of the Rings amenazados por la unión patológica del poder estatal, el capital y la ciencia tecnológica que representa Mordor.
Tolkien, sin embargo, negó siempre cualquier relación entre su fantasía y el mundo histórico real, tal vez por pudor literario —ya que, ciertamente, la alegoría establece un paralelismo muy tenue y tangencial—, o tal vez por rabia hacia el propio mundo real, que había demostrado que nada demasiado bueno se podía extraer de él. De hecho, si acaso tal relación existiera en la imaginación de Tolkien, tomaría una orientación muy distinta, de forma que El Silmarillión sería la prehistoria de la Tierra Media, su Biblia particular, así como la Tierra Media misma en su Tercera Edad sería, en la ficción, la prehistoria de nuestro propio mundo. En cualquier caso, la Tierra Media es un vasto mundo autónomo que Tolkien ha diseñado con increíble minucia en el espacio y en el tiempo, dejando poco lugar para lo propiamente extraordinario. Lo explicaba mucho mejor que nosotros Fernando Savater ya en los años setenta en La infancia recuperada:
“Una vez postulado lo fantástico, Tolkien hace de ello el más discreto uso posible (…) Pero la presencia de lo cotidianidad, precisada del modo más realista, nos predispone a aceptar lo mágico, cuya aparición nunca es más portentosa que lo estrictamente necesario. Gracias a su longitud, la historia se va desgranando con todo el sosiego que exige el deliberado regodeo en los detalles y la atención sin impaciencia a cada uno de los incidentes (…) Es como leer un antiguo poema mágico-épico celta contado de nuevo por Dickens o Ridder Haggard.“

Ahora bien: puestos en el caso de buscar un determinado simbolismo, intencionado o inintencionado por parte del autor, más correcto, palmario y comprehensivo parecería buscarlo en el singular catolicismo de Tolkien, una especie de cristianismo nuevo, deudor pienso, del pensamiento religioso de G. K. Chesterton[1], Hillary Belloc y otros, cuya área mayor de influencia fue precisamente Oxford2, y mediante el cual se pretendía devolver a la vieja y gastada cáscara del cristianismo militante algo de la perdida inocencia y nobleza de unos idealizados tiempos medievales. De ahí que el trasfondo más profundo de El Señor de los Anillos sea el relato alternativo tanto de la creación y formación del mundo, como de la fórmula cristiana de la redención del mal y del pecado original por mano de los humildes de la tierra : los hobbits…[2] En lo que se refiere a esto último, la redención del mundo por los humildes, por los sencillos, no hay que olvidar que, significativamente, el otro nombre dado por Tolkien y sus personajes a los «hobbits» son la «Gente Mediana» (el criado de Frodo, Sam, es paradigmático a este respecto, y de hecho es el único que conserva un nombre reconocible actualmente). Solo la gente mediana puede salvar el mundo, parece pensar Tolkien, y tampoco ella carece de una referencia directa: «Los hobbits son simples campesinos ingleses, pequeños de tamaño, porque esto refleja el alcance generalmente escaso de su imaginación, aunque de ningún modo de poco valor o energía latente (…) Siempre me ha impresionado que estemos aquí, que hayamos sobrevivido, a causa del indomable valor que gentes muy pequeñas opusieron a fuerzas abrumadoras»[3] En El Silmarillión, la primera obra comenzada por Tolkien y la más vocacional de ellas, no había hobbits, y solo aparecieron más tarde: «Mr. Bolsón empezó como un relato cómico entre los convencionales e inconsistentes enanos de los cuentos de hadas de Grimm, y fue arrastrado hasta el límite, de modo que incluso el terrible Saurón se asoma a este límite» (de nuevo Pierce). No obstante, la figura de Bilbo y del esquizofrénico Gollum/Smeagol, que nacieron de un cuento infantil dirigido a sus hijos —precisamente el ahora versionado The Hobbit—, son probablemente los caracteres dramáticos más marcados y personalizados de todo el relato hombro con hombro con Sam Gamyi.

Lo más curioso es que el mensaje cristiano está ambientado en una añoranza de la edad media europea con aporte de elementos celtas (el episodio druídico más característico, obviado en la película, es el de En casa de Tom Bombadil), y gruesas pinceladas de aportes mitológicos nórdicos (recuérdese el otro anillo, el de los Nibelungos), al modo de las sagas artúricas. La misma proliferación de criaturas y razas —escorzos paganos en el marco de una más amplia perspectiva cristiana— proviene de tales fuentes mitológicas, aunque en la finalmente ortodoxa visión terminal tolkieniana tal biodiversidad esté destinada a desaparecer al término del relato. Y, en efecto, este es en parte el objetivo de la saga del Anillo: retirar las demás criaturas inteligentes de la faz del mundo, dando así comienzo a la exclusiva historia —ahora sí, la nuestra— de la arrogante y ambivalentemente dotada especie humana mortal[4] El cristianismo triunfa así, al cabo, sobre el paganismo perceptible de los elfos, aunque no debe pasarse de largo el hecho de que Tolkien concibió, no obstante, la perversidad del anillo monoteísta como una usurpación inmanente del poder trascendente de Dios. Pero antes de alcanzar tal conclusión, Tolkien dispara su inusitada industriosidad tanto como su fértil imaginación, pues a esta misma biodiversidad de razas inteligentes corresponde en el interior mismo de su relato una irradiación de lenguas artificiales perfectamente estructuradas a cuya construcción dedicó veinticinco años de su vida —su propio diario personal estaba escrito en alfabeto «fëanoriano»—. Tolkien designaba a este proyecto su «árbol interno», que crecía y crecía con el paso del tiempo, y que, según se decía acertadamente a la sazón en su necrológica del The Times:
No era un galimatías arbitrario, sino una lengua realmente posible con raíces coherentes, reglas fonéticas e inflexiones en las que volcó todas sus capacidades imaginativas y filológicas; y por extraño que parezca, fue sin duda la fuente de este esplendor incomparable y concreto lo que posteriormente le distinguiría de los otros filólogos. No había avanzado mucho cuando descubrió que todas las lenguas presuponen una mitología; y de inmediato emprendió la tarea de crear la mitología necesaria para el élfico.
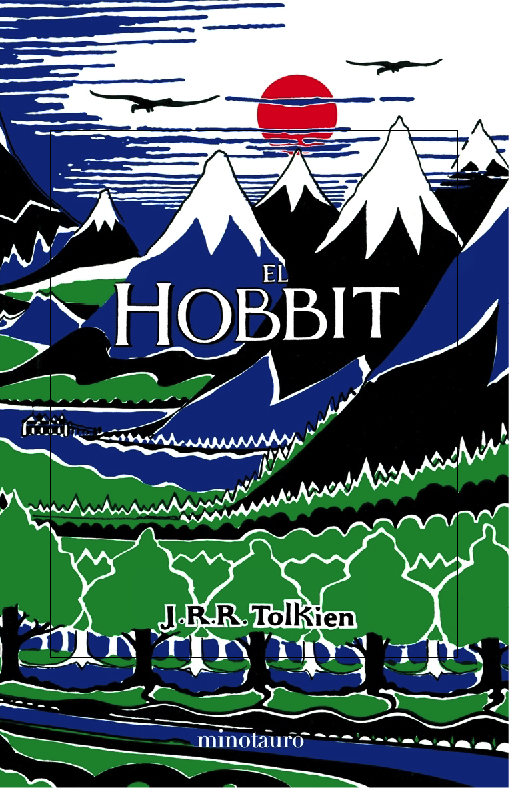
Y eso es fundamentalmente El Señor de los Anillos: nada más —pero tampoco nada menos— que un complejo experimento literario montado sobre la necesidad de configurar un mito ficticio (¿y cuál no lo es?) para dar razón de unas lenguas ficticias. En este sentido la empresa tolkieniana se muestra en su faceta más formidable: «Lo que ocurre, en realidad —escribe Tolkien—, es que el hacedor de narraciones se demuestra un exitoso sub-creador [el Creador Titular es Dios, por supuesto, añadimos nosotros]. Construye un Mundo Secundario al cual otra mente puede acceder. Lo que relata es “verdad” en su interior; se ajusta a las leyes de ese mundo. Por lo tanto uno lo cree, cuando está, por así decirlo, dentro de él. En el momento en que aparece la duda, se rompe el hechizo; la magia, o mejor dicho, el arte, ha fracasado. Y uno retorna al Mundo Primario, mirando desde fuera el pequeño y abortivo Mundo Secundario»[5]. En este pasaje Tolkien no dice, al modo del formalismo ruso, que en ese «Mundo Secundario» o ficticio todo tenga una consistencia únicamente estética, y que, por consiguiente, en él sólo hay posible sentido con respecto a las interrelaciones del conjunto, sin referencia alguna al «Mundo Primario» o real. Lo que se afirma, más bien —tal como nosotros lo interpretamos—, es que el arte es el vehículo a través del cual una creencia toma contacto con un mundo distinto al real, pero no por ello menos «mundo» que él, por cuanto ambos son igualmente creados. La «sub-creación», por tanto, es «pequeña y abortiva» vista desde la «creación», sí, pero no por su naturaleza estética, sino por la condición de inferioridad real del sub-creador humano respecto al Creador pleno, divino. Desde dentro, en cambio, la sub-creación exhibe su faceta edificante, al mostrar una filosofía de vida y unos valores que en nada desmerecen a los que ejercemos los hombres en el mundo real. Por esta razón, en definitiva, Tolkien rechaza cualquier analogía de su obra con el mundo histórico, aunque a sabiendas de que ningún artista responsable puede ni debe desligarse del todo de él.

Saurón, el Señor de los Anillos propiamente dicho, da en este caso su nombre a la sub-creación; no en vano, es realmente el co-autor de ella, pues el relato, la epopeya, la memoria misma, serían impensables, al menos desde esta perspectiva cristiana, sin la intervención del «Mal» —o, si se prefiere, de la distancia infinita de Dios—. Ayunos de memoria, los seres de la Tierra Media no serían sino pseudo-bestias, y el lenguaje mismo perdería su función mitopoyética para convertirse en un medio transparente, pura inmediatez del intercambio de signos utilitarios. Por eso, independientemente de las convenciones genéricas que dictan la ineluctable victoria final del «Bien», para el lector la amenaza de la hegemonía del «Anillo Único» y su «Corrupto Forjador» es, en todo momento, real. Y es que nada impide a la guerra terminar mal, con tal de que la derrota misma suponga no más que un episodio aislado de una gesta más vasta que pueda luego —y por siempre— ser contada. El hecho de que esto no suceda, de que la historia termine relativamente «bien», se debe principalmente a lo que acabamos de indicar: la exigencia que la corriente de la leyenda deba continuar, proseguir, tener una sucesión, sumada a la necesidad de que siempre pueda ser de nuevo vindicada ¿Qué es, pues, el «Mal» (al margen de consideraciones maniqueas tan caras al cristianismo y algunos cultos políticos) en El Señor de los Anillos? Pues algo así como una potencia mitopoyética a su pesar, podríamos decir, el intento siempre frustrado de establecer la epopeya anti-trágica de un sólo protagonista absoluto y dominante, la ambición de acaparar y absorber todas las historias de sacrificio y heroísmo en beneficio propio, de cegar, pues, las fuentes de todas las narraciones posibles en provecho de uno solo. Por esta razón, tal vez, Dios no hace acto de presencia en El Señor de los Anillos (recordemos la doctrina: la Creación es sólo un canto a su gloria, posición que le aproxima peligrosamente a su terrible adversario), y por esta razón el «Mal», que sí que lo hace, trabaja muy activamente para eliminar una virtualidad poética que, sin embargo, con su acción contribuye a estimular y, por ende, a preservar. De hecho, el «Bien» en el plano mundano consiste precisamente en el convencimiento íntimo del héroe en la objetividad del mundo y la intrascendencia relativa de la muerte, es decir: se trata de sacrificar la vida pensando que, de todos modos, el mundo sigue su curso, que jamás se cancela con la disolución del sujeto particular (véanse los casos de Boromir o Gandalf en la primera parte, la más infantil de ellas: «El primer volumen es verdaderamente distinto del resto», escribió el propio Tolkien).

Puede pensarse, en fin, que a la postre todo ello no es más que una quimera, una telemaquia urdida para el entretenimiento de gentes piadosas y dadas a la evasión y a la nostalgia, una pompa de jabón, en último término, indigna de la atención de un comentario serio. Como el anillo —precisamente otro anillo— de Kojève[6] que tanto impresionara a Jean Paul Sartre, no negaré que el agujero forma parte de la joya tanto como el metal dorado que la circunda, y por tanto que el ser de la «sub-creación» tolkieniana depende tanto de sus cualidades nobles (pureza, brillo, pulido acabado…), como de su misma nada (es decir: su vacío referencial, su nulidad significativa para nuestros tiempos, su oquedad, por decirlo así, representativa); pero tal vez por ello mismo El Señor de los Anillos se erige como la «obra de adopción» perfecta para el siglo XXI, en tanto que justamente su carácter enérgicamente anti-novelístico y anti-moderno la hace un poco más próxima a nuestro sentir postmoderno…[7] En definitiva, lo dijo el primer lector de Tolkien (hijo de su editor; de cualquier manera, no de otro modo podía ser con un nombre tan tolkieniano) Rayner Unwin:
Honestamente, no sé quién se espera que lo lea: los niños no lo entenderán del todo; pero sin duda, si los adultos no se sienten infradotados por leerlo, muchos quedarán encantados.
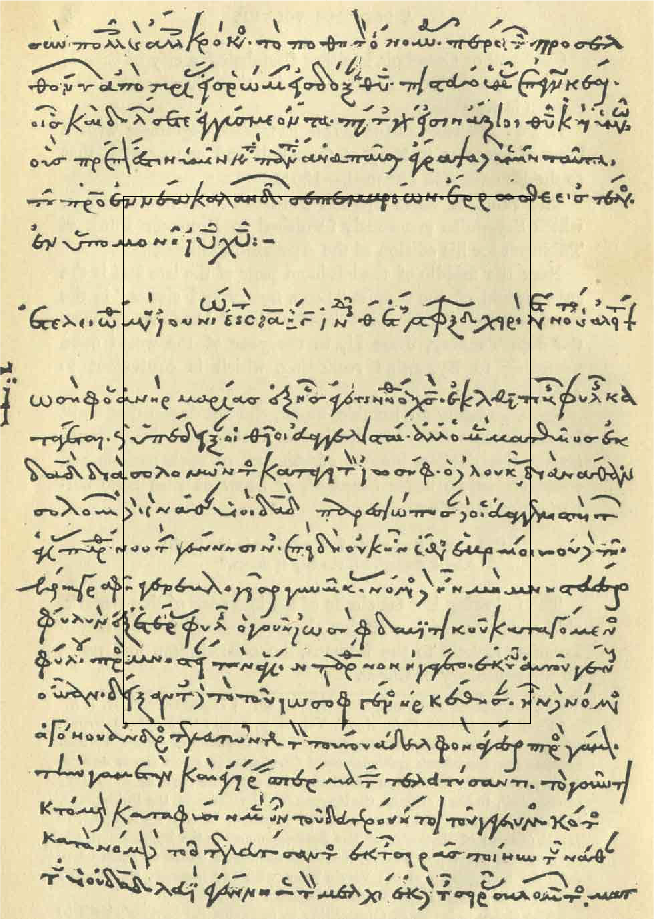
[1] En cuya manifestación principal, el ensayo Ortodoxía —retraducido hace unos años en la editorial Ad Litteram—, puede leerse justamente una ardorosa defensa de la pedagogía contenida en los cuentos de hadas.
[2] 2. Recuérdese el también por dos veces filmado C. S. Lewis (1898-1963), amigo de Tolkien y rector como él de dicha universidad. En Tierras de Penumbra se filma su testimonio autobiográfico Una pena en observación, y sus relatos fantásticos han sido puestos en imágenes en las célebres Crónicas de Narnia. Ambos formaron parte de los inklings -moradores de la tinta- que el más honesto y bello nombre para un cenáculo literario que yo haya conocido.
[3] 33. Palabras del propio Tolkien reproducidas en J.R.R. Tolkien, Joseph Pierce, editado en Minotauro.
[4] En El Silmarillión la condición mortal de los hombres es una bendición que le ha sido concedida como privilegio especial por su ausencia de cualidades en otros aspectos más materiales de la existencia. El hecho de que, después, el hombre experimente la muerte como una condena, no es para Tolkien más que un ardid del astutísimo diablo de turno para amargarle el regalo de este don —envidiado por los virtuosos y eviternos élfos— a la raza humana. Bonito giro patafísico (o de metafísica-ficción) que recuerdo siempre porque me cayó enormemtente en gracia…
[5] Citado en Tolkien, una biografía, Humphrey Carpenter, también editado en Minotauro.
[6] Alexander Kojève fue un filósofo ruso que, desde su cátedra en la universidad francesa, recuperó la lectura de Hegel para la crítica contemporánea después de la segunda guerra mundial, allá por 1947.

[7] Siempre me he preguntado como es que nunca Jorge Luis Borges, en su dilatada obra crítica, menciona siquiera de pasada los relatos de Tolkien, a quién tantas afinidades de gusto literario, sin embargo, le unen. La respuesta tal vez resida en que Borges considerara Lord of the Rings como parte de una moda fantástica a la que pertenecían también las novelas arturianas de T. H. White (The once and future king, 1938-58), o la densa arquitectura novelística —casi faraónica— de Mervyn Peake (Gormenghast, 1946-59). Harían bien los aficionados en dejar de rebuscar entre los papeles tolkienianos y centrarse en estos otros autores, menos conocidos, sin el reclamo de la presencia taquillera en el cine, claro, pero más reales, desde luego, que lo que los editores se han ido sacando de la manga bajo pretexto de anales de la tierra media, o algo así.








Por cierto, Carlos Boyero en su comentario en El País sobre la pelicula ha sido clemente, o indiferente, y la ha dejado pasar sin castigo como cosa que no va con él…
Lo leí de manera colectiva en el colegio, sin que nos lo pidiera ningún profesor, era emocionante compartir con los compañeros las victorias y los desastres que nos ofrecía aquella historia con nuevos seres y códigos indescifrables. Incluso en el instituto seguí mi afición por este tipo de historias a través de los juegos de rol. Luego, cuando empecé a escribir, me ha gustado también crear nuevos mundos, no sé si submundos o simplemente mundos que sustituyeran al que nos cuenta la Biblia, que en absoluto me convencía. Tolkien quizás no fuera un gran escritor, ni siquiera un gran creyente, pero para mí fue sin duda un gran creador. Yo creo en él.
La Biblia de Tolkien es, entre nos, harto más lírica ya desde la creación del mundo mediante música. Por cierto, la primera foto es de C.S. Lewis…