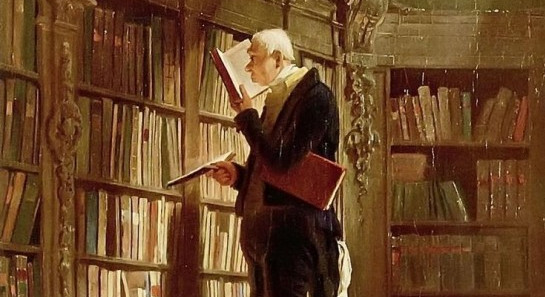“In memory yet green, in joy still felt,
the scenes of my life rise sharply into wiew.
We triumph; Life´s disasters are undealt,
and while all else is old, the world is new.”[1]
Hace años, “antes de los dolores” que a continuación paso a detallar, leí un cuento breve del llorado Benedetti en uno de esos libritos minúsculos de a veinte duros de la editorial Alianza que se titulaba El fin de la disnea. Allí, el uruguayo todoterreno se recreaba en torno a las circunstancias de una afección por asma que luego no me he preocupado en averiguar si era, en él, real o inventada, con la clara intención de mostrar el cariño que se puede terminar por coger a una enfermedad leve que nos ha acompañado toda la vida. Resultaba así una narración simpática, humorística, y lo que hoy llaman “humana”. Pues bien: yo por mi parte me dispongo aquí a hacer lo inverso a aquello, no por espíritu de contradicción, ni para hacer terapia, que de nada serviría, sino para tratar de extraer algo de juguillo textual a un sufrimiento tan absurdo como prolongado.
libritos minúsculos de a veinte duros de la editorial Alianza que se titulaba El fin de la disnea. Allí, el uruguayo todoterreno se recreaba en torno a las circunstancias de una afección por asma que luego no me he preocupado en averiguar si era, en él, real o inventada, con la clara intención de mostrar el cariño que se puede terminar por coger a una enfermedad leve que nos ha acompañado toda la vida. Resultaba así una narración simpática, humorística, y lo que hoy llaman “humana”. Pues bien: yo por mi parte me dispongo aquí a hacer lo inverso a aquello, no por espíritu de contradicción, ni para hacer terapia, que de nada serviría, sino para tratar de extraer algo de juguillo textual a un sufrimiento tan absurdo como prolongado.
Empecemos. Durante un breve tiempo que viví en Bravo Murillo fui a ver una película con mi amigo Ramón de Ridley Scott y Nicolas Cage titulada Los impostores. En ella, el prota es un timador que padece toda clase de tics, fobias y trastornos del comportamiento, en tal medida que resulta entre gracioso y angustioso verlo. Todo menos agorafobia, que si no sería una película distinta -europea- porque no podría llevar a cabo su trabajo. La trama, en cualquier caso, no es esa (sino una copiada, pero mejorada en mi opinión, respecto de la argentina Nueve reinas), y el final resuelve el cuadro de anomalías psíquicas del Cage mediante el recurso al shock y a la autoconciencia de lo reprobable moralmente de sus chanchullos. Muy buena, precisamente por lo que no puedo contar. El caso es que el personaje se cura al eliminar un peso sobre su conciencia, y yo no sabría adivinar cual me lastraba a mí, quizá de tantos aspirantes como tenía en mi interior. Estaba, por ejemplo, el demonio de la vaguería, presente en mis desvelos desde antes de la adolescencia. Ahora que lo tengo más o menos ahuyentado, se ha trasmutado en la monomanía por recuperar el tiempo perdido, y casi es peor el remedio que la enfermedad. O el demonio del individualismo, que va en contra de todo lo que pienso y me convierte casi en un hipócrita activo. O, por último, el demonio de la filosofía, que te transforma en un ser capaz de pasarse los días entre libros sin cuidar de nada de lo que le rodea. Este está más extendido a mi alrededor. En fin, son muchos y combinados, y aunque andan más o menos compensados, justamente la ansiedad puede desequilibralos a favor de una cuñita de depresión.
Después del cine, Ramontxu me llevo en su moto a casa de mi padre, que es donde me sentía más protegido entonces. Un viaje horrible por la M-30, pensando que me faltaba el aire e iba a caerme al duro asfalto, recorrido como una cinta de scalextric por docenas de coches a todo trapo. En general, en las situaciones límite, es decir, en aquellas en las que uno necesita todas sus fuerzas para salir del aprieto, no suele producirse el ataque de pánico. En los exámenes de oposición, sin ir más lejos, nunca sucedió, a Dios gracias. Eso demuestra lo que tienen de impostados, ya que sólo vienen a putear cuando deberías encontrarte relajado. La situación más llamativa e inhabilitante son los transportes públicos. Todo el mundo lee, oye música, cavila vagamente, reconoce aburrido el trayecto, etc., menos el agorafóbico, que va tenso como una cuerda de violín rumiando cuando acabará el viaje. La agorafobia, que es el nombre que dan ahora a un conjunto de patologías psicológicas antes diferenciadas, es eso: más bien el hecho de no tener a quién pedir ayuda que propiamente miedo a los espacios abiertos. Cualquier prospecto de ansiolítico informa de ello (qué maravilla de racionalidad los prospectos, por cierto): mitiga la ansiedad en lugares en los que es imposible o muy difícil encontrar auxilio. Lo estúpido del asunto es que realmente la ayuda sirve de poco, pero como el enfermo se imagina que sólo se salvará poniéndose en manos del centro de urgencias más cercano, parece que alguien te podría llevar hasta allí. Si ese alguien no es nadie conocido, estás jodido, pero entonces sucede el fenómeno que yo he bautizado como del “lazarillo”, que me apuesto el cuello a que es generalizado. Consiste en escoger a un individuo aparentemente bueno y responsable que podría echarte una mano en caso de emergencia sin temer por su cartera, y seguirle de cerca. Nunca he necesitado de él, pero me ha servido de bastón mental durante un rato. Desde luego que es patético, pero todo lo que sigo contando lo es.
 De hecho, el patetismo mismo de la condición del ansioso es la fuente mayor de su sufrimiento y el bucle que hace que ésta se repita. Feedback, que dicen los cursis. Es como una de esas enfermedades autoinmunes que cura House, en las que el propio sistema inmunológico del paciente se vuelve contra él. Que tú mismo seas el agente de tu propia minusvalía, y que todo el mundo lo sepa, supone tal vergüenza que sólo se puede soportar -al menos en mí, por diversas circunstancias- cultivando una mentalidad postiza del culto a la hombría y al valor, ya que lo necesitas perentoriamente hasta para bajar a por el pan (no es exageración: durante un mes en que tuve que hacer un curso de filosofía en Arganda, otro amigo mío, Álvaro, tuvo que venir a buscarme a casa, que el hombre no se lo cree todavía). Afortunadamente en el plano de las fanfarronadas esa actitud no se ha traducido en la previsible ensalada de hostias, que a mí hasta un niño me deja la cara como un mapa. Pero más profundamente persiste, más matizada pero arraigada: primer cambio de carácter debido a la patología. Ignoro si la ansiedad manifiesta la cobardía previa de uno, pero de lo que estoy seguro es de que la produce, y con ella una pobre autoestima. Servidor, en general, se considera un valiente de segundo grado, o sea, que se acojona a la primera pero se decide a la segunda, o a veces al revés. Suena prudente, nada más. La épica, sin embargo, me sigue poniendo -ya me ponía antes, pero de una manera menos acentuada-, y para otras cosas continuo reservando el grosero epíteto de “sensiblerías” -únicamente de cara a la galería, sea dicho en mi descargo. Máscaras: uno se pasa la vida aprendiendo a jugar con ellas, hasta que el día de tu funeral, si has llegado a algo, te hacen una de yeso en la que sales feísimo. O así era antes de la fotografía: ahora tienen la sucia costumbre de recordarte por el último posado, cuando estás hecho un reviejo, habiendo como hay tantas instantáneas de toda tu vida anterior. Excepto tal vez los actores: es la dudosa recompensa a una vida consagrada a la vanidad de la propia expresión –hace poco escribí que el filósofo tiene la vanidad del actor unida a la charlatanería del político, con que..
De hecho, el patetismo mismo de la condición del ansioso es la fuente mayor de su sufrimiento y el bucle que hace que ésta se repita. Feedback, que dicen los cursis. Es como una de esas enfermedades autoinmunes que cura House, en las que el propio sistema inmunológico del paciente se vuelve contra él. Que tú mismo seas el agente de tu propia minusvalía, y que todo el mundo lo sepa, supone tal vergüenza que sólo se puede soportar -al menos en mí, por diversas circunstancias- cultivando una mentalidad postiza del culto a la hombría y al valor, ya que lo necesitas perentoriamente hasta para bajar a por el pan (no es exageración: durante un mes en que tuve que hacer un curso de filosofía en Arganda, otro amigo mío, Álvaro, tuvo que venir a buscarme a casa, que el hombre no se lo cree todavía). Afortunadamente en el plano de las fanfarronadas esa actitud no se ha traducido en la previsible ensalada de hostias, que a mí hasta un niño me deja la cara como un mapa. Pero más profundamente persiste, más matizada pero arraigada: primer cambio de carácter debido a la patología. Ignoro si la ansiedad manifiesta la cobardía previa de uno, pero de lo que estoy seguro es de que la produce, y con ella una pobre autoestima. Servidor, en general, se considera un valiente de segundo grado, o sea, que se acojona a la primera pero se decide a la segunda, o a veces al revés. Suena prudente, nada más. La épica, sin embargo, me sigue poniendo -ya me ponía antes, pero de una manera menos acentuada-, y para otras cosas continuo reservando el grosero epíteto de “sensiblerías” -únicamente de cara a la galería, sea dicho en mi descargo. Máscaras: uno se pasa la vida aprendiendo a jugar con ellas, hasta que el día de tu funeral, si has llegado a algo, te hacen una de yeso en la que sales feísimo. O así era antes de la fotografía: ahora tienen la sucia costumbre de recordarte por el último posado, cuando estás hecho un reviejo, habiendo como hay tantas instantáneas de toda tu vida anterior. Excepto tal vez los actores: es la dudosa recompensa a una vida consagrada a la vanidad de la propia expresión –hace poco escribí que el filósofo tiene la vanidad del actor unida a la charlatanería del político, con que..
Pero el asunto del transporte no ha acabado, de hecho, es con seguridad el más crónico de todos los que me aquejan. Todavía hoy, que cojo el autobús y conduzco el coche, para trayectos cortos o no-rutinarios llamo a un taxi. Se trata de lo que yo denomino mi “taxicomanía”, achaque fóbico/adictivo por el que el gremio de taxistas de esta ciudad -y otras…- deberían nombrarme cliente honorífico y hacerme substanciosos descuentos. Incluso desde Alcalá de Henares he cogido taxis a determinada dirección de la capital, por sumas astronómicas para mi frágil bolsillo (no vacío, pero en la cuerda floja de gastos suntuarios, y este lo es). Peor aún: hubo un tiempo en que literalmente tiraba el dinero de mis magros sueldos en taxis. Fue cuando fingía de conserje o, poco después, de instructor de cursos para formación de empresaurios. Siendo como eran trabajos de poca o ninguna monta… ¿para qué iba, pues, si me salía lo comido por lo servido, y no ganaba ni pá pipas? Pues por no quedarme en casa, primero, y segundo, supongo, por cotizar la seguridad social si llegaban tiempos peores. Desde luego, no era muy halagüeña la situación de realizar una tarea imbécil (del primero me echaron, no sin razón) a cambio prácticamente de nada, pero, ya digo, quedarse en casa era una opción peligrosa, más aún para alguien que puede aplazar el vacío hasta el infinito leyendo. Leyendo y durmiendo, puesto que mi afición a la siesta -segundo cambio del carácter- proviene de estos lodos que se van secando en polvos. Sestear porque las pastillas ayudan y sestear porque ofrece la impresión de calmar la tensión. Lo mismo que el alcohol, el cual puede añadirse ya a la lista de los cambios de carácter, dado que el hábito hace el carácter y viceversa. Sólo que el alcohol efectivamente reduce la tensión ansiogena, al menos temporalmente, permitiéndo acometer proezas propias de… una persona normal. En fin, un conjunto de pérdidas de tiempo, dinero y categoría, como decía aquel, y todavía continuo un poco.
Aquello de que respiras hondo o inspiras en una bolsita y se pasa no vale para muchos, entre los que me cuento. Me río yo de la angustia de Heidegger, la náusea de Sastre y de todos los filosofantes que han teorizado acerca de la relación inextricable y profunda entre la enfermedad y el genio. Curiosamente, el autor que más me sirvió fue Jorge Bucay, un fabricante de libros de esos de pensamiento positivo y autosuperación orientaloide. No lo leí, me lo contó un médico argentino. Según él, un tipo simpático, el escritor mencionado narra la fábula de un elefante al que de cachorrillo -si esa palabra se puede aplicar a un paquidermo- le ataron la pata a una argolla y ésta a un poste. No podía moverse del escaso radio de acción que daban de sí las cadenas, hasta que creció. Entonces le pusieron una argolla más grande, pero nada cambió: el elefantón se había acostumbrado a ser más débil que el poste, y no sabía que con su nuevo tamaño podía arrancarlo en un periquete. “¡Hay que saberlo!”, fue lo que me dijo el liante argentino, y consiguió que al salir de la consulta me diese un paseo sin rumbo lleno de entusiasmo que era insólito para alguien que, a la sazón, entre otros absurdos daba clases gratis por las mañanas a un adolescente o se pasaba a casa de un vecino a aprender encuadernación (¿?) sólo para no quedarse solo. Bien por él.
 Porque podría también hablar –talk is cheap, dicen los yanquis- de las acongojadas visitas a las salas de urgencia de cualquier hospital a cualquier hora para conseguir la receta de las pastillas que se habían acabado a destiempo. O de una pasajera dependencia a los videojuegos de mi hermano, que por su virtud absorbente me abstraían del miedo durante algunos ratos –sólo recuerdo uno de naves espaciales y otro de bólidos estupendo, Need for Speed: gané todo. O de los interminables paseos por el supermercado Alcampo, al que acompañaba a mis padres los sábados por no esperarles en casa, y donde la oferta multicolor de envases y productos, unida al bullicio de la gente de compras, me resultaba enervante hasta puntos insoportables, que sólo se calmaban en la cola de la caja al salir para dar paso al balsámico ritual de la copita compartida.
Porque podría también hablar –talk is cheap, dicen los yanquis- de las acongojadas visitas a las salas de urgencia de cualquier hospital a cualquier hora para conseguir la receta de las pastillas que se habían acabado a destiempo. O de una pasajera dependencia a los videojuegos de mi hermano, que por su virtud absorbente me abstraían del miedo durante algunos ratos –sólo recuerdo uno de naves espaciales y otro de bólidos estupendo, Need for Speed: gané todo. O de los interminables paseos por el supermercado Alcampo, al que acompañaba a mis padres los sábados por no esperarles en casa, y donde la oferta multicolor de envases y productos, unida al bullicio de la gente de compras, me resultaba enervante hasta puntos insoportables, que sólo se calmaban en la cola de la caja al salir para dar paso al balsámico ritual de la copita compartida.
La amenaza fantasma va desapareciendo, algo que no puede ser más que beneficioso para mis hijos, que nacieron cuando ya iba remitiendo. No quiero ni imaginar que se me hiciese cuesta arriba llevarlos al parque. No obstante, deja tras de sí numerosas secuelas, más de las que he enumerado. Pienso a menudo en la muerte, no para asustarme, sino para asumir las consecuencias “filosóficas” y personales de un fin prematuro. Los días nublados y plomizos me estropean el trabajo, sobre todo la ida al trabajo. Me afano en dejar testimonios de quién fui y qué pensé como este que tenéis en pantalla. Vigilo la salud de mis padres con más atención que un sismógrafo los terremotos. Y, en general, he perdido una extrema confianza en la alegría y seguridad físicas que en mi veintena me llevaba nerviosamente de un lado para otro como si estuviera buscando gigantes a los que vencer ¿He recibido a cambio “lucidez”, “consciencia” o “madurez” en algo, como el personaje de Nicolas Cage? Únicamente una miaja, diminuta, referida más al escepticismo que a la humildad, lo que en general se traduce en el afloramiento con vigor renovado de aquellos demonios que, en otro caso, quizá hubiesen hecho mutis gradualmente. Pero en realidad, ya casi ni me acuerdo: tener responsabilidades familiares es mano de santo. Inicié con Benedetti y termino con Poe. A veces pienso que una cura jodida pero eficaz que me hubiera ahorrado años y cuitas pudiera haber venido del afrontamiento de los temores en su forma más radical y escatológica: al igual que el personaje de El entierro prematuro abandona su miedo a la catalepsia cuando se cree finalmente enterrado vivo, pienso que un bonito infarto o una hermosa angina de pecho me hubieran quitado rápidamente lo que quedase de tontería o enraizarla para siempre. Pero ¡quita, quita!, permanezco en la duda…
[1] Con la memoria todavía fresca, cuando todavía sentimos alegría, / las escenas de la vida surgen ante nosotros con aguda claridad. / Triunfamos; los desastres de la vida no han concluido, / Y aunque todo lo demás es viejo, el mundo es nuevo.