Paso un rato curioseando la mesa de trabajo de Antonio Muñoz Molina en esta foto que me llama desde las páginas de un viejo dominical de El País. En ella imagino que ha escrito tantas cosas, durante estos últimos años: desde sus inspiradores artículos sabatinos, que he echado en falta este mes de agosto -especialmente, porque también ha faltado el alimento que suministraba su blog, en proceso de cambio profundo-, hasta novelas tan perturbadoras como ‘La noche de los tiempos’, o la que prepara ahora, sobre el asesinato de Martin Luther King, y el discurso de aceptación del Premio Príncipe de Asturias, que ofreció hace casi un año y que puso palabras al mismo origen del impulso de quienes se empeñan en elegir, de entre todos los oficios difíciles del mundo, el de escritor.
Imagino también las veces que ha dudado en ese espacio, rodeado de sus cosas, las ocasiones en las que se ha visto obligado a levantarse de la mesa con una sensación de derrota o esos otros instantes de velocidad feliz sobre las teclas. En realidad, nada muy diferente a lo que otros escritores han experimentado o experimentarán durante toda su vida.
Precisamente, en aquel discurso de octubre, un boceto cargado de ańgulos sobre los tiempos que vivimos, el escritor defendía la necesidad de hacer pedagogía con quienes no son conscientes de que muchas de las cosas que disfrutan como normales -que disfrutamos-, han sido peleadas, en algunos casos, hasta las últimas consecuencias. Y en esa pedagogía, la labor del escritor es fundamental, pese a la falta de reconocimiento que recibe su esfuerzo tantas veces.
“El único remedio que conozco contra el desaliento del oficio es el oficio mismo. Escribir poniendo artesanalmente en cada palabra los cinco sentidos. Escribir sin concederme la menor indulgencia. Escribir aceptando y disfrutando la soledad y agradeciendo el entramado de otros oficios que lo convierten en uno de los oficios menos solitarios y más colectivos del mundo, como es solitario y colectivo el del músico y el del científico; escribir agradeciendo el oficio del editor y del corrector de pruebas, del traductor, del librero, del crítico, de otros escritores de los que uno aprende admirándolos, el oficio del que enseña a leer y del que transmite en un aula el amor por la literatura ; agradeciendo el oficio más placentero de todos, que es el de lector. Escribir con el miedo a no tener lectores y con el miedo a perderlos, sobreponiéndose lo mismo a los elogios que a las heridas. Escribir porque a pesar de todas las negaciones y las imposibilidades de la escritura, como cualquier oficio, es sobre todo, un acto de afirmación. Escribir porque sí”.
Este discurso nos lo dirige a todos, pero de manera especial a quienes tratan cada día de volcar su visión del mundo sobre espacios en blanco. Le imagino eligiendo palabras con esa concentración que describe, con los cinco sentidos puestos en cada una de ellas. Sentado frente a esa pantalla casi transparente que veo sobre su mesa, en la que intuyo la manzana mordida; rodeado de objetos, de fotos que tienen significado para él, que colocan a su alrededor, ordenado, el tiempo en el que ha sido. El tiempo en el que es. Veo la portada de New Yorker y su bola del mundo, idéntica a la mía, y esa foto de Marilyn que me encanta, la de Elliot Erwitt, y el color verde manzana de las paredes y los libros ordenados tras su silla cómoda. Le basta darse la vuelta para coger justo lo que necesita y, tal vez, en el camino, curiosear otras páginas que le salen al paso y abren para él otros caminos desde los que extender los hilos que tiene entre los dedos, listos para tejer sobre el teclado lo que nunca ha estado ahí.
Imagino que tiene otra mesa parecida en Nueva York, esa que comparte la mitad del año con Elvira Lindo, uno en cada lado de la madera, o las que utiliza en las ciudades a las que viaja, como aquella que puso frente a una ventana, en Ámsterdam, para ganarse toda la luz de los canales. Y me doy cuenta de la importancia de construirse un espacio propio para escribir, más allá de las teclas de un portátil que podemos llevar a cualquier sitio y que, realmente, no es muy distinto a esa Underwood que han tenido todos los grandes escritores con los que tratamos de hablar cada día mientras leemos sus páginas.
Pero más allá de las herramientas, es imprescindible un espacio personal, un cuarto propio como defendía Virginia Woolf, un territorio habitado por los objetos que nos recuerdan quiénes somos y quiénes queremos ser.
Supongo que siempre es posible escribir en cualquier lugar, desde la socorrida servilleta de bar, hasta en la tableta más sofisticada. Que para escribir sólo basta querer hacerlo, sin ponerse exigente, sean cuales sean las condiciones que nos rodean, pero lo cierto es que no siempre se puede tener todo a favor para escribir: el silencio, el tiempo, la inspiración…Es mucho mejor volver a un refugio donde todo permanezca, mientras marchamos a otro lugar, palabra tras palabra; un rincón propio, un refugio rodeado de nuestras elecciones, de esos bolígrafos cuya tinta nos parece contener todos los adjetivos que nos faltan a veces, de las fotos que nos dicen cosas, de las pequeñas baratijas que nos gusta mirar y que nos dan tanto, porque es posible perderse en ellas. Y una silla sobre la que poner el trasero ya signifique un compromiso, aunque estemos sentados cuatro horas y no salga nada…O tal vez sí.
Me gusta mucho que Muñoz Molina hable de la importancia, de la responsabilidad que puede tener ahora un oficio que se sustenta sobre las palabras, en un momento en el que el cambio, los cambios, uno a uno, dependen de que cada individuo, cada uno de nosotros, empecemos a movernos, a pensar. Y la mejor manera de hacerlo es escribiendo para ordenarnos y leyendo, alimentando nuestro conocimiento y la capacidad para reflexionar. Y eso, es verdad, sólo se puede hacer utilizando bien las palabras, aprendiendo a orientarnos entre libros, bebiendo de los mejores, de los que supieron que escribir es un acto hermoso en sí, que ya tiene un valor incalculable por sí mismo para el que lo hace, aunque al final sólo escriba en un diario, aunque esas palabras no las vuelva a leer nunca nadie. Ni él mismo.
*La fotografía que abre el texto es de Sofía Moro. En las siguientes, puede verse a George Bernard Shaw, Marguerite Yourcenar y Simone de Beauvoir. Esta última imagen es de Robert Doisneau.





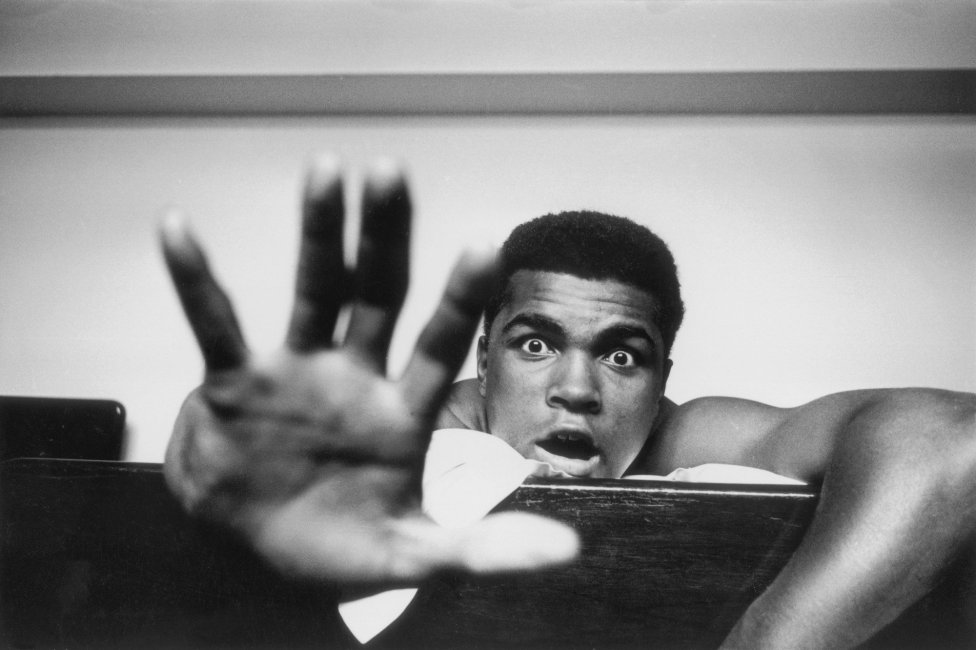






Dicen que Faulkner escribió mientras agonizó, sentado delante de una piedra en la que apoyaba el papel, y siempre me gusta recordar que Jane Austen nunca tuvo un cuarto propio. Pero me tienta ese santuario, igual que a ti, así que haré una excepción -otra- en mi costumbre de lector necrófilo (el que sólo lee a los muertos, y, por tanto, arriesga poco), y me pillaré ese que se avecina sobre Martin Luther King, que es un tema bien jugoso.
¡Gracias!
Seguro que hay muchas formas de escribir, que se puede hacer en un café o sobre una piedra en medio de un campo; en una buhardilla o en una playa con palmeras; rodeado de objetos o sólo con la hoja de papel y las paredes limpias. Hay muchos tipos de escenarios para escribir. Y ninguno asegura nada, ni siquiera si alguna vez funcionó y alentó palabras que merecieron la pena.
Aún así existen las preferencias. Y siempre he imaginado que la vida de un escritor estaba llena de detalles y objetos significativos. Que igual que no daba igual elegir una palabra u otra no podía dar igual la taza con la que se bebía el café o las imágenes que se colgaban de las paredes o, incluso, el propio aspecto personal. Los abalorios tan imprescindibles para saber que seguimos estando vivos y que tiene sentido preferir algunos gestos o algunas camisas.