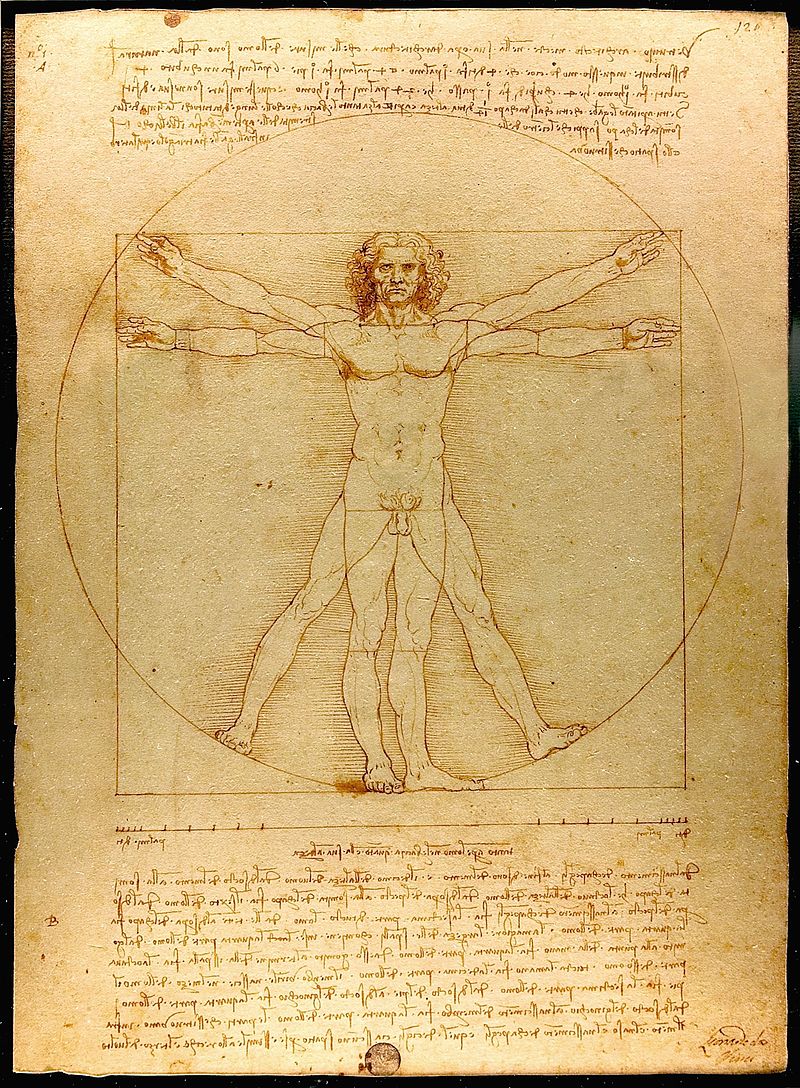“La felicidad es escribir a solas todo el día sabiendo que disfrutarás de una interesante compañía al caer la noche” dice Iam McEwan que decía su amigo Christopher Hitchens.
También la felicidad puede ser llegar a casa tras un día muy soleado, preparar un aperitivo al gusto y comenzar a leer o quizá releer “Chesil Beach” esa pequeña y profunda novela de este escritor inglés que relata de una forma muy sugestiva lo que el desconocimiento de algo básico sobre los cuerpos, la falta de palabras para comprenderse y explicarse a tiempo, puede producir en dos personas jóvenes, muy inteligentes y de vidas prometedoras, que además se aman y se admiran.
Y luego quizá leer una entrevista reciente o el artículo que Azúa publicó sobre la novela y quizá después ver “Expiación”, la magnífica película interpretada por Keira Knightley, la bella con aquel traje verde.
La felicidad también puede ser deslizarse unas horas por el universo de McEwan un largo puente del final del otoño…
Eran jóvenes, instruidos y vírgenes aquella noche, la de su boda, y vivían en un tiempo en que la conversación sobre dificultades sexuales era claramente imposible. Pero nunca es fácil. Acababan de sentarse a cenar en una sala diminuta en el primer piso de una posada georgiana. En la habitación contigua, visible a través de la puerta abierta, había una cama de cuatro columnas, bastante estrecha, cuyo cobertor era de un blanco inmaculado y de una tersura asombrosa, como alisado por una mano no humana. Edward no mencionó que nunca había estado en un hotel mientras que Florence, después de muchos viajes de niña con su padre, era ya una veterana. Superficialmente estaban muy animados. Su boda, en St. Mary, Oxford, había salido bien; la ceremonia fue decorosa, la recepción alegre, estentórea y reconfortante la despedida de los amigos del colegio y la facultad. Los padres de ella no se habían mostrado condescendientes con los de él, como habían temido, y la madre de Edward no se había comportado llamativamente mal ni había olvidado por completo el objeto de la reunión. La pareja había partido en un pequeño automóvil que pertenecía a la madre de Florence y llegó al atardecer al hotel en la costa de Dorset, con un clima que no era perfecto para mediados de julio ni para las circunstancias, aunque sí plenamente apropiado; no llovía, pero tampoco hacía suficiente calor, según Florence, para cenar fuera, en la terraza, como habían previsto. Edward pensaba que sí hacía calor, pero, cortés en extremo, ni se le ocurrió contradecirla en una noche semejante.
Estaban, por tanto, cenando en sus habitaciones delante de las puertaventanas entornadas que daban a un balcón y una vista de un trozo del Canal de la Mancha, y a Chesil Beach con sus guijarros infinitos. Dos jóvenes con esmoquin les servían de un carrito estacionado fuera, en el pasillo, y sus idas y venidas por lo que, en general, se conocía como la suite de la luna de miel hacían crujir cómicamente en el silencio los suelos de roble encerados. Orgulloso y protector, el joven acechaba atentamente cualquier gesto o expresión que pudiera parecer satírica. No habría tolerado unas risitas. Pero aquellos mozos de un pueblo cercano trajinaban con la espalda encorvada y la cara impasible, y sus modales eran vacilantes, las manos les temblaban al depositar objetos en el mantel de lino almidonado. También estaban nerviosos.
No era aquél un buen momento en la historia de la cocina inglesa, pero a nadie le importaba mucho entonces, salvo a los visitantes extranjeros. La comida formal comenzaba, como tantas en aquella época, con una rodaja de melón decorada con una sola cereza glaseada. En el pasillo, en fuentes de plata sobre un calientaplatos con velas, aguardaban lonchas de buey asado hacía horas en una salsa espesa, verdura demasiado cocida y patatas azuladas. El vino era francés, aunque no se mencionaba ninguna región concreta en la etiqueta, embellecida por una golondrina solitaria en veloz vuelo. A Edward no se le habría pasado por la cabeza pedir un tinto.
Ansiosos de que los camareros se marcharan, él y Florence se volvieron en sus sillas para contemplar un vasto césped musgoso y, más allá, una maraña de arbustos florecientes y árboles adheridos a un talud empinado descendiendo hasta un camino que llevaba a la playa. Veían los comienzos de un sendero al final de unos escalones embarrados, un camino orillado por hierbas de un tamaño desmedido: parecían coles y ruibarbo gigantescos, con tallos hinchados que medían más de un metro ochenta y se inclinaban bajo el peso de hojas oscuras y de gruesas venas. La vegetación del jardín se alzaba con una exuberancia sensual y tropical, un efecto realzado por la luz tenue y grisácea y una bruma delicada que provenía del mar, cuyo regular movimiento de avance y retirada producía sonidos de débil estruendo y después el súbito silbido contra los guijarros. Tenían pensado ponerse un calzado resistente después de la cena y recorrer los guijarros entre el mar y la laguna conocida con el nombre de Fleet, y si no habían terminado el vino se lo llevarían para beber de la botella a tragos, como vagabundos.
Y tenían muchos planes, planes alocados, que se amontonaban en el futuro nebuloso, tan intrincadamente enredados y tan hermosos como la flora estival de la costa de Dorset. Dónde y cómo vivirían, quiénes serían sus amigos íntimos, el trabajo de Edward en la empresa del padre de Florence, la carrera musical de Florence y lo que haría con el dinero que le había dado su padre, y lo distintos que serían de otras personas, al menos interiormente. Era todavía la época —concluiría más adelante, en aquel famoso decenio— en que ser joven era un obstáculo social, un signo de insignificancia, un estado algo vergonzoso cuya curación iniciaba el matrimonio. Casi desconocidos, se hallaban extrañamente juntos en una nueva cumbre de la existencia, jubilosos de que su nueva situación prometiera liberarles de la juventud interminable: ¡Edward y Florence, libres por fin! Uno de sus temas de conversación favoritos eran sus respectivas infancias, no tanto sus placeres como la niebla de cómicos malentendidos de la que habían emergido, y los diversos errores parentales y prácticas anticuadas que ahora podían perdonar.
Desde aquella nueva atalaya veían claramente, pero no podían describirse el uno al otro ciertos sentimientos contradictorios: a los dos, por separado, les preocupaba el momento, algún momento después de la cena, en que su nueva madurez sería puesta a prueba, en que yacerían juntos en la cama de cuatro columnas y se revelarían plenamente al otro. Durante más de un año, Edward había estado fascinado por la perspectiva de que noche de una fecha determinada de julio, la parte más sensible de sí mismo ocuparía, aunque fuese brevemente, una cavidad natural formada dentro de aquella mujer alegre, bonita y extraordinariamente inteligente. Le inquietaba el modo de realizarlo sin absurdidad ni decepción. Su inquietud específica, fundada en una experiencia infortunada, era la de sobrexcitarse, algo que había oído denominar a alguien «llegar demasiado pronto». La cuestión estaba siempre en su pensamiento, pero si bien el miedo al fracaso era grande, mayor era su ansia de éxtasis, de consumación.
A Florence le preocupaba algo más serio, y hubo momentos durante el viaje desde Oxford en que creyó que estaba a punto de reunir el valor de sincerarse. Pero lo que la angustiaba era inexpresable, y apenas era capaz de formulárselo ella misma.
Mientras que él sufría simplemente los nervios convencionales de la primera noche, ella experimentaba un temor visceral, una repulsión invencible y tan tangible como un mareo. La mayor parte del tiempo, a lo largo de todos los meses de alegres preparativos de boda, logró hacer caso omiso de aquella mancha sobre su felicidad, pero cada vez que sus pensamientos se centraban en un estrecho abrazo —era la expresión que prefería—, el estómago se le contraía secamente y sentía náuseas en el fondo de la garganta. En un manual moderno y progresista que en teoría era útil para novios jóvenes, con sus signos de admiración risueños y sus ilustraciones numeradas, tropezó con algunas expresiones y frases que casi le dieron arcadas: membrana mucosa, y la siniestra y reluciente glande. Otras frases ofendían su inteligencia, sobre todo las referentes a entradas: «No mucho antes de penetrarla… o, ahora por fin la penetra y felizmente poco después de haberla penetrado» . ¿Se vería obligada la noche de boda a transformarse para Edward en una especie de portal o sala a través del cual pudiese él actuar? Casi con igual frecuencia había una palabra que sólo le sugería dolor, carne abierta por un cuchillo: «penetración».
IAN MCEWAN. “Chesil Beach”