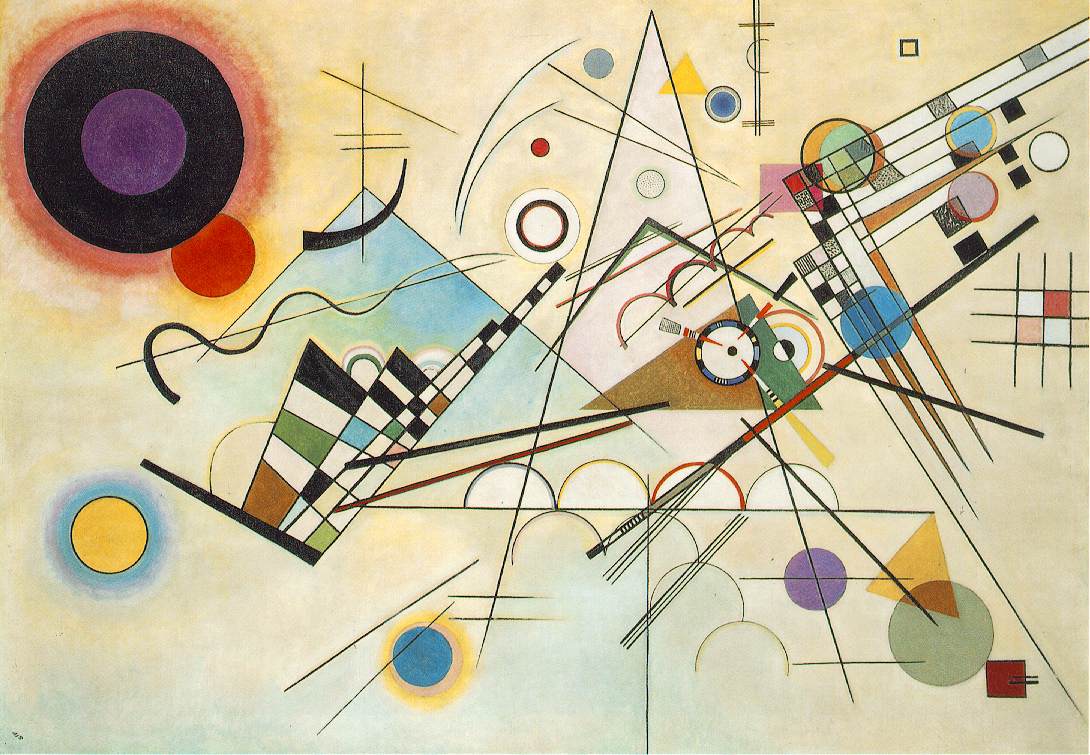Lo primero que hizo John Cheever cuando llegó a Roma con su familia, mucho antes de deshacer las maletas y quitarle el polvo a la mesa del que sería su despacho en el palazzo de la Via Caetani, fue buscar la dirección de un sastre. Su viejo traje se le antojaba anticuado y su corbata bermellón lo bastante llamativa como para desentonar entre esos hombres galantes y tan bien vestidos que tenía por vecinos. Además quería causar una buena impresión en el mundillo cinematográfico, sobre todo ahora que habían empezado las conversaciones para llevar al cine su relato: “El ladrón de Shady Hill”.
La idea de participar activamente en el guion le excitaba, más aún la posibilidad de conocer a Sylvana Mangano con quien había tenido algún sueño más que tórrido antes de partir. Ya había sido casualidad que la primera noche, la noche de su llegada, echaran por televisión, una de sus películas más famosas: “Arroz Amargo”. La Mangano se paseaba con un pantaloncito corto y derrochaba sensualidad en cada plano. Nunca había visto una mujer tan atractiva. Las americanas no eran así, tan joviales y llenas de vida, se decía. Su mujer por ejemplo, siempre estaba enfadada, con el gesto contrariado, cualquier intento de aproximación y de cariño, era como hacerlo ante un muro de cemento. Luego estaba su ropa tan recatada, y esos blusones anchos y pasados de moda que tanto detestaba y que ella se empeñaba en llevar a todas horas, más ahora con el embarazo.
En el fondo, siempre supo que este viaje supondría un punto de inflexión en sus vidas. De hecho, cuando le habló a su mujer de la posibilidad de trasladarse por un tiempo a Roma para trabajar en el guion de su cuento, lejos de enfadarse se mostró ilusionada, se compró todos los libros que hablaban de Italia, arrinconó los libros sobre el parto y buscó un profesor de italiano para familiarizarse con la lengua. No quería parecer a su llegada a Roma una turista, de esas que fotografían a los gatos y beben cerveza sin parar.
Ahora dos meses después, estaban allí y su italiano todavía no era lo bastante bueno. Los verbos irregulares se le atragantaban y le costaba hacerse entender, aun cuando había retomado las clases con una profesora lo bastante estricta como para garantizarse un progreso razonable en poco tiempo. No se quejaba. El embarazo además, parecía haberla vuelto más afectuosa, de vez en cuando aceptaba alguna de sus muestras de cariño, incluso le buscaba en la oscuridad de la cama cuando él estaba adormilado o sumido en sus vacilaciones. Y es que aunque las cosas parecieran irle bien, no podía evitar que le asaltaran sentimientos extraños: su relación con The New Yorker no atravesaba su mejor momento y luego estaba la añoranza a su vida de siempre y ese miedo a lo incierto, que solo un buen trago de whisky parecían disipar cada noche.

“Aquí la vida es tan diferente que a veces hasta me olvido que soy un escritor. Fiestas y meriendas cada día y aun así mis pensamientos no descansan, al contrario. El trabajo es una cosa que me preocupa, pero supongamos que empiezo a trabajar aquí sin parar, ¿qué haríamos? No volveríamos a casa, Mary terminaría por beber gin en Port Said y yo moriría a Rapallo. Y luego está el niño, el guion y mis esfuerzos con la lengua italiana; pero por encima de todo está el guion…” le cuenta en una de sus cartas a Betsy Dirks.
Entretanto y a pesar de sentirse abrumado por sus responsabilidades intenta asimilar la ciudad y no solo a nivel literario. Por las tardes lleva a sus hijos a montar a caballo por los jardines de la Borghese. Otras veces, recorren los puestos turísticos sin importarles el bullicio. Callejean, tienen los pies doloridos de tanto como caminan. Mientras, su mujer con la excusa de escapar de lo cotidiano y buscar un poco de reposo ajena a su compañía, hace nuevas amistades y toma té en la Via Veneto como esas turistas de las que tanto reniega.

Sin terminar de acostumbrarse a esta su nueva vida, Cheever acude cada día con su traje nuevo y perfectamente planchado a Cinecittá, donde le han habilitado un despacho en el octavo piso. Apenas tiene distracciones. Algunas fotografías de estrellas colgadas de la pared, una máquina de escribir y una secretaria de rostro ingenuo que aunque según ha sabido por su anillo, está casada, le mira con curiosidad. Tiene los mismos ojos que una amiga con la que tuvo una aventura de juventud.
Sentado en su escritorio, el tiempo no parece tener sentido. Escribe despacio, cualquier detalle le distrae. Esa misma mañana la mirada furtiva de un joven que preparaba las mesas en una trattoria del Gianicoló le ha turbado hasta el punto de alterarlo aún más. No se quita de la cabeza, esa época no muy lejana en la que había experimentado erecciones fortuitas ante un torso desnudo masculino y su reacción de malestar, un malestar erótico que todavía le persigue. Achaca su ansiedad a que ya no bebe con la frecuencia con que lo hacía, quiere estar lucido, sin embargo hay momentos en que añora un buen cóctel de ginebra para serenarse.

Una llamada de teléfono, intempestiva como todas las llamadas que no se esperan, será la que le distraiga de sus cavilaciones y le devuelva a la realidad. Debe acudir al hospital: Mary acaba de dar a luz. Nervioso, en sus prisas a punto está de tropezar con una silla. Se excusa como puede por su torpeza, sin apenas oír como la secretaria le felicita justo antes de correr escaleras abajo.
“Un maschio” le anuncia una monja alemana a su llegada al Ospedale Salvador Mundi. Un maschio, repite él casi sin voz. Emocionado, siente que necesita un poco de aire. Se afloja la corbata. Su mujer dormita y el niño es tan hermoso, que da gracias a Dios. El bar de la esquina aún no ha cerrado. Más que aire, lo que necesita es un buen whisky. La ocasión lo merece. Mientras espera que le sirvan, la ciudad se le antoja ahora distinta, más azul, menos caótica. El tiempo ya no existe, el cielo es hermoso, y aunque sopla el viento, y su traje nuevo está arrugado, eleva su copa y brinda por ese futuro, un futuro que aunque no lo sepa, no parece ya importarle.