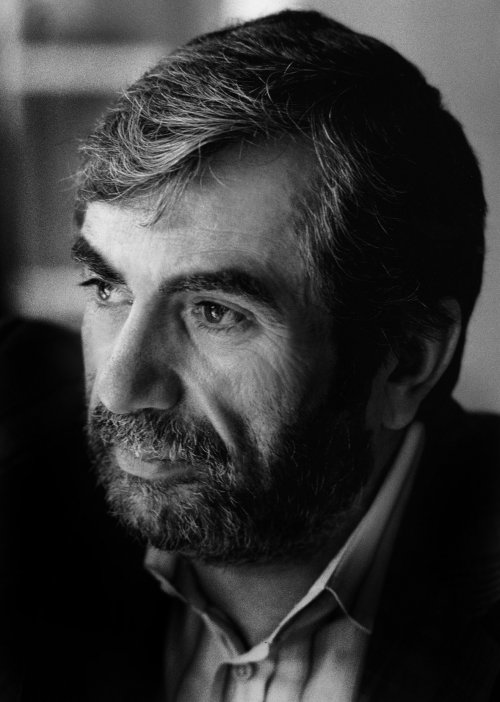“Igualdad, merito y capacidad”, esos se suponen que deberían ser los principios fundamentales que inspiraran el acceso a algunos bienes públicos que son limitados, como el trabajo en la administración o el acceso a la universidad en las carreras más solicitadas y donde no hay una plaza para cada aspirante. Probablemente también deberían ser bastante importantes, en general, en una sociedad moderna donde el conocimiento y la capacidad debería ser un valor fundamental en muchos tipos de trabajo. Eso probablemente incluye la política donde podría discutirse hasta qué punto colisionan con el valor de “representatividad” de los distintos colectivos sociales o con cualidades no fácilmente evaluables, no aprendibles claramente en ningún sitio (Kennedy dixit) o que solo pueden juzgarse por el resultado final de una obra en concreto.
Veo en los telediarios a esos chicos de Extremadura que claman contra que les hagan repetir uno de los ejercicios de la nueva EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad) por una posible filtración que hubiera podido producirse del examen. Recuerdo lo que leí hace días del examen chino, el “gaokao”, mucho más exigente, que no puede repetirse y donde millones de jóvenes se juegan literalmente su futuro, sobre todo la posibilidad de salir de pobres, de acceder a trabajos que les posibiliten mayor status social. En USA existe el SAT un examen equivalente a la EBAU que es valorado por todas las universidades y también otras pruebas de admisión de postgrado específicas como MCAT (medicina), GMAT (negocios) o LSAT (derecho).
Trato de imaginar las emociones de esos chicos y trato de recordar las mías cuando me he presentado a pruebas similares donde me jugaba el acceso a la universidad o a un trabajo estable. Aquel concepto de “igualdad de oportunidades” y que se concretaba en reivindicar que chicos que “valían para estudiar” no se quedaran sin hacerlo por falta de medios económicos. El mundo de las becas, la importancia de las notas, la culpa por no haber sacado lo suficiente alguna vez, la épica competitiva del ascenso social a base de “codos” frente a los que tenían posibilidades económicas y no estudiaron por diversos motivos o sacaron peores notas.

Repaso los argumentos a favor y en contra de pruebas como éstas. Es verdad que no miden más que algunos aspectos de la valía intelectual de una persona y que pueden dejar a mucha gente auténticamente valiosa fuera (hay muchos ejemplos famosos en la historia); que en un examen único pueden pasar muchas cosas y sin embargo se juega el futuro entero (por eso deben poder repetirse y ser estables en sus condiciones); que pillan en una edad de inmadurez donde muchas cosas no están claras, entre ellas la carrera que quiere estudiarse y lo que ello significa; que la objetividad no es fácil si el examen no es tipo test pero que quizá el tipo test no evalúa cosas que puede ser fundamentales como la actitud, las emociones o la fibra moral.
Leo un interesante artículo de Daniel Friedman en Quillete que se refiere a estas cosas, en concreto a como en USA está mal visto poner en el curriculum el coeficiente intelectual (CI) o la nota del examen SAT y sin embargo aporta prestigio poner la Universidad de la que se procede (sobre todo si es de la Ivy League) o todos los Masters si son especialmente exclusivos. Parecería que poner el CI o la nota de ingreso a la Universidad remitiría a ideas casi eugénicas, mientras que reseñar la Universidad o las publicaciones sería algo mucho más civilizado y más justo. Sin embargo quizá esto no sea demasiado cierto. En USA las universidades del Ivy League no admiten solo a los alumnos por la calificación del examen SAT sino que una parte importante de las plazas se cubren por otros criterios, como ser hijo de antiguo alumno, aportaciones económicas a la universidad o capacidad deportiva. Es decir por criterios más ligados al dinero y la clase social que al merito académico. A veces otras universidades menos famosas tienen alumnos con mayor nivel académico aunque luego lleguen menos lejos en éxito social. Con lo cual la costumbre de no explicitar en el curriculum el CI o la nota del SAT quizá se deba a intereses bastante poco confesables.

Los casos del master de Cifuentes y de Pablo Casado ha hecho emerger la hipocresía de cierta clase dirigente (y su falta real de formación académica) y el clientelismo opaco que afecta a la Universidad propiciado por las autonomías y la universidades privadas que no paran de surgir y que acogen a los alumnos que no han sacado nota suficiente para entrar en las públicas, a los que prefieren rodearse de compañeros de pupitre de cierto nivel económico o hacer masters carísimos en los que sobre todo se consiguen relaciones y los trabajos que pueden surgir de ello. Como dice Felix Ovejero: “Un máster opera como un bien posicional. Como una casa solitaria en la playa, vale mientras otros no tienen casa en la playa. Cuando cualquiera tiene un título universitario de poco sirve un título universitario. Hay que dar al mercado señales de que uno es algo más. Para eso sirve el máster. La señal diferencial no siempre es de esfuerzo o talento. La mayor parte de ellos exige menos afanes que suscribirse a una hoja parroquial. Lo imprescindible es la barrera que establece estatus. El precio sirve. La combinación de “figuras públicas que lo tienen y altos precios” ofrece una ilusión de prestigio. Ilusión que, paradójicamente, puede acabar como autoconfirmación de calidad. Hay cursos que funcionan porque son caros, no es que sean caros porque funcionan: “Dado el pastón tengo que estudiar”.

A lo largo de mi vida profesional he visto como se han ido evaporando las posibilidades meritocráticas de acceder a un trabajo. Las administraciones autonómicas han sido consideradas como una parte del botín que ganan los partidos que llegan al poder y que las ocupan mucho más allá de los puestos de libre designación. Luego ya se trata de sacar oposiciones en las que tengan todas las ventajas. De tal forma que en mi profesión (y tenemos suerte) la meritocracia termina en el MIR (que tan bien funciona, después de tantos años gracias, entre otras cosas, a que no se ha transferido). Después ya todo depende de la relaciones o la suerte y las oposiciones, si salen, son autonómicas y con condiciones muy sesgadas, de tal forma que es difícil que alguien joven y estudioso consiga una plaza y por tanto le compense esforzarse. Al final sigue siendo bastante verdad que “quien no tiene padrinos no se bautiza” lo que estimula actitudes acríticas y “trepas”.
Por eso quizá esos chicos tendrían que saber bien lo que reivindican aunque les cueste examinarse otra vez. La importancia de que persista un examen limpio que aporte una nota de ingreso que sirva en todas las universidades de España. Algo que no veo tan garantizado. Y que aprendan a sentirse orgullosos de esa nota para siempre que, evidentemente, no representa su valor como personas pero sí su capacidad de esfuerzo en base a sus cualidades y un punto de partida. Lo que nadie les podrá quitar aunque otros se paguen todos los ESADES del mundo.
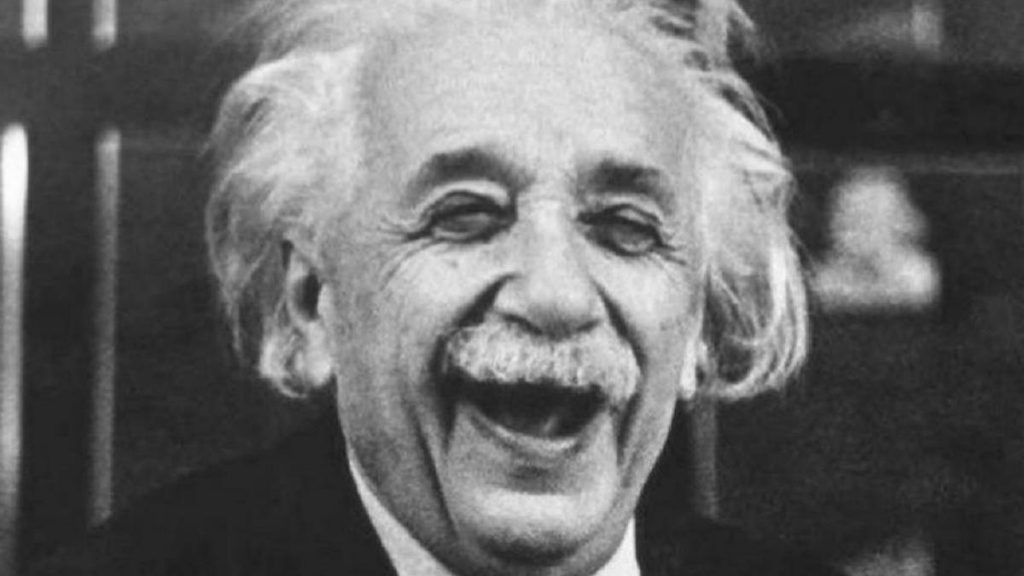
Silence Around Test Scores Serves the Privileged
Right-wing podcaster Stefan Molyneux recently advised his teenage fans that they should append their IQ scores to job applications. This idea was widely and deservedly ridiculed on Twitter. It’s a serious faux pas to include test scores of any kind — IQ especially, but also SAT or graduate admissions tests like LSAT, MCAT or GMAT — on a resume. Including test scores will cause many employers to draw negative assumptions about an applicant, and thus reduce the applicant’s chances of being hired, regardless of how good the scores are.
But why is there such a taboo against sharing scores, that including them on a resume would cause an employer to draw negative inferences about an applicant’s character? Why is it considered extreme and risible to suggest that a job candidate with a high IQ or a high SAT score should treat that as a qualification? And who benefits from this norm of keeping this data secret?
Proxies for aptitude
While it is bad advice for a job applicant to share test scores with an employer, nearly every job application will include an applicant’s college degree and the institution that granted it. There’s no taboo against telling people where you went to school. You’re expected to put it on your resume. You can mention it in conversation with people you just met. You can include it in your online dating profile. You can wear a T-shirt with the name of your school printed on it, or festoon your car with bumper stickers that show your school spirit. However, there’s almost no occasion where it is socially acceptable to brag about your test scores or ask somebody else about theirs.
People use the relative prestige of their degree-granting institutions to sort themselves, their colleagues and their peer groups into hierarchies, and employers use this information to rank prospective hires as well. If an applicant went to an elite university, most employers will assume that applicant is likely to be smarter than someone who attended a less prestigious school.