En una habitación oscura, iluminada tan sólo por una pequeña vela de cera de abejas, un hombre de baja estatura y de tez oscura está sentado frente a su escritorio de madera. Mojando suavemente la punta de su dedo índice, separa una página de la pila y la coloca frente a él. El hombre, John Michell, rector de Thornhill, de West Yorkshire, sumerge su pluma en el tintero y comienza a rascarla a lo largo del pergamino. La llama parpadea suavemente. Si la luz pudiera ser tratada como una partícula, escribe, los rayos podrían verse influenciados por la atracción de la gravedad.
Sus palabras flotan imperturbables en la quietud de esa noche en 1784. Al día siguiente, habrá de mostrarle su manuscrito a su colega, Henry Cavendish. Sus ideas, acurrucadas cómodamente dentro su manuscrito, continuarán su viaje a través del tiempo y el espacio, coincidiendo con las ideas de otros dos personajes durante el transcurso: Johann von Soldner y Pierre-Simon Laplace. Es posible, escribirá Laplace once años más tarde, que la fuerza de gravedad de un cuerpo celeste sea tan grande que la luz que pase demasiado cerca de este no sea capaz de escapar su atracción.
Tal vez, anotará Soldner en 1804, sea posible desviar, en cierta medida cuantificable, la luz que viaja en el pozo gravitacional de una estrella.
En algún lugar entre Yorkshire y los Alpes, las ideas anteriores se habrán hecho camino hacia una nueva hoja de papel. Es el año 1915. Un joven alemán se ha fijado en ellas, y les dará formas nuevas. Bajo su tutela, crecerán redefiniéndose en una teoría de espacio y tiempo. El joven, de veintiséis años de edad, apellidado Einstein, habrá de llamarles Relatividad General: una nueva teoría de la gravedad.
La luz ha sido liberada, finalmente, para danzar cerca de un campo gravitatorio, y ahora es el momento de ver qué sucede.
En la Royal Astronomical Society, en Cambridge, Gran Bretaña, otro investigador examina el artículo de Einstein. La idea de que un volumen de materia afecte la geometría del espacio y el tiempo habrá de enviarle en una importante expedición a la isla Príncipe, en África Occidental, para presenciar un eclipse solar. Es la única forma, en 1919, en que puede ser posible observar estrellas cercanas al Sol sin que la luz de las primeras sea eclipsada por este último. Si es cierto que la luz puede ser desviada por la gravedad, piensa el investigador, , entonces me será posible ver las estrellas que la emiten, simplemente, como si hubieran cambiado de posición en el cielo.
La guerra es el telón de fondo de la expedición de Arthur Eddington. En un campo distante, las bajas se acumulan: es tiempo de revolución, y espacio ocupado por una pandemia de influenza. Eddington acumula instrumentos: equipos de supervivencia, telescopios y placas fotográficas.
Zarpa de Inglaterra en marzo. A mediados de mayo, estará listo. Caminará de un lado a otro en la mañana del veintinueve de mayo, rascándose nerviosamente el pelo. Se asegurará de que todo esté listo. El eclipse total que espera ocurrirá a las dos de la tarde. Afuera, sin embargo, todavía está lluvioso.
Eddington aún no lo sabe, y tampoco sus contemporáneos, pero más allá de la espesura de las nubes existe una suerte de “casa encantada,” o laberinto de espejos curvos capaces de producir engañosos trucos acromáticos (no tan distinto al espejo mágico en el cuento La Reina de Nieve del danés Hans Christian Anderson, que sería publicado en 1844).

A Eddington, todavía le parecen solitarias las estrellas. La existencia de las galaxias –grandes grupos de estrellas– apenas comienza a sugerirse. Sin embargo, ahí están, aglomeradas en cúmulos y objetos que con el tiempo los astrónomos llamarán cuásares: galaxias muy brillantes y distantes, con enormes centros densos que se conocerán como agujeros negros. Y casi todo lo que hay, es una imagen fantasma: la proyección de un objeto allí donde no existe, su posición real oculta detrás de la cortina de un cuerpo masivo.
Todo lo que Eddington sospecha en este momento es que el sol habrá de desviar la trayectoria de un rayo de luz que ha sido emitido desde una estrella ubicada detrás de su masivo cuerpo; que el sol hace esto todo el tiempo con la gran fuerza de su gravedad. Lo que aún no sabe, sin embargo, es que la masa de todos los objetos celestes, formando hoyuelos en el espacio como pesadas bolas sobre una estera de goma, también actúa como lente, como lupa, multiplicando, encogiendo o estirando la luz de otros objetos. Con el tiempo, el efecto habrá de ser nombrado “lente gravitacional”, resultado en distorsiones en todas partes, independientemente de la energía de la luz emitida.
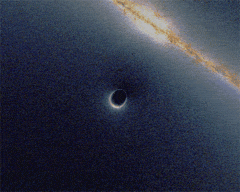
Aunque un objeto masivo desvía la dirección de propagación de la luz casi como lo hace un lente convencional, los rayos nunca terminan enfocados en un mismo punto. En cambio, lo hacen en una línea. Los rayos que pasan cerca de los bordes del objeto masivo se desviarán menos, proyectándose más lejos en la línea de visión.
La ilusión creada depende de la alineación de tres protagonistas: una fuente de luz distante, un objeto masivo frente a ella y un observador (como Eddington) sobre el tejido del espacio mismo. Tanto una estrella, como una galaxia, un cuásar o un cúmulo de galaxias pueden servir como fuente de luz. Pero también, al ser objetos masivos, son capaces de desviar la luz a su paso.
En la configuración más simple, cuando los tres protagonistas se encuentran alineados, el objeto masivo desviará la luz proveniente del emisor, produciendo una imagen del mismo en forma de anillo. Cualquier desalineación iluminará la imagen del objeto emisor de luz, la ampliará, duplicará o cuadruplicará, o incluso la estirará a lo largo de un círculo como un arco en forma de plátano.
Con el tiempo, los sucesores de Eddington observarán su primer cuásar. Y pensarán que están viendo cuatro — una ilusión del lente gravitacional. Entonces notarán los arcos, los anillos, y todas las demás mentiras acromáticas. Más tarde, sin embargo, aprenderán cómo sacarle ventaja a tales “ilusiones.” Con ellas medirán el tamaño del Universo, su expansión y su aceleración. Y algún día, la misma herramienta les permitirá sugerir la existencia de una misteriosa entidad a la que llamarán materia oscura: una sustancia masiva e invisible que habita el Universo, y que también sería capaz de desviar la luz de un objeto detrás suyo, distorsionándolo, performando para la casa encantada y, al hacerlo, traicionando, si no su identidad, su silueta tentadora.
El 29 de marzo de 1919, a mediodía, las nubes habrán de hacerse a un lado finalmente, permitiéndole a Eddington avistar el sol a tiempo para el eclipse. Pronto estará demasiado ocupado colocando y cambiando sus placas fotográficas para observar el evento. Hará sus fotografías con fe, escribirá. Al final, habrá cambiado las placas un total de dieciséis veces. Las nubes habrán interferido siempre, excepto una ocasión.
Mientras Eddington trabajaba, todos los ingredientes se habrían alineado: la estrella, el sol, y su plato fotográfico. Un rayo de luz danzaría sobre las curvas formadas por el sol y su masivo cuerpo sobre la tela del espacio-tiempo. Uno de sus platos habría de capturarlo.









