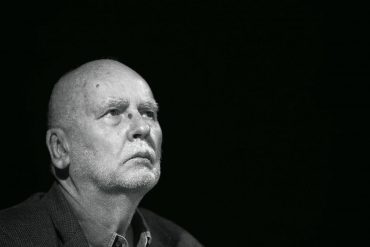Hacía calor. El sol abrasador de mediados de agosto le humedecía la camiseta por la espalda y debajo de los pechos. Abrió la puerta del Esencia y cerró a propósito los ojos un par de segundos para concentrarse en el aire frío que inundaba la estancia. Se pidió en la barra un café con mucho hielo y algo de picar, todo en un castellano acentuado que ya le salía de forma natural, lo que le provocó esbozar una sonrisa. Dos años atrás había tenido que anotarse en un papel lo que quería decir y ensayarlo frente al espejo del baño. Pero ya no. Ahora incluso soñaba en otra lengua que no era la materna.
La mesa del rincón que nadie quiere porque tiene poco espacio y está pegada a la cristalera estaba vacía. Aun así, era su sitio favorito. Desde allí podía ver el parque infantil y el paseo de la avenida; podía pensar en viajar. Marianne por fin se podría ver subida a un avión llegando a su pueblo con una maleta llena de regalos. Con solo pensarlo el pecho se le desbocó intentando aguantar al corazón para que no se le saliese y unas lágrimas calientes se empeñaron en escapar.
Una chica le trajo el pedido junto con un platito de gominolas, Marianne le sonrió antes de volver a mirar por la ventana y sintió de nuevo el vaivén de las olas que rompían contra el cayuco. Hoy todos los recuerdos se peleaban por querer salir, hasta casi dificultarle la respiración. Una niña subida a una bici y acompañada por un hombre mayor pasó frente a ella por la acera. Le pareció enfadada, quizás por las horas o el calor, no podía saberlo. A lo mejor debería comprar una bici ella también, no para hacer deporte, sino para su hija, para cuando llegue el momento.
Suspiró mientras se preparaba su consumición: de una taza pequeña al vaso con hielo y el azucarillo al completo. El médico le había dicho en la última revisión que tenía los niveles de azúcar muy altos y que, si no se controlaba, terminaría padeciendo diabetes. Pero a ella eso le daba igual porque el café dulce le recordaba a su tierra, a lo que se negaba a renunciar; también porque durante muchas noches el azúcar le quitó el hambre que le había hecho rugir el estómago. Removió la mezcla y la dejó enfriar, del platito cogió un corazón muy pequeño que se llevó a la boca mientras esperaba.

Venía de ver al abogado quien le había dado esperanzas; por primera vez, en los casi cuatro años que llevaba pendiente de su resolución, parecía que de verdad había merecido la pena. Pero no quería adelantarse, ni bici ni ropa. No compraría nada hasta tenerla consigo. Hasta que se bajara del avión y la viera salir por la puerta corredera de cristal, como había visto en televisión. Ella no había pisado un aeropuerto todavía, porque la embarcación maltrecha que la trajo la dejó tirada en la playa y desde entonces solo había viajado en autobús.
Se tocó el pecho en el que descansaba una cadena muy fina con su inicial y dio un sorbo al café ya frío. Tenía que ser prudente con las noticias que le acababa de dar el letrado; no obstante, podía permitirse construir un futuro próspero en el que todo era bueno y positivo, y, sobre todo, en el que ellas fueran felices. Quería llamarla y contarle muchas cosas, pero no podía, todavía no. ¿Se acordará de mí? Un escalofrío le recorrió la espalda haciendo más notoria la humedad que ahí se le acumulaba. ¿Comerá bien? Se conformaba con que se alimentara, aunque fuera una vez al día. Todavía era muy pequeña cuando Marianne tuvo que abandonar lo que tendría que haber sido su hogar, dejándola con una tía que le prometió cuidarla como a una más. Y ese era el problema: una más.
Nopp naa la, doom (1)
El teléfono le vibró en el bolso y lo sacó con rapidez: «Mañana a las 9 h en casa de doña Carmen». Le venía bien el dinero extra. Aquella mujer no le daba problemas, mantenía la casa organizada y no le gustaba que la acompañasen al cuarto de baño. Sin embargo, la de ayer era diferente. Las miradas que recibía nada más llegar la ponían nerviosa y las preguntas de una nieta adolescente más aún.

—¿En tu país hay de esto Marina? —le preguntaba con burla mientras sacaba un salchichón de la nevera.
—Es Marianne, y no, no hay eso. Otras cosas, sí —le contestaba con el leve acento francés con el que pronunciaba su nombre.
—¿Y toda la gente de tu país es negra?
—Madre mía, por favor —se quejó con un leve tono de desespero— ¿Tú de verdad no tienes internet en el móvil?
Marianne se bajaba entonces las mangas de la camiseta y se cubría las marcas de los brazos. Porque a la nieta le rectificaba el nombre, pero la abuela siempre quería saber por qué tenía cicatrices redondas, del tamaño de un garbanzo, que le llegaban hasta la muñeca y le salpicaban el pecho. Y ella no tenía ganas de dar explicaciones. Ya había tenido suficiente con contárselo a la policía, a los sanitarios del hospital que la atendieron la primera vez, a la psicóloga del centro, al abogado de turno y al médico del centro de salud. Si supiesen que más abajo, en el lugar que no puede verse, lleva marcas aún peores.
Dio otro sorbo al café y revisó la cuenta del banco; con la cantidad que había tenía que poder pagar el billete de avión y los trámites de la tarjeta de residencia. Quizás el resto del mes tendría que comer solamente arroz, pero estaba feliz porque, hoy en la reunión, después de cuatro años, le habían dado esperanzas.
Nopp naa la, doom
(1) Traducción de «Te quiero, hija» en wolof.