Para Fran J. Fernández, que se goza de estos caramelitos…
Algo que me escamaba mucho (el verbo es también suyo de ella, así como el “suyo de ella”, voy adelantando cosas…) de mi madre cuando era niño es que veía la tele, con toda la atención del mundo, eso sí, pero de perfil. En serio: parecía que la estaba fichando la policía. Como un camaleón, fijaba la vista en la pantalla con el lado derecho -el bueno de Julio Iglesias- de su rostro de Madonna, y yo supongo que el ojo izquierdo atravesaba su cráneo privilegiado y apuntaba a la caja tonta también, pero con rayos-X. Alles über meine mutter! Cuando estuve en Berlín por primera vez, creo recordar que en 1999, año del apocalipsis abortado, ese título estaba en todas las carteleras, pese a la megalomanía almodovariana. Porque es imposible decirlo, y aún saberlo, todo sobre tu madre. Pero, bueno, sin duda algo se puede contar. Lo más discreto, aquí, es para mí recordar con agrado muchas de las hablillas de mi madre. El que se ha dedicado a las letras en la familia soy yo, pero la que las bordaba desde antes de mi perruna existencia era ella. No sabría decir, ni quiero saberlo tampoco, a decir verdad, si tales decires decideros se los inventaba ella o los tomaba de aquí y de allá, pero lo bueno del caso es que tampoco alcanzaría a decirlo ella. Mi madre es, y sigue siendo, una gran y disfrutona habladora. Escuchar escucha poco, lo que escucha tan sólo le sirve para hacerle de palanca a su siguiente observación, pero eso está enormemente extendido. La frase de creatio ex nihilo o robada de las musas más larga que salía de sus labios era, y es, “au-revoire, que dijo Voltaire -todo castellanizado, desde luego-, ¡y dio una patada al aire!”. Así, como si nada, y para despedirse, sea en el mundo real o en del discurso, que para muchos ni se diferencian -conste que para mí sí. Es cierto, esta suena a aprendida, pero qué me decís de referirse a sí misma como nuestra “madre materna”, en glorioso pleonasmo. O de añadir, nadie averiguará jamás por qué, que toda locura es “locura conejil”, adjetivo para ella tan obvio como cuando decimos habitualmente “ironía vitriólica” o “verde envidia”. O, para referirse a un insano e indeseablemente aplazamiento de las cosas, que sucederán “el Día del Juicio por la tarde”… Son rasgos de genio, en mi opinión, tanto si son creaciones espontáneas –suyas de ella– como latrocinios inconscientes. Otro ejemplo más, tomado del mismo florido hontanar, y que resuena en ecos filosóficos a base de mofarse de ellos: cuando mi madre quería expresar, muy sinceramente, que te decía algo de verdad, le salía un “te lo digo de verdura” o, al revés, “de verdura te lo digo”…

Mi hermano y yo teníamos como 14 o 15 años cuando, si tardabas más de cuarto de hora en salir del cuarto de baño, nuestra señora madre espetaba un “¡niño, sal de una vez que eso que estás haciendo tú me lleva a mí cinco minutos!”. Uno no podía más que replicar, ruborizado, que qué se pensaba, que sólo estaba ocupado en respetables aguas mayores… De hecho, cuando yo ¡zas!, emití mi primera polución nocturna, como lo llamaban entonces, al levantarme para ir al cole le enseñé orgulloso el gayumbo pringado a mi madre, y ella me felicitó muy seriamente: “qué bien, hijo, ya eres un hombre” (que yo que iba a ser hombre ni qué ná, lo que fui fue un guarrete…) Porque para mi madre, cuando me metía en las aguas usualmente frías de los campings nudistas del sur de Francia, mis testículos se quedaban “encogíos y pegaitos al culo como los de los tigres”. ¡Grrrrrrrrrrr!. Ella, en cambio, y con ella todas las demás mujeres, en momentos de valor no eran tigresas, eran “jabatas”, como el de la historieta franquista pero con bragazas bajo la faldita. Si la historia o glosa del mundo que mi madre me contaba terminaba mal, entonces la remataba con un dramático “¡adiós, mundo amargo!”, llevándose una mano a la cabeza. Y si la narración o el comentario terminaba bien, entonces la mano desdeñaba tóa la pesca (y “tóa la pesca” era su etcétera favorito) y profería un alegre “¡y allá penas!”. El calor que nos azota estos días al salir a la calle no era “ola de calor”, sino “bofetada de calor”, y carajo, tenía toda la razón, sobre todo si lo portaba una rafaga de viento. Y la contingencia, eso de que en lenguaje filosófico un suceso sea tan posible como su contrario y los seres humanos deseemos fervientemente que tenga lugar el más favorable, nunca fue para mi madre el “ojalá” islámico -”que así lo quiera Alá”-, sino que era, seguramente porque su marido era bricoleur, “hojalata”…
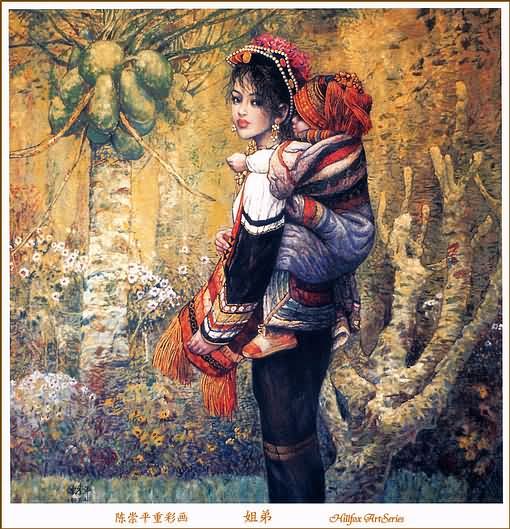
Las vacaciones, que a menudo transcurrían en Francia, como he mencionado, eran por tanto “vacances”, “¡nos vamos de vacances!”; las cosas medio hechas eran “a la remanguillé”, expresión que compruebo que existe; en vez de “¡coño!” ella decía “¡cois!”, quizá por encontrarlo más suave; las necesidades eran siempre redundantes “necesidades necesarias”, por recrearse un poco en el vocablo; “¡quién te quiera que te compre!”, cuando costaba creer o aceptar a un tercero, junto con “¡quién me quiera que me compre”, cuando, por el contrario, los demás teníamos que aceptar sus rarezas; “¡qué visión!”, a la hora de rememorar algo feo o desagradable de ver susceptible de risa; “¡qué putada” llevaba siempre como apellido “mi brigada!”; la pesetas no eran pesetas en lo que toca a las pequeñas compras, eran “chuchas”, como si pudieran ladrar; si algo era presentado como dotado de un gran valor, ella lo depreciaba con la locución “¡ni que fuera la purga del Benito!; y, por último, nadie comía perdices, sino que, al contrario, las historias languidecían en un “y ya nunca más se supo…” Mi abuelo fue comisario de policía secreta, tendría que haber arrestado a su hija por socavar la lengua de Cervantes. Primero arrestarla, y luego, cumplida la pena, presentarla formalmente a un asiento en la RAE, para más señas el de la “L” mayúscula de “Locura conejil”…







