Lo peor de la edad es ese sentimiento de estatismo que termina haciéndote un conservador constante de todo lo que has adquirido, lo que lleva después a pensar de forma conservadora y, por tanto, a un mundo cerrado y hostil donde cualquier novedad termina siendo distorsión y, por tanto, objeto vivo de descarte.
Siempre odié ese cambio en los hombres y aún me parece un pecado mortal contra uno mismo. Quizás, para que eso no suceda, haya que aprender a desprenderse de cada cosa en el justo momento en que la tomas, pero no para tener buena conciencia, sino para mantenerse vital y alarmado y evitar acabar siendo un mero personaje de tu historia, un personaje falsificado por artificial y absurdo por apegado a las cosas.
‘Desapego’. Este quizás sea el término a perseguir desde ahora con vehemencia, desapego por las cosas, por los espacios, por la gente… Justo hasta lograr acercarme a esa individualidad que quiero.
No me gustaría terminar siendo una caricatura de mí mismo, pero de lo que hablo no es de filantropía, ¿eh?, hablo de desprendimiento básico, que consiste en dejar tirado y olvidad todo, no en dar, puesto que quien da, espera, y esa circunstancia lo malogra todo.
Así hasta conseguir gozar de los pensamientos y no de las cosas
Esperar como una novia a que algo suceda termina siendo el arte y la literatura para mí. Que algo suceda sin que yo lo motive ni tenga la necesidad de hacerlo, sin que me forme y me vista de campaña para la búsqueda, sin que sistematice mis horas de percepción, sin que le ponga plazos a la palabra ‘entender’ ni límites a al sentimiento ‘gozar’. Esperar en cordialidad con el tiempo, aceptándolo. Esperar al estupor en la esquina, junto al portal de siempre, para besarlo en la boca al anochecer. Esperar con pasión, conformando una pequeña mística de la espera. Esperar a que todo se organice y se desorganice ante mis ojos quietos y ávidos. Esperar sin fatiga, sin estar alerta, presintiendo lo abstracto en lo más común. Esperar a que los sucesos se acoplen a mi modelo estético o lo hagan estallar en mil pedazos. Esperar sin que la espera sea profesión, que sea solo actitud. Esperar sin buscar exclusividad en lo que llegue [esperar para compartir]. Esperar sin violencia de gestos y sin actitud de resultados. Esperar, en definitiva, a que todo se modifique solo, porque todo es capaz de vivir al margen y por su cuenta y hemos de tomarlo a sorbos y, siempre, para nuestra satisfacción.
Esperar a que la muerte llegue cuando le dé la gana y no me pille por sorpresa, sin haber sabido esperar lo justo y necesario.
El placer de esperar sin que exista insatisfacción es algo que se debe aprender si se quiere tener la sensación de una vida completa [y es que quien espera no es indiferente].

Un libro que sea a la vez un paquete de tabaco, exactamente un paquete de Chester, y que cada página solo contenga cigarrillos, cigarrillos en posiciones diversas. Un libro del mismo tamaño que el paquete de Chester. Solo sumarle mi nombre. Es la mejor autobiografía que puedo hacerme, la más completa, la más digna. Y es que un hombre debe tener biografía como clave genética distintiva… Pero yo soy gris, y la biografía de un hombre gris debe ser monótona, como una atmósfera asfixiante o el simple aire que nos regala la vida. Mi biografía está hecha de humo, del humo de miles de cigarrillos Chester, un humo gelificado en mis pulmones paralizando el suave movimiento de las células que oxigenan la sangre, consumando un suicidio largo y tranquilo.
Quiero a mi cuerpo, pero noto cómo se me va de las manos, cómo envejece, cómo se arruga ante mis ojos. A veces no me reconozco en los espejos ni en los escaparates. El tipo que se enfrenta a mí no soy yo; después de mirar un rato, solo encuentro algo mío en su mirada, pero no soy yo. Crecer es percibir cómo la piel se adapta sin queja alguna al modelado de las vísceras y a la flaccidez de los músculos, notar las canas nevando el pecho, las sienes, el mentón. Mi autobiografía también es mi cuerpo con todos sus humores, con sus breves bacterias, con su bello rizado floreciendo bajo el sexo patético.
Encargaré unas flores para mi dormitorio.
Algunas tardes merienda algo, generalmente chucherías de crío, inventos americanos, comida basura. Pone perdida la mesa de migas y algunos documentos acaban con pequeñas lámparas de grasa que les dan un aspecto descuidado y escupen una imagen de él bastante cercana a su desastrada realidad. Cuando merienda suele poner la música muy alta, pues siempre escucha música. Le fascina el blues y repite los discos hasta la pura extenuación. Eso le ayuda con los números. Sus autores preferidos son John Lee Hooker, Calvin Russel y Charlie Muselwhite. Goza con ellos y son su contrapartida exterior a los números puntiagudos que se le clavan en los ojos como alfileres envenenadas. Cuando merienda, decía, pone la música muy alta, tanto, que los compañeros de la empresa, sus socios -como él los llama-, acuden crispados a reclamar una urgente reducción del volumen; pero le da igual, absolutamente igual.

Me gusta la magia de la baraja española, su vocación truculenta y el dulce fulgor decadente de sus figuras. Se me vienen ahora a la memoria algunas genialidades de Joan Brossa o de su discípulo Antonio Gómez, un as de copas eclipsando sin vergüenza a un as de oros, un as de copas hirviendo de sangre caliente recién robada del cuello de una corza y obliterando el brillo de un oro sin fulgor, de un oro de papel como el oro mismo. La metáfora visual es absolutamente perfecta. Esta simbología sin creyentes, este lúdico desbaratar la tensión de los naipes, tiene un extraordinario contenido a la hora de explicar el acto creativo: la belleza de la inutilidad. No es creador el que persigue la originalidad como camino único. El verdadero creador es el que sabe modificar la realidad de lo anecdótico creando símbolos universales.
Llevaba las gafas colgadas del cuello por un cordón negro de cuero con pequeñas abrazaderas doradas que atrapaban las patillas de las gafas con auténtico celo, pero apenas se ponía las gafas por resultarle molestas, aunque las necesitaba. Llevaba un portaplumas con una pluma Montblanc y una Parker Centenario negra como el azabache más negro. La Pluma Montblanc la utilizaba para los garabatos -que cada día se hacían más frecuentes-, y con la Parker escribía algunas notas sobre sus pensamientos. Las plumas eran su pasión, sobre todo si tenían un tacto frío y el peso justo para sentirlas deslizarse sobre el papel. A veces le parecía que eran una prolongación natural de su mano y no las soltaba en todo el día, mientras se hartaba de números y de cuentas absurdas. Las plumas ejercían una labor relajante con solo tocarlas. En alguna ocasión llegó a pensar que todo el rito de las plumas tenía que ver con alguna carencia personal o con alguna frustración. No llevaba anillos, ni el de casado, pues le daban una agobiante sensación de pérdida de libertad, de vínculo visible hacia los demás, un indicador de propiedad que no le gustaba nada.
La cara de la mujer que se asomaba a la carta era de auténtico vértigo, estaba colgada del margen superior y no podía apartar su mirada de un paréntesis que decía: «(la amante de la O)». No tenía más apoyo que el borde de corte superior del papel, y hacía equilibrio sobre su vientre que, a causa de su peso y por efecto de su movimiento, le producía una incisión limpia y finísima que dejaba correr un hilillo de sangre que se deslizaba sobre el texto.
Asomarse a una carta puede traer graves consecuencias, pero una mujer en tales circunstancias es profundamente bella. Sus piernas colgaban por el envés y los zapatos estaban fuera de los talones -eran de color corinto-. Sus medias rosadas presentaban una hermosa carrera que partía del entremuslo izquierdo y se remansaba en las corvas de las rodillas. No sé bien si definirla como «una mujer que se asomaba a una carta» o «una mujer con una carrera en la media»; en todo caso, da igual, absolutamente igual.
En uno de sus equilibrios, notó cómo el cuerpo se le seccionaba en dos partes bien diferenciadas. No sintió dolor, pero se cayó de la carta.
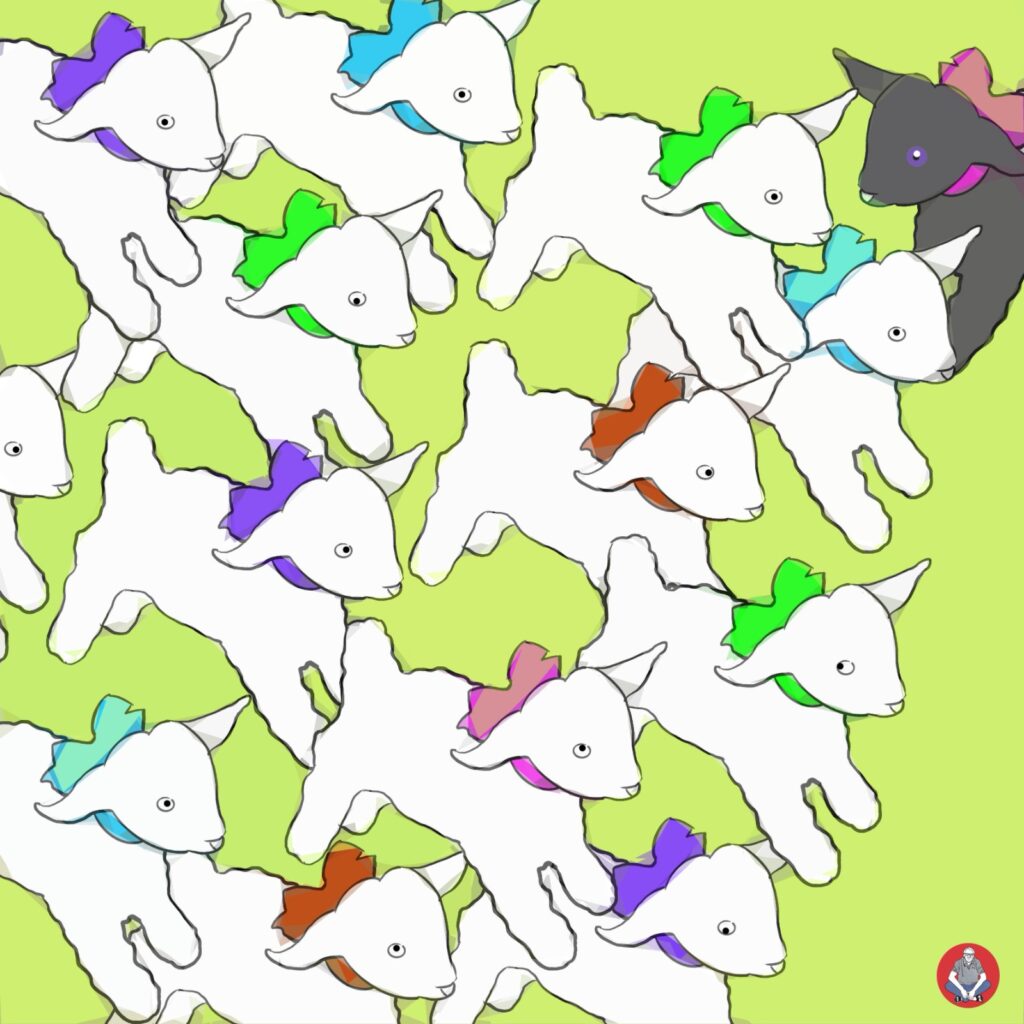
El viento de septiembre bajo los vestidos, el viento de octubre bajo los vestidos, el viento de noviembre bajo los vestidos no es lo mismo que el ‘viento de marzo bajo los vestidos’ de Pavese [“un regreso al envilecimiento malicioso de las sensaciones sexuales puede ser un camino para salir del pantano de la rutinaria facilidad descriptiva actual” (‘El oficio de vivir’. Texto sacado de su entrada del 5 de diciembre)]… Cesare pensando en diciembre en el viento de marzo bajo los vestidos… Y es que todo crece con la justa distancia, todo se hace mejor y más intenso cuando puede tramarse en otro lugar y/o en otro tiempo, en otra estación… que no es lo mismo un cuerpo imaginado que un cuerpo presente, como no es lo mismo un deseo sin cumplir que uno cumplido.
Así las cosas, retomo hoy mi vieja práctica de los caminos paralelos (una práctica que siempre me ha salvado de muchas jaqueconas)… Salir de este mundo del ‘todo atado’ y del ‘todo con grillos en los tobilletes’, para huir a otros mundos distantes y distintos, y hacerlo con cierta candidez y con la libertad del solitario que sabe lo que siente y decide lo que quiere sentir. Allí –en el dulce lugar de los caminos paralelos– no hay normas tangibles ni tangentes, no existe la moral pacata o turbia, no hay rubor ni vergüenza, no hay convenciones huecas ni ridículas, no hay un ‘como se debe’ –pues todo es un ‘como se siente’–, no hay reparos… Y ni siquiera hay que decidir, porque todo es posible y a la vez: lo deseado y su contrario… Allí, por supuesto, es posible en septiembre el viento de marzo bajo los vestidos.
No tuerzas el gesto, que la mano puede extenderse hasta donde tú quieras –la tuya o la mía–… no le des espacio a la vergüenza, porque el tiempo no la tiene para ir quitándote todo poco a poco; no dejes tus potencias sin gastar, tus fluidos sin derramar, tu placer sin ser sentido… Desabotona la cabeza y deja que todo fluya, que el aire entre y salga libre y que el cuerpo lo exprese como le venga en gana… No tienes que dar razones, pues estás contigo mismo y hay confianza… Sé imprudente.

La grasa consistente hace su labor en los engranajes y yo sigo el ritmo de las máquinas… Chacka, chacka, chacka, chacka, chacka… Y el fulgor nunca es el contenido de lo impreso, ni siquiera el trabajo hecho… El fulgor es ese ritmo que perfectamente puede servirme para mover el cuerpo y que se mete en mi cabeza con otros fines distintos a la labor trabada del trabajo… Chacka, chacka, chacka, chacka, chacka… Cada chacka un movimiento de la mano, un pestañeo, un latido del miembro, una puja, una respiración corta e incompleta… Cada chacka algo que ensartar o un desalgo con el que huir de pronto… Y entonces las panteras, los muslos que se tensan en sus émbolos, las cartas bien dadas, el despertar sereno sobre la carpa inmensa del circo que contiene lo que eres… Y volar hacia adentro sabiendo que el poder está en latir una vez más, y otra, y otra, pero latir como tú deseas, sin supervivencia, sin querer estar aunque sea perdiendo… Entonces llega el momento crítico en el que la tensión superficial es desflorada y fluyes a borbotones, y estás en todos lados con una ubicuidad casi indecente… Y te quedas ahí a vivir por un tiempo (cuatro o cinco minutos en diario y una mañana entera si es festivo)… Y te iluminas hasta que todo lo absurdo sale de tu conciencia y eres un tipo nuevo.
Es el hermoso viento de marzo bajo los vestidos.
Cuando llegue el momento de la rúbrica, alguien te esperará en la esquina con un cuchillo afilado y pasarán por tu cabeza los días felices como la mena que has de dejar. Entonces la escoria se concretará en tu cuerpo alborotado sobre los adoquines, en una posición grotesca y quieta… Luego todo será la mujer desnuda peinándose en un cuarto con ventana a un patio gris y oscuro, el candor de una risa extranjera, el pañuelo con el que se dice adiós en las estaciones, la mano posada en el centro, los amantes en la habitación de al lado, el beso que traía el ardor, la mirada perfecta lanzada a otros ojos, el paisaje de Arusha después del aguacero, el portal donde todo se hizo humedad, la casa vieja cayéndose poco a poco, los libros en otras manos, un desnudo a contraluz, el espejo sin mirada posible, el París que no viste, la seda de dos vientres propiciando su alquimia, el pudor en un marco, los hábitos en el armario sin nada que ponerse, el método con su viruela de soledad, la culpa en su peana de madera de boj, las cartas marcadas en su cajón de siempre, un racimo de piel en un florero, el más allá sin agua, ese rastro en la nieve que te lleva hasta casa, los andenes sin guirnaldas posibles, la esponja que rozaba tu cuerpo puesta a orear…
El jinete vencido te alzará hasta la grupa de su caballo y un relincho marcará ese camino final hasta la otra mitad. Lo pasado será un zumbido entonces, y el recuerdo se irá borrando como un algo doméstico que se ahoga en costumbre.
Al fin no existirás, pues no habrá desconcierto en los que te vivieron.
Tu silla será de otro.

Decía Antonin Artaud que ‘si no hubieran aparecido los médicos, no existirían los enfermos’. Sabia reflexión que me lleva a esa cosa de la justificación de la existencia que tantos males le ha traído al hombre… Existo como rol humano, luego tengo que justificar mi existencia incluso cuando no fuese preciso que lo hiciera. En este apartado están tanto los chamanes como los ‘maestros’. Y a ello siempre va unido un absurdo principio de autoridad. ¿Acaso no sé yo más de mi dolor físico y espiritual que el más reputado galeno titulado? ¿Acaso no soy yo el que debe decidir siempre lo que le conviene a mi individualidad, porque soy el que la goza y el que la sufre? ¿Acaso no llega el conocimiento a mí solo si yo me dispongo a que llegue? ¿Acaso puede alguien decirme objetivamente lo que es verdad y lo que no lo es para mi individualidad?… La idea de los roles humanos es en sí misma un fracaso de lesa humanidad, porque desde ellos se generaliza en los diagnósticos y se aliena para los resultados. El médico actúa y somete, el ‘maestro’ se adapta y somete, el juez se somete y somete… Y el individuo que los sufre es incapaz de entender que solo lo hacen con la absurda intención de perpetuarse en su rol, de ganar sus grasosos eurillos mensuales destruyendo el tejido vivo para sustituirlo por un tejido adormecido y mortecino.
Antonin sufrió en sus carnes aquellas puñeteras terapias de electroshock a las que le sometían los alienados doctores. El sufrimiento que le causaron procedía de su necesidad de seguir siendo los chamanes de la tribu, procedía de que la singularidad de Antonin iba contra su statu de galenos y contra la norma generalizada de un hombre al uso de las imposiciones de la sociedad.
No somos nada, pero ellos son menos aún, mucho menos.







