No, imbéciles; no, cretinos y bociosos: un libro no sirve para hacer sopa de gelatina; una novela no es un par de botas sin costuras… Por los bandullos de todos los papas pasados, presentes y futuros, ¡no y doscientas mil veces no!… Soy de aquellos para quienes lo superfluo es necesario; mi amor por las cosas y las personas es inversamente proporcional a los servicios que me prestan.
Théophile Gautier, Prefacio a Mademoiselle de Maupin.
Cuentan fuentes fidedignas que cuando Edgar Allan Poe deambulaba inquieto y mohíno por la calles de Boston, Filadelfia, Baltimore o cualesquiera otras de las muchas ciudades en las que residió, los niños se acercaban presurosos a él y le chillaban alborotados “nevermore”, el pie de verso que había popularizado poco antes en el lúgubre poema El Cuervo -“The Raven”-, y cuya lectura pública supuso el mayor éxito de su carrera como escritor de ficción. Entonces Poe se daba la vuelta con gesto fingidamente amenazador y, agitando sus brazos hacia el corrillo de chiquillos como si fuese la estremecedora ave de su famosa composición, accionaba a diestro y siniestro con rostro feroz para gran alborozo de los rapazuelos que echaban a correr riendo como ahuyentados por la grotesca silueta de un patético demonio. Vaya por delante esta pequeña pero simpática anécdota para capear antes de nada el vendaval de malditismo, espeluzno y negra tenebrosidad que acompaña como una sombra la figura de Poe por culpa de la leyenda romántica adherida al efecto de sus geniales relatos[1]. Su vida fue ciertamente triste, angustiada, mísera y cuajada de terribles desgracias -como se sabe, prácticamente todos sus seres queridos fueron cayendo como moscas a causa de la tuberculosis-, pero nada de eso nos da razón para cubrirle con un manto de inhumanidad teratológica y menos aún para abrir sobre él cualquier clase de expediente psiquiátrico. Prueba de ello son los muchos ensayos, artículos y escritos de variada índole donde Poe razona con cordura y diligencia acerca de lo humano y lo divino, los cuales demuestran que puede sacarse también alguna enseñanza estética o histórica del maestro del escalofrío. En el más difundido de ellos, el célebre ensayo Filosofía de la composición, Poe había analizado El Cuervo bajo el criterio del efectismo puramente cerebral y sensorial producido por la disposición fonética y semántica del poema. Charles Baudelaire recogió entusiasmado la idea: la Belleza es un efecto, no una esencia ni una cualidad, bueno para transportar del spleen al éxtasis y sumergir al poeta en un abismo –gouffre, escribía el francés- innombrable y delicioso. El simbolismo, que es la estética resultante de ello (y cuyos predecesores en Francia son principalmente el malogrado Gérard de Nerval, y, al menos en una primera etapa, Victor Hugo, afirmando la aptitud del poeta como vidente), ocuparía el espacio que va desde la crisis del romanticismo hasta bien entrado el s. XX, agudizando ad nauseam las pulsiones más herméticas y paralizantes de aquel -esto es: sus paraísos trucados, así como los mixtificados fuegos fatuos y el teatral olor a azufre desprendido por sus infiernos artificiales…

No obstante, existían causas históricas subyacentes: en 1848, la burguesía francesa ya no reconocía el derecho a la “resistencia a la opresión”, y, así, en 1851, la Guardia Nacional francesa, supuesta depositaria de la tradición emancipadora de 1789, causó una espantosa y memorable masacre entre los trabajadores que desvaneció definitivamente la confianza en la herencia ilustrada de los nuevos poderes fácticos. Pero la crisis en la estética era ya anterior: cogido en una tenaza cuyas pinzas eran la École du Bon Sens (Escuela del buen sentido) de los años 30, por un lado, y el arte para la educación cívica -promovido por los socialistas utilitarios-, por el otro, la poética insurrecta del lirismo oscuro y urbano encabezada por Baudelaire mueve a Jean Morèas a redactar el “Manifiesto Simbolista” en la revista Figgaro litteraire, donde se ataca igualmente la novela naturalista en boga y el romanticismo de los abuelos en pro de una bohemia artística sin más esperanza práctica que la de abrir las puertas -y aún esto ocasionalmente- al inframundo del genio. El dandy, en efecto, no abriga tan siquiera demasiadas esperanzas de reconocimiento presente o futuro; el “dandysmo” consiste, de hecho, en hacer de la necesidad virtud y mediante un ingenioso subterfugio atribuir a la propia altivez lo que es una situación de facto: la de su propia e inevitable marginalidad social. De este modo, a los salones del romanticismo suceden los cafés bohemios de la rive gauche, donde se consume desmedidamente el hada verde -o sea: la absenta-, las cofradías poéticas gustan de autobautizarse con nombres colectivos a cual más epatante, y la plática gira frecuentemente en torno a las bondades del fracaso, los encantos del mal y la inmoralidad o supramoralidad del arte. A este respecto escribe Baudelaire en Mon coeur mis à nu:
Todos los imbéciles de la burguesía que pronuncian las palabras “Inmoral, inmoralidad, moralidad en el arte” y demás tonterías me recuerdan a Louise Villedeu, una puta de a cinco francos que una vez me acompaño al Louvre, donde no había estado nunca, empezó a sonrojarse y a taparse la cara, y tirándome a cada momento de la manga me preguntaba ante las estatuas y los cuadros inmortales cómo podían exhibirse públicamente semejantes indecencias (…) La voluptousidad única y suprema reside en la certeza de hacer el mal. El hombre y la mujer saben de nacimiento que en el mal se halla toda voluptousidad.
El Romanticismo –escribió mucho después Ortega y Gasset– es la Adoración perpetua. Por eso en su última forma, en la generación de Baudelaire, es la adoración inversa: la blasfemia. En 1850, en Europa se practicaba la literatura blasfematoria (en Buscando un Goethe desde dentro). “¿Arte puro o arte útil?”: así se formula, en términos generales, la controversia estética de la época. Ese romanticismo postrero o criptoromanticismo que ha sido agrupado bajo la rubrica general de “simbolismo” lo tiene muy claro: Théophile Gautier, por ejemplo, defiende ex abrupto el arte diciendo que “el lugar más útil de la casa es el retrete”. El lema que se desprende de ello es que“Lárt c´est la recherche de l´inutile” (“el arte es la búsqueda de la inutilidad”), e incluso un schopenhauriano Ivan Turgeniev declara que “la Venus de Milo es más indiscutible que los principios de 1789”. Es en Rusia[2], precisamente, donde el debate fue más vivaz a causa de la polémica occidentalismo/eslavismo, y, más concretamente, por las consecuencias de los conatos revolucionarios del decembrismo. La revista Mir Iskusstva (“Mundo del arte”), fundada en 1899 por Alexandre Benois y Serge Diáguiliev, defendía el cosmopolitismo y el art pour l´art; en el otro bando, en cambio, el del “arte útil”, militaban Tchernichevski (las obras de arte tienen, dice, “el valor de un juicio sobre la vida”), Dubroluíbov, Pisarev, el poeta Nekarsov, Saltikov-Schedrin, los pintores Perov y Kramskói, el dirigente menchevique Plejánov, y tantos otros. La discusión entre escuelas formalistas y realistas subsistiría pujante incluso tras la revolución hasta que tuvo lugar la final imposición dogmática del realismo socialista por Stalin en un decreto de 1932.
Poco después, sin embargo, Paul Verlaine crea en Francia una poesía indefinida, tenue, delicada, naïveté, que trata de llevar a efecto una recreación -idealizada, escenografiada- del mundo moral y estético del periodo anterior al romanticismo, es decir, el del rococó de la Regencia (una Grecia francesa, lo denominará Rubén Darío, sintetizando con esta expresión el paganismo heleno con la suntuosidad de periodo augusto francés). Para Verlaine, es mejor suscitar que expresar; el secreto de su poesía, según Paul Valéry, consiste en conseguir “una vacilación entre el sonido y el sentido” cuyos ecos resonarán todavía en el modernismo hispano. En 1883, Verlaine publicó la importante antología Poètes Maudits (“Poetas malditos”), en la cual figuraba ya su amigo, amante y victimario Arthur Rimbaud, poeta en estado salvaje que fue resucitado más tarde junto con Lautréamont por los surrealistas. Pero si la vida de Rimbaud fue el paradigma del poeta rebelde, fue sin duda la obra de Stéphan Mallarmé el ejemplo mayor de esfuerzo intelectual consciente y prolongado: “Todo, en el mundo, existe para ir a parar a un libro”, escribió en Le livre, instrument spirituel. Su intención expresa fue la de restituir “un sentido más puro a las palabras de la tribu”, y obtener con ello la “desaparición elocutoria del poeta”, puesto que la lengua literaria sólo designa a la institución literaria misma. Todo lo cual estaba para él orientado hacia el fin de convertir el texto poético en un microcosmos estético en el que sonidos, imágenes y sensaciones se combinaran fuera de cualquier secuencia temporal sin que el lector pudiera desentrañar el argumento o asunto del poema. “La poesía es la expresión, mediante el lenguaje humano llevado a su ritmo esencial, del sentido misterioso de los aspectos de la existencia: dota así de autenticidad a nuestra estancia y constituye la única tarea espiritual” -no hay que olvidar que Mallarmé era un asiduo lector de Hegel. También Théopile Gautier afirmó, en un sentido muy semejante: “Hay en la palabra, en el verbo, algo de sagrado que nos prohíbe hacer de él un juego de azar. Manejar con sapiencia una lengua es practicar una especie de brujería evocativa”. Ut musica poiesis: hasta entonces la poesía había sido desde antiguo analogada con la pintura[3]; ahora es la música[4], a partir de la publicación de la Revue Wagnérienne en 1885, la que va a ocupar ese puesto simbólico. De hecho, cuando Claude Debussy comunico al poeta su intención de poner música a L´Après-midi d´un Faune, Mallarmé replico: “Creía que ya había hecho yo eso”. En este sentido, escribía en 1920 el siempre lúcido Paul Valéry acerca de los simbolistas en Varieté:
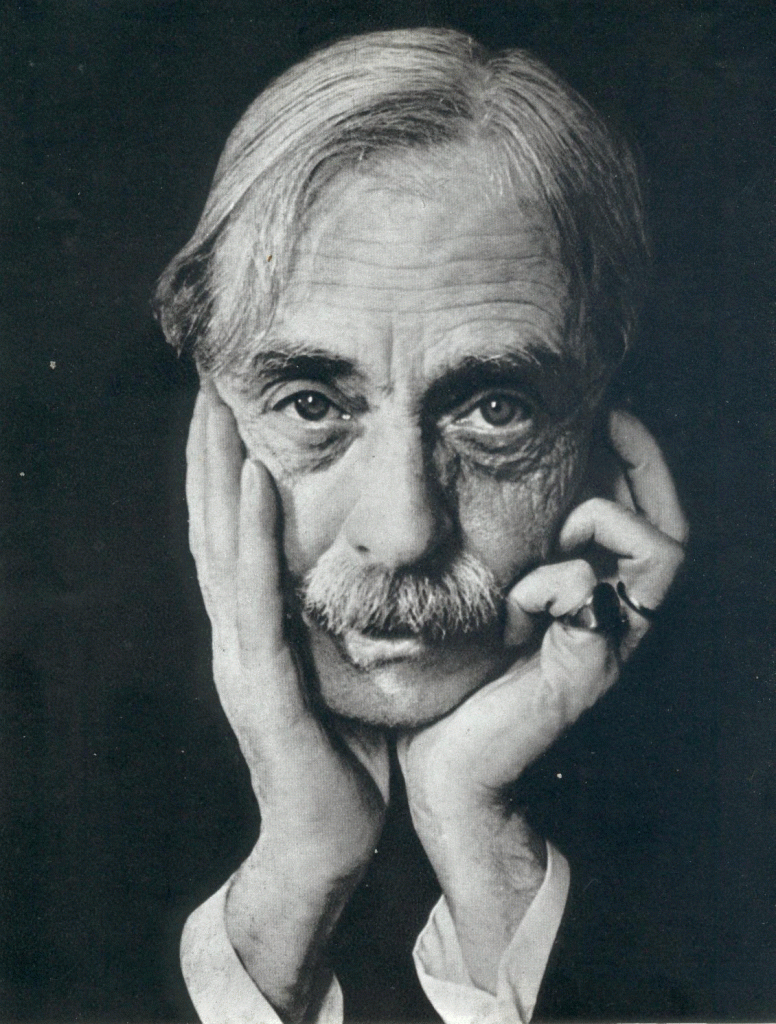
La estética los dividía, la ética los unía -estaban de acuerdo en su resolución común de renuncia al sufragio del número; celebraban las obras que crean a su propio público (…) Lo que fue bautizado como simbolismo se resume muy sencillamente en la común intención de varias familias de poetas (por los demás enemigas entre sí) de “apropiarse de los bienes de la Música”. El secreto de este movimiento no es otro. La oscuridad, las rarezas que tanto se les reprochó, la apariencia de relaciones demasiado íntimas con las literatura inglesa, eslava o germánica, los desordenes sintácticos, los ritmos irregulares, las curiosidades de vocabulario, las figuras continuas… Todo se deduce fácilmente en cuanto se reconoce el principio. En vano los observadores de estas experiencias y los mismos que las practicaban la emprendían con esa pobre palabra de “símbolo”. Contiene todo lo que se quiera: si alguien le atribuye su propia esperanza, ¡en ella la encuentra! -Pero nos habíamos alimentado de música, y nuestras mentes literarias sólo soñaban con extraer del lenguaje casi los mismos efectos que las causas puramente sonoras producían en nuestros seres nerviosos.
Puede apreciarse, en fin, que el todo conjunto de la aspiración simbolista tiene algo de loco ensueño, de delirio sacrílego y sobrehumano (curiosamente, Valéry dijo a Mallarmé al mostrarle éste el Coup de Dés: “¿No cree usted que es un acto de demencia?”), pero, pese a todo, no puede negarse que Le Bateau Ivre de Rimbaud, el Tombeau d´Edgar Poe de Mallarmé, La Jeune Parque de Verlaine y tantos otros son a un tiempo geniales poemas y formidables reflexiones sobre la poesía. En cuanto a la vida ordinaria, ese burdo embutido engullido indiscriminadamente por el vulgo profano, oigamos a la opinión de Villiers d´Isle-Adams en la novela Axel, de 1890:
¿Vivir? No. Nuestra existencia se ha colmado, y la copa se desborda… Reconócelo, Sara: hemos destruido en nuestros extraños corazones el amor por la vida, y hemos convertido nuestras almas en Realidad. Acepta que, en adelante vivir sería sólo un sacrilegio hacia nosotros mismos. ¿Vivir? Nuestros criados se ocuparán de ello por nosotros.

Los criados vivirán con intensidad, sí, pero como criados; el señor languidecerá lentamente, pero como señor. A los primeros corresponde la ignorancia, al segundo el arte, pero un arte que de poco le servirá ya, pues, como se señala en el prefacio a los Poémes antiques de 1852: “La poesía ya no engendrará acciones heroicas ni inspirará virtudes sociales, porque ahora, lo mismo que en todas las épocas de decadencia literaria, la lengua sagrada sólo puede expresar mezquinas impresiones personales… y ya no es apta para enseñar al hombre. Dirigiéndose a los poetas, Leconte de Lisle dice que el género humano sabe ahora más que ellos, que en un tiempo fueron sus maestros. El papel de la poesía consiste ahora en “dar vida ideal a quien ya no tiene vida real”. Estas dos importantes citas muestran a las claras que nunca ha sido de tanta aplicación la definición del “genio” de Hegel, cuando dice que se trata de “una hermosa alma muriendo de hastío”, o cuando explica muy sartreanamente que, porque la conciencia es su propio concepto para sí, “sufre una violencia que procede de si misma y por la cual se echa a perder toda satisfacción limitada (…) Esta angustia no puede sosegarse; en vano quiere fijarse en una inercia sin pensamiento, en vano se aferra a una forma de sentimentalidad que asegura que todo es bueno en su especie”. El romanticismo, en sus últimos estertores, consiste, en fin, en una “deshumanización del arte”, como diría después Ortega y Gasset, en un culto al lenguaje purificado en analogía con la música, en esa “especie de brujería evocativa” que mencionaba Gauthier, a la que se alinearon nombres como los de Jules Laforgue, la dramaturgia expresionista de Maurice Maeterlinck y August Strindberg, la fábula católica de Paul Claudel y George Bernanos, la poesía de Rainer M. Rilke o Leopoldo Lugones, e incluso nuestros Ramón María del Valle-Inclán y Juan Ramón Jiménez -algunos incluyen en esta galaxia a André Gide y a Marcel Proust. Modernismo, Decadentismo, Parnasianismo, Poesía pura… Son otros tantos avatares del temperamento simbolista, un temperamento forjado, una vez más, en feroz oposición a la moral utilitaria del burgués (ese espantajo de mediocridad que blandía todo artista finisecular como pretexto para convertirse él mismo en un nuevo espantajo, pero, eso sí, favorito de las musas…), anejo a un desprecio por el calificado como taedium o fastidium de la vida ordinaria compartido en las primeras décadas del siglo XX por el expresionismo, el psicoanálisis de Freud, la escuela formalista rusa[5], el dadaismo, el surrealismo, el creacionismo, el ultraismo, el existencialismo de pre- y postguerra, la novelística del premio Nobel Hermann Hesse, el movimiento Beatnick, etc., etc.

En el terreno crítico, debemos al romanticismo la cancelación de la posibilidad de considerar como tarea de la estética la fijación de cánones, reglas y modelos, pues si el arte es histórico, lo que vale como modelo para una época no puede valer igualmente para otra distinta, y cada una debe ser ponderada en su singularidad. Ya en Francia, como precisa Hans Robert Jauss, en el cambio de época entre el clasicismo y la ilustración, y como balance final de la querelle, había empezado a reconocerse “que las obras de los antiguos y los modernos se habían de juzgar como el producto de épocas históricas diferentes, es decir, en función de una medida relativa de lo bello, y no como un concepto absoluto de lo perfecto”. El propio Schlegel lo decía con espíritu fundador en el Dialogo sobre la poesía de 1800, cuando escribía que hay que dejar “toda creación en su esfera de origen para enjuiciarla exclusivamente de acuerdo con su ideal propio”. Y, también en ese tratado, aventuraba: “El poeta moderno tiene que buscar sus recursos en su interior y muchos lo han hecho maravillosamente, pero hasta ahora cada uno por su cuenta, siendo cada obra como una creación de la nada. Voy al grano. De lo que carece nuestra poesía, ésta es mi tesis, es de un centro de gravedad como el que constituía la mitología para la poesía antigua, y lo esencial de la inferioridad de la poesía moderna frente a la antigua se puede resumir en pocas palabras: no tenemos mitología. Pero añado: estamos próximos a recibir una, o, mejor dicho, ya es hora de que colaboremos al advenimiento de una mitología”. Excepto en el -extravagante, pero único- caso de Lovecraft, podemos afirmar que esa mitología ha sido más la de los propias biografías de los creadores románticos que la que pudiera desprenderse de una explanación de la intertextualidad de sus obras, en un giro él mismo muy moderno que, por su propia naturaleza, desmiente la posibilidad de una auténtica mitología anónima y colectiva como la que acaeció en la antigüedad.

Muchas son, pues, las caras del romanticismo, y no todas enteramente conscientes de si mismas. Para concluir, diré que me parece justa la apreciación de Thomas Mann -autor, no obstante, de La Muerte en Venecia y Doktor Faustus-, cuando expresa que “(…) Lo romántico es la canción de la nostalgia que anhela lo pasado, la canción mágica de la muerte” (en Schopenhauer, Nietzsche, Freud), aunque encuentro también valiosa la recuperación de un cierto ideal de individualismo y de honor personales -cuando no de mera excepcionalidad y altura espiritual- para tiempos de homogeinización y efervescencia de las masas como fueron los de la primera revolución industrial. El romanticismo supuso asimismo la puesta de manifiesto de la insoportable raíz común entre el malestar y la belleza característica del mundo moderno, y con ella entraño también la complementaria inyección de un acusado escepticismo con respecto a los ideales del progreso: “Las cosas de las que uno esta completamente seguro nunca son verdad. Esa es la fatalidad de la fe y la lección del romanticismo”, escribe Oscar Wilde en 1890. Una incredulidad que se quedo en buscar, mediante los sueños, las drogas y el sortilegio de la escritura, espadas en el cielo, flores en el infierno –Swords of Heaven, Flowers of Hell, conforme al título de la novela gráfica inspirada en la literatura fantástica de Michael Moorcock.
[1] Los responsables directos de tal leyenda negra fueron primero su albacea, Griswold, el cual redacto una necrológica digna de la imaginación del finado, y, después, el propio Charles Baudelaire, quién creyó a pies juntillas el texto de Griswold pero infundiéndole una dimensión heroica. De hecho, Baudelaire, que idolatraba a Poe y tradujo enteramente su obra al francés, fue incapaz de tomarse en serio una nota del propio poeta en la que afirmaba que el ejercicio de disección realizado sobre El cuervo al que nos referimos a continuación no fue más que una mera ocurrencia o guasa –a mere hoax, en el inglés de Poe.
[2] Alexandr S. Pushkin ya había versificado en esa época el desprecio a la utilidad en El poeta y la multitud:
“Sois pusilánimes y pérfidos,
Desvergonzados, malos e ingratos, Por vuestra estulticia y maldad
Eunucos de corazón frío, Habéis tenido hasta ahora
Calumniadores, esclavos, necios, Vergajos, ergástulas y cadalsos.
Llenos hasta desbordar de vicios ¿Que más queréis, esclavos insensatos?
¡Fuera! Al pacífico poeta No hemos nacido para la agitación de la vida
Nada podéis importarle. Ni para el combate o la ambición;
Quedad petrificados en el vicio, Hemos nacido para la inspiración,
La voz de la lira no os despertará. Para las oraciones y las dulces melodías.
Sois repulsivos como una tumba;
[3] Es sabido que el “ut pictura poesis” de Horacio se interpretó así en el renacimiento por la simple razón de que la poesía era considerada en el s. XVI un arte liberal y los poetas no pagaban impuestos, mientras que los pintores sí tenían que pagarlos y recurrieron a la autoridad de Horacio para justificar que también la pintura tenía que ser considerada un arte liberal más. No obstante, ya Simónides había escrito, en época arcaica (s. VI a. C.) el célebre motto de analogía musical: “la poesía es música quieta, la música es poesía móvil”.
[4]“La inocencia criminal, la oscuridad terrible, ambigua como un oráculo, de la música”, dijo ya W.H. Wackenroder, oponiéndose a Aristóteles, que había definido la música como la más excelsa expresión de la facultas ludendi (facultad de juego) del hombre. También Baudelaire había escrito: “La música, otra lengua amada por los perezosos o por los espíritus profundos que buscan el descanso en la diversidad del trabajo, nos habla de nosotros y nos cuenta el poema de nuestra vida; se nos incorpora y nosotros nos fundimos con ella. Habla de nuestra pasión, no de la manera vaga e indefinida en que lo hace durante nuestras veladas indolentes, durante un día en la ópera, sino de una manera circunstanciada, positiva, que marca, con cada movimiento del ritmo, un movimiento conocido de nuestra alma, que transforma cada nota en palabra, y logra que el poema entero se incorpore a nuestro cerebro como un diccionario dotado de vida”. Walter Pater, en 1877, afirmó que todas las artes aspiran a la condición de la música, que no es otra cosa que forma; y su devoto discípulo Óscar Wilde, escribió en El retrato de Dorian Gray: “La música le había conmovido muchas veces. Pero la música no era directamente inteligible. No era un mundo nuevo, sino más bien otro caos creado en nosotros”. Por “música” simbolista hemos de entender todos estos significados esotéricos.
[5] El formalismo, en efecto, lleva prendido en las fibras de su ser el simbolismo que dice rechazar: ostranerie –“extrañamiento”, en ruso- es el nombre de su peculiar spleen. En general, cada una de estas escuelas o movimientos dice rechazar enérgicamente a sus predecesores (así, el simbolismo se proclamaba anti-romántico), pero el paso del tiempo nos hace ver las cosas con una mayor -y mejor, creo- perspectiva.








Creo que es un completísimo recorrido, con profundidad respetuosa por entre las vidas de algunos de los mejores pensadores del mundo. Algunos (por suerte para ellos) exitosos en vida. Sin embargo a otros (los malditos) la suerte les negó el aliento de los triunfadores, regodeándose literalmente en su desgracia que, no obstante, y para mayor gloria de estos, no fue óbice para crear obras maestras.
Así es. Luego el malditismo se transfirió al rock, pero no por casualidad gente como Jim Morrison conocía bien a estos. Gracias.