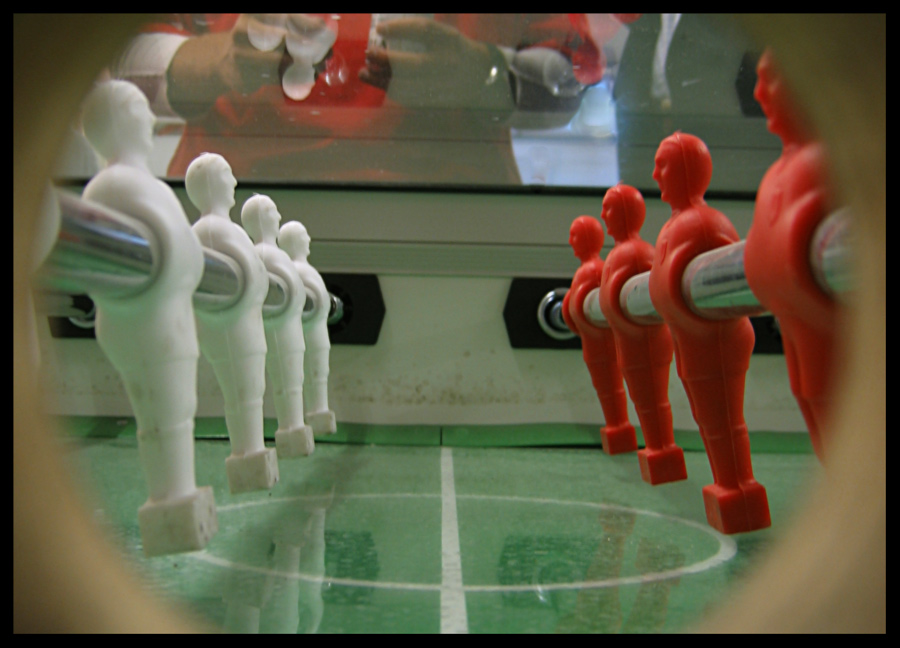La decisión más importante que tomé por aquellos días fue dejar de ver el fútbol. Eso supuso dejar de hablar con mis compañeros. No diré que significó mi rechazo social, porque yo hace tiempo que ya estaba excluido de esa pequeña sociedad que formaba la empresa, pero sí fue su consecuencia más visible. Yo pasé así de ese modo a formar parte del limbo de los indiferentes, de los que están-pero-no-están, de los que ocupan un espacio, pero son como fantasmas, como presencias invisibles en las que nadie repara. Mientras hablé de fútbol aún tuve esperanzas de integrarme en la empresa, pero en el momento que declaré públicamente que no me interesaba el fútbol dejé de existir. Nadie me miraba, nadie me hablaba. Estaba allí, junto a ellos, y escuchaba las palabras y percibía sus miradas, pero tanto las unas como las otras pasaban a través de mí como la corriente eléctrica pasa a través de un cable, de un modo silencioso, invisible, sin que nada interfiera en su recorrido.
Aquella nueva situación no me desagradaba en absoluto. Tenía más tiempo para mí. Para pensar. Para observar. Es cierto que no tenía nada importante en lo que pensar ni había en toda la oficina nada que observar que fuera de mi interés, pero eso no era ningún inconveniente. Pensar, observar, permanecer en silencio, mirar si temor a ser mirado, escuchar sin tener que decir nada… eran actividades agradables en sí mismas, no importaba si el resultado era baldío o importante, si toda esa capacidad de concentración me llevaba a algún lugar nuevo o si sólo me servía para matar el tiempo. Tenía días mejores y días peores, como antes, pero ahora ya no tenía que esforzarme en disimular. En general el trabajo se hacía más llevadero. Y cuando volvía a casa no sentía sobre mí el peso de una enorme losa de mármol.
Con la única persona que hablaba regularmente era con mi jefe inmediato. Mi jefe inmediato era un necio, la táctica era dejarle hablar a él y asentir con gravedad. Eso no ayudaba a mejorar las cosas pero por lo menos no las empeoraba. Por desgracia yo había cometido una serie de errores imperdonables y por ese motivo yo sabía que jamás iba a gozar de su simpatía. Al contrario: me tenía una manía terrible. Una manía perfectamente justificable, pues no es lo mismo un necio que un idiota y mi jefe, por muy necio que fuera, conservaba la suficiente capacidad intelectual como para comprender que un trabajador que se permite hacer unas propuestas de mejora al poco de entrar en la empresa es un trabajador peligroso. Y por si fuera poco yo no sólo había tenido ese atrevimiento sino que además, al ver como mis propuestas eran vilipendiadas y humilladas sin darles la más mínima oportunidad, había tenido la osadía de poner en evidencia a mi propio jefe, y encima en público, delante de todo el mundo, cuando lo más lógico hubiera sido criticarle por la espalda, que era exactamente lo que hacían mis compañeros. Aquel fue un error de juventud, pero un error que me iba a costar muy caro. Por suerte el tiempo ayuda a aceptarse a uno mismo, ayuda a perdonarse y a ser tolerante con nuestras propias miserias y yo acabé resignándome a ocupar el lugar exacto que me correspondía en la empresa: el de lacayo.
Desde entonces habían pasado casi diez años. Yo tenía dos vidas. Mi vida de nueve a seis y mi vida de seis a doce. Mi vida de nueve a seis siempre era igual y mi vida de nueve a doce siempre era igual. Cuando salía de la oficina, me iba a casa, me ponía cómodo y encendía el televisor. No tenía amantes. No tenía un vicio secreto. No preparaba ninguna revolución y ensayaba para entrar en la fama por la puerta grande. Mi vida de nueve a doce era una vida agradable, sin pretensiones, sin testigos molestos. Para mí, el principal problema era hacer en cada momento lo que debía hacer. Esto me había costado mucho. Hay costumbres que sólo se fijan con la repetición constante. Yo había dedicado muchas horas y días a entrenar mis acciones y acallar mis pensamientos. Y gracias a eso ahora vivía en paz. Todo estaba bajo control. Mis dos vidas eran dos espacios bien diferenciados, dos compartimentos estanco, sin nada en común, sin ningún contacto de ningún tipo. Yo prefería mi vida de nueve a doce, pero en el fondo de mi ser sabía que esa vida no sería posible sin la otra. Así como no hay luz sin oscuridad, yo no podía disfrutar de mi vida de seis a doce sin pasar antes por el calvario, por el camino de sufrimiento y perfección de mi vida de nueve a seis.
Por suerte tenía mis armas. Para mi vida de nueve a seis mi principal arma era la inmovilidad. La inmovilidad era un don que consistía precisamente en eso, en permanecer inmóvil en un lugar la mayor cantidad posible de tiempo. Era un don que no era innato, sino que se adquiría con los años. Yo, no es por presumir, tenía una gran destreza en inmovilidad. Me sentaba en mi silla a las nueve y no me levantaba ni me movía hasta las once. Sabía por experiencia que si conseguía estarme quieto, todo iría bien. Pero si, por el contrario, tenía que levantarme varias veces, entonces sólo podía tener problemas.
A las once disponía de diez minutos para hacer estiramientos, genuflexiones, saltos y otros ejercicios que hicieran creer a mis pobres extremidades que aún tenían una función en mi vida. La evolución genética es un proceso irreversible. Muchos animales han dejado atrás las aletas, las escamas, las branquias, y eso no ha supuesto ningún trauma para ellos. ¿Pero cómo decirle a un brazo o a una pierna que son completamente inútiles? Uno le coge cariño a su pierna, aunque no la necesite para nada. Pese a todo yo mimaba mis extremidades en la medida de lo posible. Les dedicaba muy poco tiempo al día, por supuesto, pero me resistía a imaginar mi vida sin ellas. Normalmente iba en coche a todas partes. Y en la oficina pasaba la mayor parte de mi tiempo sentado. En los breves descansos todo lo que hacía era ir hasta la máquina del café, insertar una moneda, llevarme el vaso a la boca, verter su contenido en mi garganta y volver rápida y sigilosamente a mi escritorio. Si tenía que usar el servicio, procuraba hacerlo con la mayor premura. Y siempre después de haber oteado el horizonte.
Intentaba no cruzarme con ningún compañero. Y, en el peor de los casos, intentaba pasar lo más desapercibido posible. Algunas veces se formaba una pequeña cola frente a la máquina del café. Si no podía dar la vuelta me limitaba a esperar mi turno con aire distraído y, si la cola se prolongaba, sacaba un papel de mi carpeta y fingía leerlo con verdadero interés. Siempre llevaba una carpeta en la mano, tanto en el descanso del almuerzo como a la hora de la comida. Si tenía que hablar procuraba hablar del tiempo. Utilizaba frases cortas y fáciles de entender. Normalmente de tipo exclamativo. “¡Qué calor”, “!Qué frío”!, cosas así. Esas frases eran perfectas para salvar momentos delicados. Pero si la cosa se ponía seria entonces echaba mano de mis frases comodín. “¡Estamos apañados!”, por ejemplo. Esa era una de mis frases preferidas. Servía para todo, para la situación de la economía mundial y para el retraso en el pago de las nóminas, además, claro está, para el fútbol. Cuando mis interlocutores escuchaban esta frase respondían con alegría: “¡Pues sí, desde luego!”. Y todos tan contentos…
Esos pequeños trucos y otros semejantes me permitían sortear las dificultades de la jornada sin un esfuerzo extra. Era como una especie de piloto automático. Una vez pasado el momento inicial, el momento del despegue, ya no había nada que temer hasta el final del día, el momento del aterrizaje. Pero para entonces yo también tenía mis recursos. El principal de todos: salir corriendo, fingiendo alguna tarea indemorable. Era una precaución innecesaria, pues hacía años que nadie me proponía ir a tomar unas cervezas al bar de enfrente, pero las precauciones innecesarias nunca venían mal en la oficina.
Todo trascurría con calma, como debía ser. Hasta que llegó la primera desgracia. Llegó de repente, como suelen hacer las desgracias. Un lunes me encontré con una inusual agitación. Un ojo experto puede detectar ciertos indicios que pasarían inadvertidos para un advenedizo. En pocos segundos comprendí que la situación no era grave. La agitación procedía de algún lugar de las estancias superiores y llegaba a nosotros a través del personal de menor categoría: celadores, conserjes, vigilantes y señoras de la limpieza. La agitación de una oficina es como las olas del mar. Para un turista las olas son golpes caóticos e impredecibles. Puede estar mirándolas un día entero y no comprender nada. Pero un viejo pescador las escruta durante un momento y rápidamente entiende su patrón, el patrón ineludible que siguen las olas, y por tanto sabe cuando es peligroso arrojarse al mar y cuando no hay peligro alguno. Yo actué como el pescador. Observé y saque mis conclusiones. Algo había sucedido, eso era evidente, y sus consecuencias iban a alcanzarnos en cierta medida a todos. Pero aquello no iba a suponer más que un ligero trastorno momentáneo. Algunos de los empleados más jóvenes se mostraban perplejos y preocupados. Esperaban impacientes la llegada de nuevas noticias. Yo sabía que no tenía nada de que preocuparme. Y obtuve la confirmación de mis sospechas varias horas después. Cuando el jefe de departamento nos reunió para comunicarnos que el presidente había fallecido. Efectivamente, no había nada que temer.
Dos días después el hijo del presidente tomó posesión de su cargo. La oficina recuperó su ritmo habitual. Mientras archivaba expedientes se me ocurrió pensar en la oficina como un barco, un barco lento, parsimonioso, un barco viejo, decrépito, un barco que avanzaba muy lentamente entre las aguas estancadas y turbias de un río inmenso. A veces parecía que el barco no avanzaba. El paisaje era siempre el mismo: la selva, la selva impenetrable. Parecía que el barco jamás saldría a mar abierto. Pero el barco avanzaba. Avanzaba lentamente. Un recodo. Otro. Al final, en algún momento, todos íbamos a ver el mar. El mar, la playa deslumbrante… No había nada que temer.
Mientras tanto yo cumplía escrupulosamente mis horarios y procuraba no inmiscuirme en conversaciones ajenas. Sin embargo ocurrió un incidente. Un incidente cuanto menos curioso: escuché una conversación ajena, una conversación que me sumió en un estado de inquietud. Fue algo totalmente accidental. De haber sabido lo que iba a pasar jamás hubiera entrado a esa cafetería. Pero la máquina estaba rota y tuve que salir a la calle. Aún así tuve la precaución de pasar de largo hasta la manzana siguiente. Allí me detuve delante de una cafetería que me pareció segura y entré con confianza. No pensé que otras personas habrían tenido mi misma precaución, pero así fue. Cuando ya estaba sentado en un taburete junto a la barra aparecieron dos altos cargos. Se colocaron junto a mí y pidieron sus cafés. Ellos no repararon en mí, pero yo sí reparé en ellos. Y aunque hice todo lo posible para no escuchar, no cerré mis oídos lo suficiente. Estaban hablando de una tercera persona. Uno de ellos le decía al otro:
–Dijo que no lo había visto.
–¿Qué no lo había visto? –preguntaba su interlocutor con asombro.
–Sí. Exactamente –contestaba su compañero. Y mientras respondía lanzaba hacia el mostrador de la cafetería una honda mirada de preocupación. Después fijaba sus ojos sobre su compañero y repetía esas extrañas palabras otra vez, como para convencerse a sí mismo de que era cierto lo que había escuchado:
–¡Que no lo había visto!
Mientras tanto yo hacía lo propio en mi cabeza. ¿Qué no lo había visto? ¿Quién no lo había visto? Aquello no podía ser bueno. Evidentemente se referían al partido de la selección nacional disputado la tarde anterior. Yo creía que era la única persona en toda la oficina que no había visto ese partido, pero aquellos altos cargos hablaban de alguien que no podía ser yo.
Mi sexto sentido me puso en guardia. Algo iba a suceder pronto. Aquello no podía traer nada bueno. Decidí extremar mis precauciones. Ahora más que nunca debía ir con los ojos bien abiertos. Y entonces llegó la segunda desgracia. Sólo que esta vez no se quedó en desgracia, sino que alcanzó el grado de catástrofe.
Ocurrió otro lunes, como no podía ser menos. Yo había acudido a la oficina un poco más pronto de lo habitual. Estaba inquieto. Mi sexto sentido no paraba de mandarme avisos de peligro intermitentes. Al llegar a mi planta advertí una súbita agitación. En principio no era muy diferente a la agitación de hacía varias semanas, la provocada por la muerte del presidente, pero esta vez supe con certeza que era grave. No. Grave no: gravísimo. Era algo terrible. Mi primera impresión se vio rápidamente reafirmada en cuanto llegué a mi sector. Para entonces ya era consciente de que todas mis estrategias me iban a resultar inútiles. No había nada que hacer. Tenía que arrojarme al agua y rezar para que el agua me arrastrara rápidamente a la orilla. Algo nada fácil cuando a tu alrededor todo son remolinos. Pese a todo tuve un momento de debilidad, de cobardía, pero comprendí que no podía hacer otra cosa que avanzar hasta la puerta del despacho de mi jefe inmediato, el lugar de donde procedía la agitación.
Lo que vi allí no lo puedo explicar con palabras. El suelo estaba lleno de cajas de cartón cerradas. Esas cajas contenían las cenizas de treinta años de trabajo. Fuera de ellas no había nada: armarios vacíos, paredes desnudas, una enorme mesa a la deriva, sin mástiles ni timón. Junto a mí se arremolinaban algunos de mis compañeros más inmediatos. Todos estaban desconcertados. Nadie hablaba.
No sé cuanto tiempo estuve mirando en la puerta del despacho. Perdí la moción del tiempo. Y luego, de repente, noté como mi cuerpo daba un paso hacia atrás. Y reparé que mis compañeros hacían los mismo. Aquella fue la señal, una señal que llegó desde lo más profundo de nuestra alma dócil. De un modo pausado y ordenado todos ocupamos nuestros puestos. Nadie dio la orden. Una especie de aceptación callada, un aura de resignación general flotaba en el ambiente. Todos comprendimos lo que se esperaba de nosotros.
Aquello no era la desgracia. Aquello era sólo su avanzadilla. La desgracia en su totalidad cayó sobre mí como un rayo destructor algunos minutos más tarde, cuando sin previo aviso sonó el teléfono y al ir a contestar descubrí que era una llamada interna. Entonces sí saltaron todas las alarmas. Pero ya no había nada que hacer.

De pronto el tiempo se detuvo. No sé realmente cuánto tarde en contestar a la llamada, pero me dio tiempo para repasar toda mi vida, toda mi vida en esa oficina, en esa mesa, frente a esa ventana. Y recordé algo que acababa de suceder. Recordé que al acercarme al despacho de mi jefe inmediato, los compañeros más veteranos que ya estaban en la puerta se habían movido ligeramente para dejarme un hueco por el que mirar. Fue un acto casi imperceptible, y aunque lo percibí perfectamente, lo cierto es que entonces no supe juzgarlo como se merecía. Pero al recordarlo entonces, frente al teléfono que continuaba sonando con insistencia, que no iba a dejar de sonar hasta que yo contestara, ese pequeño gesto me pareció la más clara amenaza que había sentido nunca sobre mi nuca. Y todos mis temores se confirmaron al instante, cuando al descolgar el aparato escuché una voz femenina que ordenaba:
–Le esperamos arriba.
Y yo pensé que aquello no podía ser bueno.
*Anticipo del libro “A ras de suelo”, que será publicado por la editorial digital Groenlandia este año.