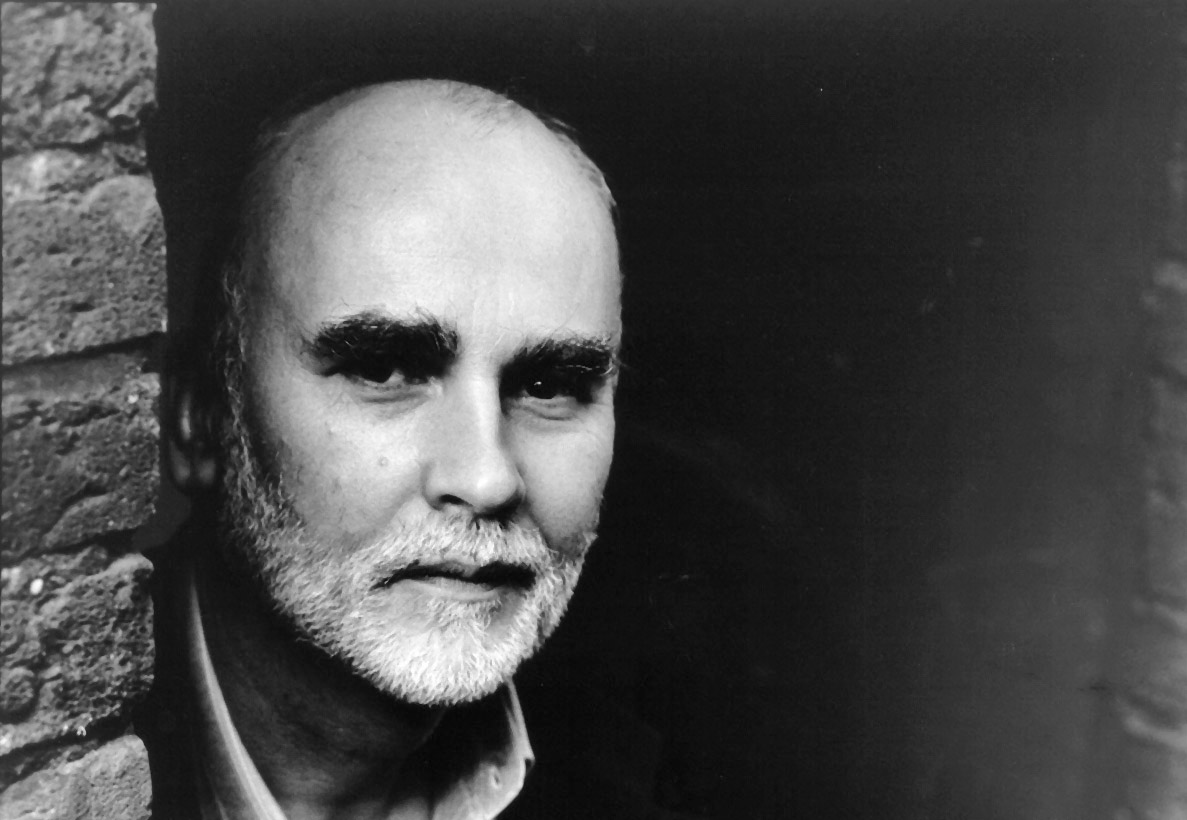Siempre me resisto ante las opiniones unánimes. Los aplausos que coinciden, que acompasan el ritmo, me empujan en dirección contraria, como si una conspiración oscura tratase de atraparme con anzuelos cargados de adjetivos redondos y brillantes. Por eso he sido fuerte durante semanas para tratar de aguantar la fuerza azul que los ojos de Lucia Berlin me lanzaban desde los artículos sobre su ‘Manual para mujeres de la limpieza’: una escritora desconocida e injustamente valorada por la literatura norteamericana, con una prosa concisa, luminosa, etc, etc…
Al final -¿por qué no?-, después de coger el libro de una mesa de novedades y leer varios párrafos de su primer cuento, ‘Lavandería Ángel’, me lo he llevado a casa. Han pasado las horas -no sé cuántas- y sus historias han reclamado su propio espacio en mi memoria, como si fuese yo misma la que las hubiera vivido u observado tan de cerca como para poder contarlas con detalle.

El libro de relatos ‘Manual para mujeres de la limpieza’ se cierra con su biografía, apuntes de una existencia acelerada y muy vivida que incluye una infancia en pueblos mineros de Idaho, Kentucky o Montana, una adolescencia mexicana, varios maridos, cuatro hijos, un alcoholismo con el que convive y escribe, vidas distintas en Nueva York o Los Ángeles, o el recóndito y calmado Boulder, en Colorado. Eso me permite enfrentarme a sus historias por el principio, sin saber demasiado de ella, pero, pese a todo, es fácil comprobar la manera en que entra y sale de ellas como Hichtcock lo hacía en sus escenas.
Me gusta su capacidad para construir relatos llenos de acción y personajes sorprendentes dentro de lo cotidiano. Y su ironía, y la capacidad para reírse -o para impulsar nuestra risa- en cualquier situación. A veces me detengo en la lectura y pienso que es un poco tramposa, que es solo el diario de una vida exprimida al máximo, que no hay creación, solo afán notarial. Pero bendito afán. Como el de Josep Pla, en realidad. Contar la vida dándole a veces el relieve que precisa para que los días no pasen sin más. Para que cuenten y puedas recuperarlos en cualquier momento. Mañana o dentro de 20 años. Lo que no se escribe no existe. O no tal y como lo contamos. La memoria redondea las aristas de los días, difumina miedos y coloca luces en las esquinas oscuras. Mientras tanto, la escritura exagera, subraya. El negro es mucho más negro y los precipicios no tienen fondo. Pero no son más que literatura. La verdad, o una de ellas, al menos, se queda atrapada entre las dos orillas: la de las palabras escritas en el diario y la del recuerdo que puede saltar a los ojos cualquier día, al darle el primer bocado a una de esas magdalenas hechas de tiempo.
Decía Antonio Muñoz Molina, en un curso que ofreció hace unos años en la Fundación Juan March, que “en el acto de escribir, como en la conciencia diaria de cualquiera, inventar y recordar son tareas que se perecen mucho y que, de vez en cuando, se confunden entre sí. La memoria está inventando de manera incesante nuestro pasado. La memoria común inventa, selecciona y combina, y el resultado es una ficción más o menos desleal a los hechos, que nos sirve para interpretar las peripecias casuales o inútiles del pasado y darle la coherencia de un destino: dentro de nosotros hay un novelista oculto que escribe y reescribe a diario una biografía torpe o lujosamente novelada”.
Por esas mismas razones, Lucia Berlin es en sus cuentos la recepcionista de Urgencias y la niña que ayuda a su abuelo a arrancarse todos los dientes para ponerse la dentadura postiza perfecta de su creación, y también la madre alocada y alcohólica que huye con sus hijos del durísimo invierno de Nueva York hacia los atardeceres naranjas de Acapulco junto a un saxofonista enamorado. Pero es, asimismo, la que observa desde fuera, la que aporta distancia e ironía a las situaciones más extremas, la misma que encuentra belleza en cualquier espacio o instante y lo cuenta con los adjetivos precisos.
La propia Berlin, que fue escritora residente y profesora adjunta en la Universidad de Colorado, le contaba a sus alumnos que una transformación de la realidad, mientras escribimos, no es una distorsión de la verdad. Que la historia en sí, si está bien escrita, se convierte en la verdad misma, no sólo para el escritor, sino para quien lee. Que en cualquier buena historia no hay sólo una identificación con una situación sino un gozoso reconocimiento de la verdad que hay entre las líneas.
Y hasta tal punto es así que sus propios hijos reconocen, como leo en un artículo de The New Yorker, que las historias familiares, sus recuerdos, han ido remodelándose con el tiempo, mezclados con los relatos de su madre, hasta tal punto que ya no saben qué ocurrió realmente en cada momento. Su madre decía que daba igual, que la historia es lo que importaba.
Trato de imaginar dónde tenía instalado su cuarto propio para escribir, si es que lo tenía; de dónde sacaba el tiempo la hija de un ingeniero de minas para conocer a los clásicos de la manera en que se transparentan en sus cuentos y cómo era capaz de aportar tanta luz a una vida que para tantos otros hubiera sido oscura.
Su verdad y lo que la literatura hace con sus recuerdos nos permite incorporar todas sus vidas a la nuestra, con lo bueno y malo que tiene un pasado que podemos revivir con sólo recuperar su libro de entre los otros.
***
Fragmentos de ‘Manual para mujeres de la limpieza’. Alfaguara. 2016.
“Me gusta trabajar en Urgencias, por lo menos ahí se conocen hombres. Hombres de verdad, héroes. Bomberos y jockeys. Siempre vienen a las salas de urgencias. Las radiografías de los jinetes son alucinantes. Se rompen huesos constantemente, pero se vendan y corren la siguiente carrera. Sus esqueletos parecen árboles, parecen brontosaurios reconstruidos. Radiografías de San Sebastián. Suelo atenderlos yo, porque hablo español y la mayoría son mexicanos. Mi primer jockey fue Muñoz. Dios. Me paso el día desvistiendo a la gente y no es para tanto, apenas tardo unos segundos. Muñoz estaba allí tumbado, inconsciente, un dios azteca en miniatura, pero con aquella ropa tan complicada fue como ejecutar un elaborado ritual. Exasperante, porque no se acababa nunca, como cuando Mishima tarda tres páginas en quitarle el kimono a la dama”.
***
“Venía a Nueva York a menudo, a escuchar música, pero nunca nos veíamos. Me llamaba y me lo contaba todo de Nueva York y yo se lo contaba todo de Nueva York. Cásate conmigo, decía, dame una razón para vivir. Háblame, decía yo, no cuelgues. Una noche hacía un frío espantoso, Ben y Keith estaban durmiendo conmigo, con los monos de la nieve puestos. Los postigos batían con el viento, postigos tan viejos como Herman Melville. Era domingo, así que no había coches. Abajo en las calles pasaba el fabricante de velas, con un carro tirado por un caballo. Clop, clop. La gélida aguanieve siseaba contra las ventanas, y Max llamó. Hola, dijo. Estoy abajo en la esquina, en una cabina de teléfono. Llegó con rosas, una botella de brandy y cuatro billetes para Acapulco. Desperté a los chicos y nos fuimos. No es cierto, eso de que ya no me arrepiento de nada, a pesar de que entonces no sentí el menor asomo de arrepentimiento. Esta fue solo una de las muchas cosas que hice mal en mi vida, marcharme así”.
*Las imágenes han sido tomadas de www.luciaberlin.com y de www.newyorker.com.