Viajar tiene dos importantes finalidades: la primera es escapar de este patrioterismo chovinista y paleto tan propio de nuestra querida nación. El etnocentrismo se cura con una vacuna de billetes de tren y carteles en otros idiomas con los que uno se da cuenta de que su ombligo no es el omphalos de Delfos sino un ombligo más entre tantos otros, y no necesariamente el mejor. Creo que nuestro viejo continente funcionaría mucho mejor si cada europeo dejara de pensar que la plaza de su pueblo es la más bella del planeta.
Y la segunda es aprender a mirar, aprender a ver. Ésta es más difícil. Muchos turistas, de chancla y tienda de souvenirs, pasean por el Palacio de Diocleciano de Split sin ver absolutamente nada. A lo sumo un “es bonito”, un leve sobresalto en sus atrofiadas sensibilidades mientras buscan con avidez el próximo chiringuito donde tomar unas cervezas. El goce estético queda en un segundo lugar ante el regusto fresco y amargo de una nueva jarra. No aprendieron a mirar, nadie les enseñó, su acervo cultural sólo les permite degustar el atontamiento de una ligera ebriedad. Por eso es tan importante una buena educación estética, una correcta educación sentimental tan ausente, para variar, en nuestros empobrecidos sistemas educativos.
Split es una ciudad turística como tantas otras. Mercadillos en donde sólo se venden idioteces, pizzerías, terrazas de cócteles prefabricados y pubs donde ligarse a una croata desprejuiciada. Cuando una ciudad se hace negocio, automáticamente, destruye su casco antiguo, lo enmascara tras capas y capas de necedad e imanes de nevera. Al esfuerzo de saber mirar hay que añadir el de sanear, el de eliminar toda la maraña de puestecillos y turistas y atravesarlos como si dispusiéramos de rayos X en los ojos. Entonces Split se convierte en la maravilla que fue: un trazado laberíntico de callejuelas que discurren a varios niveles de altura, templos sobre los que se construyeron iglesias sobre las que se construyeron fortalezas. Muros románicos con fachadas renacentistas a través de las que se abrió un hueco para poner un cañón para después poner la imagen de un santo. Historia sobre historia. Vestigios del sueño imperial de Diocleciano, de los delirios ególatras de un gran emperador. La historia es, con claridad meridiana, una superposición de egos, una colección de monumentos a gente que pudo permitirse pagarlos. Y, con la misma claridad, es la narración de la destrucción que conllevan esos mismos ejercicios de egolatría. A lo largo de toda Croacia es fácil encontrar las huellas de la guerra: edificios tiroteados y edificios totalmente reconstruidos. Han tenido veinte años para intentar que las huellas del horror no se noten, pero el sutil observador se da cuenta que el ladrillo es demasiado blanco para llevar veinte siglos en pie. El sueño de Diocleciano se enfrenta a la locura de Milosevic, Eros y Thanatos, las dos caras del ego humano.
Me pregunto por qué ahora no se construyen nuevas splits. ¿Por qué ahora, con los fabulosos medios con los que contamos, no hacemos nuevas capillas sixtinas, nuevas notredames o nuevos partenones? La explicación de la crisis: no se busca ni la belleza ni la historia, sino sólo abaratar costes y especular con precios. Ahora construimos horribles bloques de ladrillo en primera línea de playa en donde un contable da órdenes a un avergonzado arquitecto que se pregunta para qué estudió lo que estudió. Es la historia de Benidorm, es la triste historia reciente de España y del mundo. Tenemos las mejores herramientas técnicas jamás soñadas (no alcanzo a imaginar qué harían hoy en día con ellas Bruneleschi o Bernini) junto con la escala de valores más mediocre imaginable. La crisis económica es fruto necesario de una crisis cultural tan evidente que no puedo entender como nuestros insignes dirigentes no parecen tenerla en cuenta y nos ofrecen más de lo mismo y peor. Pienso en que hubiera acabado el palacio de Diocleciano si se hubiera pensado en términos de productividad y racionalización del gasto: en un Marina D’or. ¿En qué quedarán nuestros sistemas educativo y sanitario bajo esa misma óptica?
Recuerdo cuando, hace unos meses, estaba de excursión con mis alumnos en Roma. Contemplábamos la cúpula del Panteón cuando una niña, perfil clásico de jefa de animadoras de insulsa película de sobremesa norteamericana, quería irse de allí lo más rápidamente posible en busca de una camiseta en la que pusiera I love Roma o, vete a saber, en busca de un supermercado donde poder comprar alcohol para el consabido y prohibidísimo botellón nocturno. Era guapa, popular, líder nata, futura concejal (o concejala) del PP o del PSOE (el partido que le permitiera ascender más rápido) y en su mente, al ver la perfecta geometría casi onírica del Panteón, sólo se reflejó un “es bonito”. Su status social era, a todas luces, mucho más importante que entrar en aburridísimas iglesias y contemplar trozos de piedra desperdigados por el suelo. Sin embargo, ocurrió algo muy extraño. Otra niña, no tan guapa, no tan popular, tremendamente tímida y a años luz del escalafón social de nuestra futura Cospedal, se plantó en seco. No quería irse y señaló con el dedo, en claro desafío al poder, lo alto de la cúpula en un poderoso tono de indignación: “Esto es precioso, mira cómo entra la luz por el lucernario”. Galileo versus Belarmino. Los demás niños miraron para arriba y quizá, sólo quizá, pasaron del “Es bonito” al “Es precioso”. Después volvieron a mirar abajo y se fueron premurosos a comprar el alcohol. Una pequeña victoria, pírrica sin duda, pero que hace que tenga algo de sentido ser docente. A lo mejor salimos de ésta.





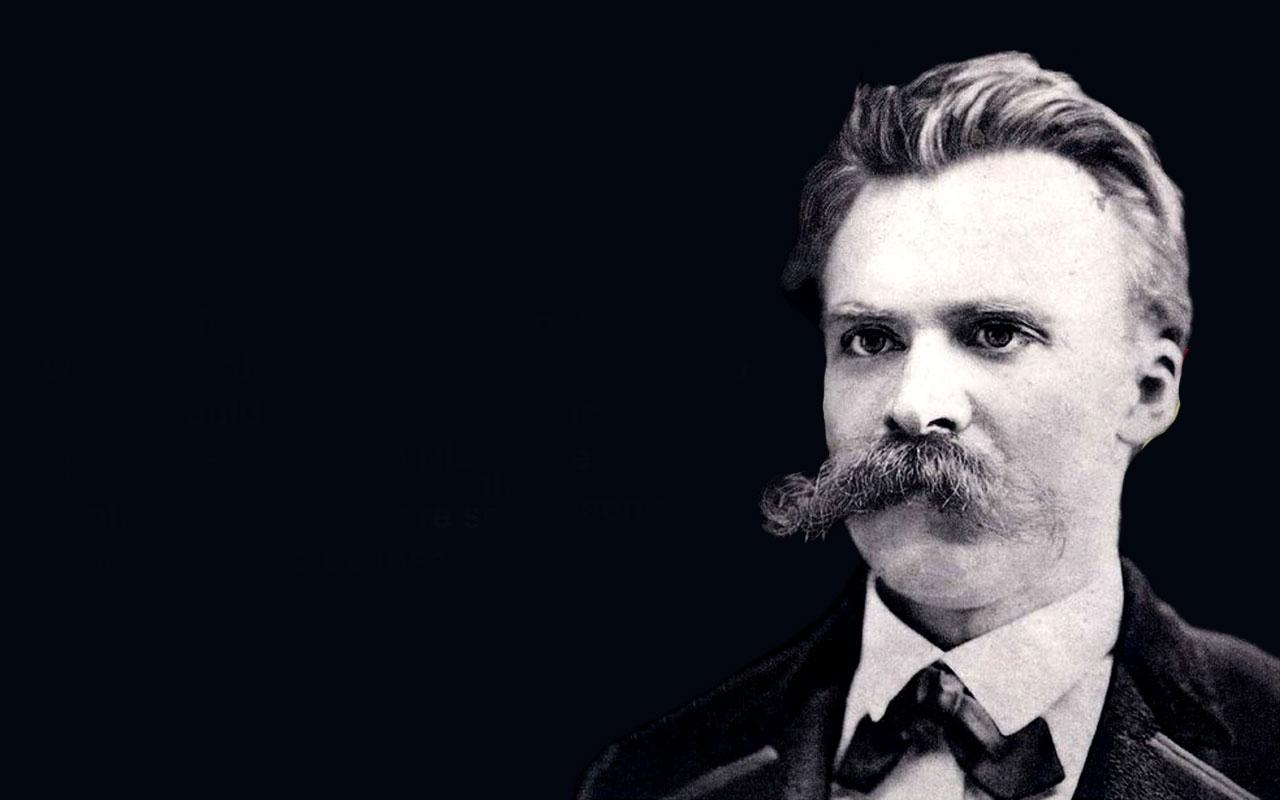



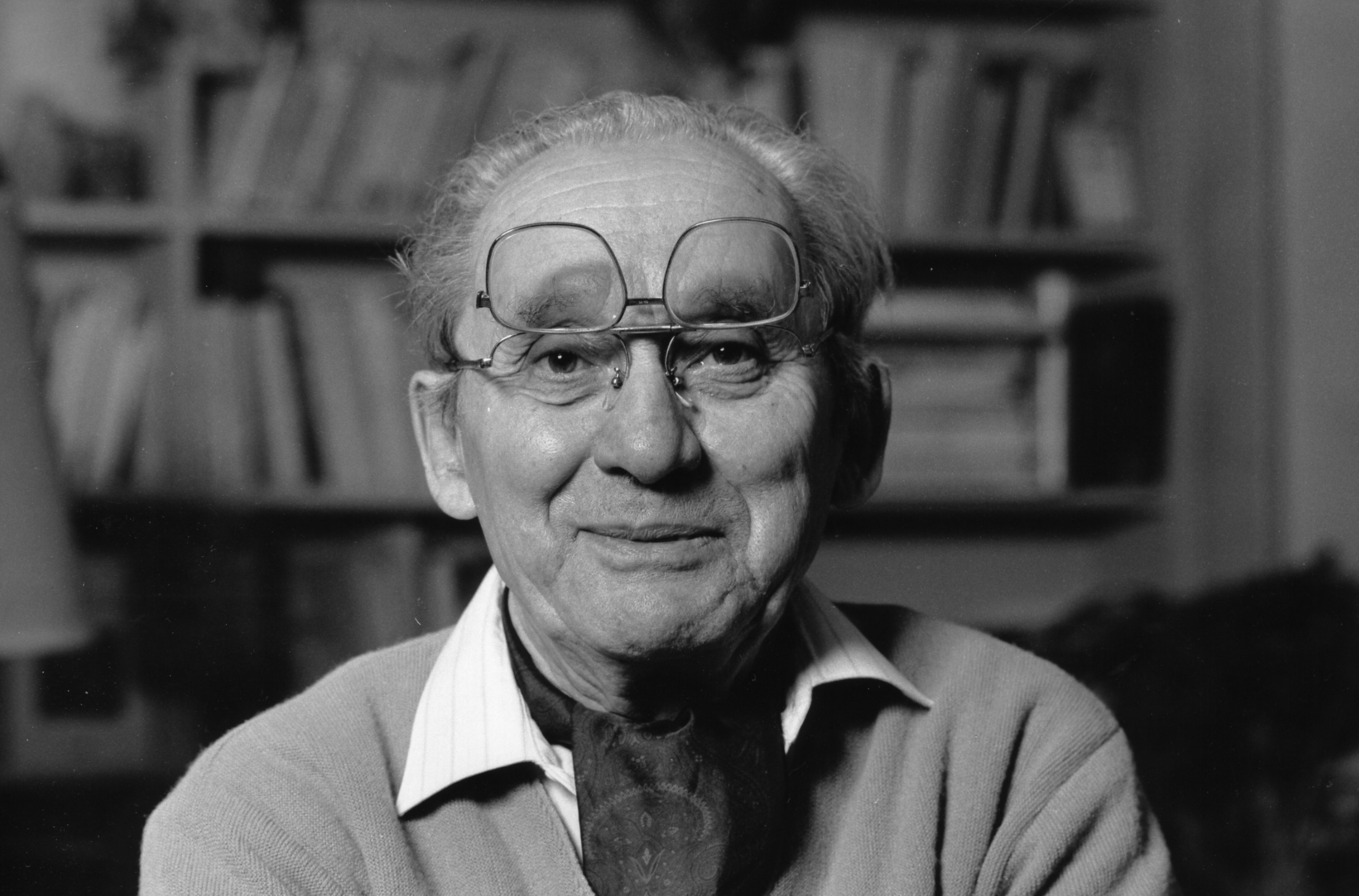

Cuando uno convive más de veinticuatro horas con un joven perro surge la necesidad de dirigirte a él como si de una persona mayor se tratase, porque esa necesidad de diálogo surge de la convivencia misma; pero el problema surge cuando te encuentras con seres inconvivibles, inconmovibles e inconvenibles,por demás. De la caterva de borrachos y frikis que forman parte mayoritaria de nuestra sociedad no nos salva nadie.
En otro orden superior de cosas, el surgimento de otra humanidad distante se
manifiesta en el extrañamiento de toda forma de comunidad e identidad colectiva anterior -el individuo, formado por su singular experiencia tecnológica, se convierte en su propio creador-, algo que dificulta aún más abordar los problemas clave que nos amenazan.Y se conforma una sociedad de universos fragmentados que no sirven de guía salvo a propios.