«Soy como una pluma flotando en la atmósfera; por todas partes, la profundidad insondable».
Thoreau, 21 de febrero de 1842
 Henry David Thoreau (1817-1862) supone una atractiva y sugerente rara avis en el contexto de la filosofía y la literatura del siglo XIX. La densa cadencia de su prosa nos sumerge, en cualquiera de sus obras, en un universo a caballo entre la naturaleza y la creación, en el que a veces se hace imposible distinguir al hombre del escritor: «Lo que aprendo en cualquier circunstancia –escribía el 1 de marzo de 1842 en su diario– es algo que, de verdad, era necesario que supiera. Vienen los acontecimientos de la mano de Dios, y nuestro carácter los fija delimitando el destino».
Henry David Thoreau (1817-1862) supone una atractiva y sugerente rara avis en el contexto de la filosofía y la literatura del siglo XIX. La densa cadencia de su prosa nos sumerge, en cualquiera de sus obras, en un universo a caballo entre la naturaleza y la creación, en el que a veces se hace imposible distinguir al hombre del escritor: «Lo que aprendo en cualquier circunstancia –escribía el 1 de marzo de 1842 en su diario– es algo que, de verdad, era necesario que supiera. Vienen los acontecimientos de la mano de Dios, y nuestro carácter los fija delimitando el destino».
La editorial madrileña Capitán Swing, en magnífica y preciosa edición, nos presenta en tomo único El Diario (1837-1861) de este autor norteamericano en el que encontraremos al Thoreau más íntimo y personal, al individuo que traza, poco a poco, un camino vital en el que la literatura y la reflexión se enseñorean como vórtices mareantes a través de los que, sin embargo, el ser humano puede encontrar la paz que la vida, en su desnudez, nos arrebata en tantas ocasiones. Así, explicaba el 24 de octubre de 1837 que «Todo en la naturaleza nos enseña que la extinción de una vida es lo que abre espacio para la aparición de otra. […] Así que esta constante erosión y descomposición crea el terreno para mi futuro crecimiento. Del modo en que ahora vivo, eso cosecharé».
Aunque… es necesario precaverse, por el bien de nuestra salud anímica, frente a esa fastidiosa voz interior que nos dicta a cada instante qué es bueno y qué es malo. Aunque podemos rastrear algunos fragmentos del diario en los que Thoreau nos invita a seguir y obedecer sin dilación a ese inflexible murmullo que proviene de nuestro más profundo fuero interno («Escribir bien, igual que actuar bien, significa obedecer a la conciencia. […] Si escuchamos con reverencia la voz interior, conseguiremos volver a situarnos en la cima de la humanidad»), en otros lugares, por el contrario, nos invita a desconfiar de él («En realidad, la moral no es algo sano»), acercándonos a un particular hedonismo («Las alegrías inmerecidas que nos llegan imprevistas y que más que hacernos sentir agradecimiento nos alegran: esas son las que nos cantan»).
Quizás, el único camino –si no salvífico, sí al menos consolador– hacia nuestra felicidad sea la aceptación de la continua e inextinguible cadena de acontecimientos que se da en el mundo, una cadena que carece de principio o fin y cuyo funcionamiento, desde el punto de vista humano, es imposible de desentrañar. Nuestra necesidad de otorgar al constante fluir de hechos una racionalidad sólo se ve satisfecha cuando, desesperanzados, logramos ser conscientes de lo vano de nuestro empeño: «Quien esté más quieto será el primero en llegar a su meta».
Diatribas de carácter vital a las que Thoreau intenta dar respuesta a través de una pregunta –de marcados tintes nietzscheanos, aunque el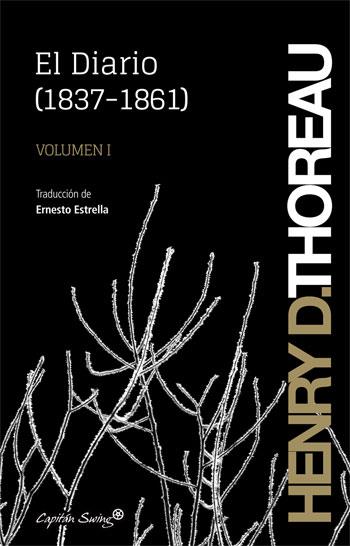 norteamericano no tuvo la oportunidad de leer al alemán–. Merece la pena reproducir el texto de Nietzsche en su tercera consideración intempestiva (dedicada, por cierto, a Arthur Schopenhauer), para tantear el caldo de cultivo que, tanto en América como en Europa, está preparando el terreno para el existencialismo más temprano: “Pero, ¿cómo podremos encontrarnos a nosotros mismos? ¿Cómo puede el hombre conocerse? Se trata de un asunto oscuro y misterioso; y si la liebre tiene siete pieles, bien podría el hombre despellejarse siete veces setenta, que ni aun así podría exclamar: “¡Ah! ¡Por fin! ¡Éste eres tú realmente! ¡Ya no hay más envolturas!”. Por lo demás, es una empresa tortuosa y arriesgada excavar en sí mismo de forma semejante y descender violentamente por el camino más inmediato en el pozo del propio ser. Corremos el riesgo de dañarnos de manera que ningún médico pueda ya curarnos. Y, además, ¿para qué sería necesario algo así cuando todo es un testimonio de nuestro ser: nuestras amistades y enemistades, nuestra mirada y la manera de estrechar la mano, nuestra memoria y lo que olvidamos, nuestros libros y los rasgos de nuestra pluma? Pero he aquí una vía para llevar a cabo este interrogatorio importante. Que el alma joven observe retrospectivamente su vida, y que se haga la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que has amado hasta ahora verdaderamente? ¿Qué es lo que ha atraído a tu espíritu? ¿Qué lo ha dominado y, al mismo tiempo, embargado de felicidad? Despliega ante tu mirada la serie de objetos venerados y, tal vez, a través de su esencia y su sucesión, todos te revelen una ley, la ley fundamental de tu ser más íntimo”.
norteamericano no tuvo la oportunidad de leer al alemán–. Merece la pena reproducir el texto de Nietzsche en su tercera consideración intempestiva (dedicada, por cierto, a Arthur Schopenhauer), para tantear el caldo de cultivo que, tanto en América como en Europa, está preparando el terreno para el existencialismo más temprano: “Pero, ¿cómo podremos encontrarnos a nosotros mismos? ¿Cómo puede el hombre conocerse? Se trata de un asunto oscuro y misterioso; y si la liebre tiene siete pieles, bien podría el hombre despellejarse siete veces setenta, que ni aun así podría exclamar: “¡Ah! ¡Por fin! ¡Éste eres tú realmente! ¡Ya no hay más envolturas!”. Por lo demás, es una empresa tortuosa y arriesgada excavar en sí mismo de forma semejante y descender violentamente por el camino más inmediato en el pozo del propio ser. Corremos el riesgo de dañarnos de manera que ningún médico pueda ya curarnos. Y, además, ¿para qué sería necesario algo así cuando todo es un testimonio de nuestro ser: nuestras amistades y enemistades, nuestra mirada y la manera de estrechar la mano, nuestra memoria y lo que olvidamos, nuestros libros y los rasgos de nuestra pluma? Pero he aquí una vía para llevar a cabo este interrogatorio importante. Que el alma joven observe retrospectivamente su vida, y que se haga la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que has amado hasta ahora verdaderamente? ¿Qué es lo que ha atraído a tu espíritu? ¿Qué lo ha dominado y, al mismo tiempo, embargado de felicidad? Despliega ante tu mirada la serie de objetos venerados y, tal vez, a través de su esencia y su sucesión, todos te revelen una ley, la ley fundamental de tu ser más íntimo”.
En este mismo sentido, un introspectivo Thoreau se preguntaba en la entrada correspondiente al 8 de abril de 1839: «¿Cómo ayudarme a mí mismo». La respuesta, quizás menos enigmática y elocuente que la de Nietzsche, esconde empero la prístina manifestación de la duda de un hombre que no está seguro de saber dónde podrá rastrear la solución al enigma que le plantea su propia conciencia. Se trata de la pregunta oracular por excelencia: quién soy y cómo puedo conocerme. Su contestación: «Retirándome a la buhardilla, asociándome con las arañas y los ratones, decidido a encontrarme antes o después. Completamente en silencio y atento, permaneceré esta hora, y la siguiente, y siempre». Y concluye el párrafo con una máxima casi estoica: «La vida más provechosa de la que la historia ha dejado noticia es el constante apartarse de esta vida, sin tener nada que ver con ella; el lavarse las manos observando cuán cruel es». Ese mismo año, el 26 de junio, Thoreau redacta una especie de credo particular en el que podemos leer: «Hay un déjame mejor que cualquier ayuda, y es el déjame-solo».
 Inmersos en esta concepción agridulce, casi amarga, de la existencia, ¿qué lugar ocupa en ella la escritura? El autor de ‘Walden’ nos habla sin temor y no pocas veces a lo largo de este impresionante testimonio sobre qué significa para él la redacción de un diario. Una de las más claras exposiciones de motivos a este respecto la encontramos en la anotación del 8 de febrero de 1841, cuando compara el funcionamiento de la naturaleza con el de nuestro propio cuerpo, en una analogía que hará mucha fortuna: «Ni el alma ni el cuerpo olvidan. La ramita recuerda siempre el viento que la sacudió, y la piedra recuerda el golpe recibido. Pregúntale al árbol viejo y a la arena». Sin embargo, aunque el cuerpo recuerde de alguna manera (casi de modo tangible, material) los avatares a los que ha sido expuesto (heridas, cicatrices, magulladuras, etc.), se hace necesario en cualquier caso hacer memoria activa de cuanto ha ocurrido para saber, precisamente, si de alguna manera el pasado puede ser superado (Thoreau escribía unos meses antes que «El pasado, todo él, está aquí presente para ser juzgado; dejemos que, si puede, se apruebe a sí mismo»). Finalmente, Thoreau nos explica que «Mi Diario es esa parte de mí que, de otro modo, se derramaría y desperdiciaría, fragmentos espigados del campo que, en plena acción, cosecho».
Inmersos en esta concepción agridulce, casi amarga, de la existencia, ¿qué lugar ocupa en ella la escritura? El autor de ‘Walden’ nos habla sin temor y no pocas veces a lo largo de este impresionante testimonio sobre qué significa para él la redacción de un diario. Una de las más claras exposiciones de motivos a este respecto la encontramos en la anotación del 8 de febrero de 1841, cuando compara el funcionamiento de la naturaleza con el de nuestro propio cuerpo, en una analogía que hará mucha fortuna: «Ni el alma ni el cuerpo olvidan. La ramita recuerda siempre el viento que la sacudió, y la piedra recuerda el golpe recibido. Pregúntale al árbol viejo y a la arena». Sin embargo, aunque el cuerpo recuerde de alguna manera (casi de modo tangible, material) los avatares a los que ha sido expuesto (heridas, cicatrices, magulladuras, etc.), se hace necesario en cualquier caso hacer memoria activa de cuanto ha ocurrido para saber, precisamente, si de alguna manera el pasado puede ser superado (Thoreau escribía unos meses antes que «El pasado, todo él, está aquí presente para ser juzgado; dejemos que, si puede, se apruebe a sí mismo»). Finalmente, Thoreau nos explica que «Mi Diario es esa parte de mí que, de otro modo, se derramaría y desperdiciaría, fragmentos espigados del campo que, en plena acción, cosecho».
Es decir, que el diario, y en general la escritura, se plantea en el escritor como un mecanismo mediante el que el tiempo se hace consciente de sí mismo a través de las palabras; unas palabras que no hacen más que buscar una fórmula adecuada para plantear una definición certera de la existencia: «Qué vida nos han dado los dioses, circundada de dolor y placer». Esta vida es «demasiado extraña para el pesar, y también demasiado extraña para el regocijo. A ratos parece superficial, aunque intrincada como un laberinto cretense, y luego, de nuevo, es un abismo intransitable», escribía Thoreau el 27 de marzo de 1842.
Nuestro protagonista, gran observador y admirador de la naturaleza como fenómeno maravilloso (atendiendo, especialmente, al regular paso de una estación a otra), asegura en no pocos fragmentos que su vida se parece al recorrido de un río, «brillante sobre sus arenas, pero imposible de navegar», aunque llegada la madurez esta imposibilidad se torna apacible, casi familiar, y por ello, aquel abismo puede siquiera contemplarse, por mucho que su observación nos conduzca, al final, «a capas nunca imaginadas de profundidad» (2 de agosto de 1861).
Un documento imprescindible para entender las obras de Thoreau, en excelente traducción de Ernesto Estrella, en el que, como se explica en la introducción, se lleva a cabo toda «una investigación de la vida en su cotidianeidad, una exploración de las estaciones y de la relación que uno mismo tiene con la naturaleza. Un libro híbrido e imposible de completar, pero, aun así, un libro con pleno derecho, con su propia ecología». Y es que, como afirma Thoreau en su diario, «El impulso, a fin de cuentas, es el mejor lingüista».








