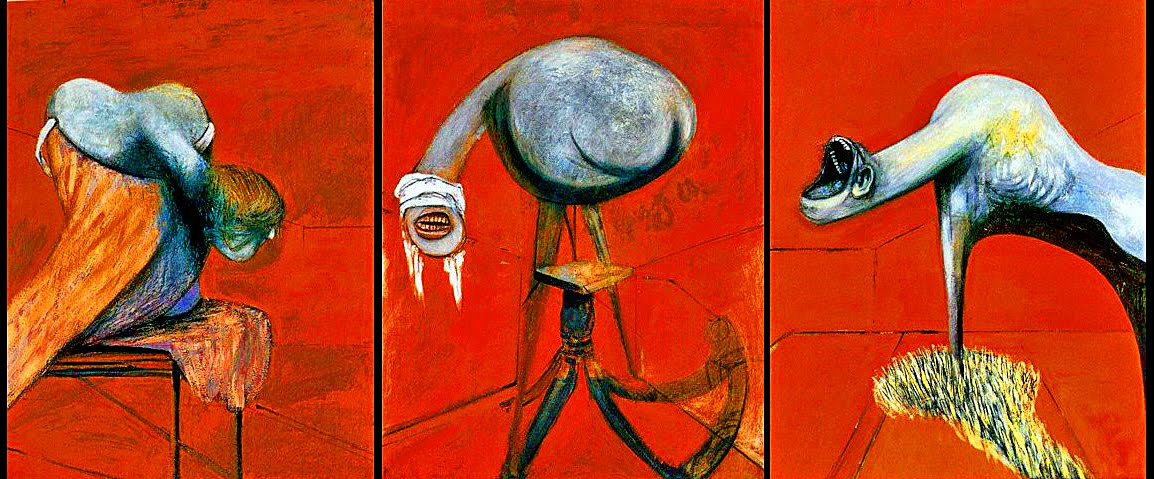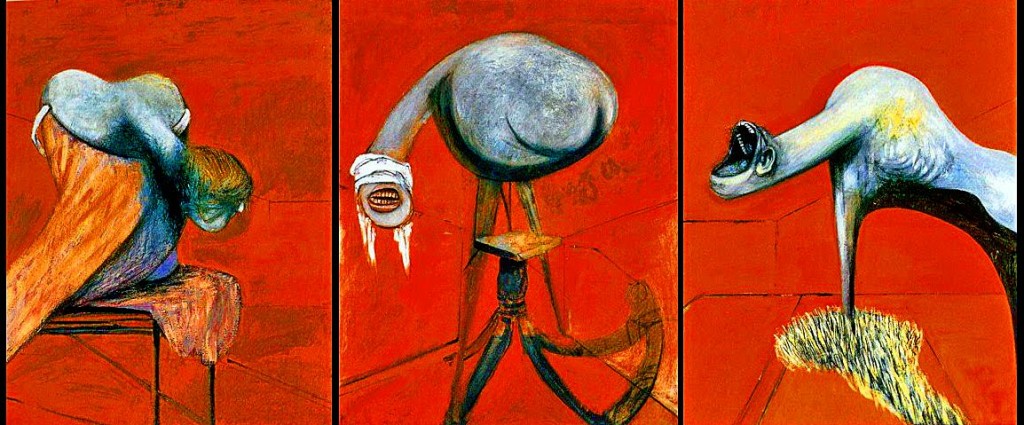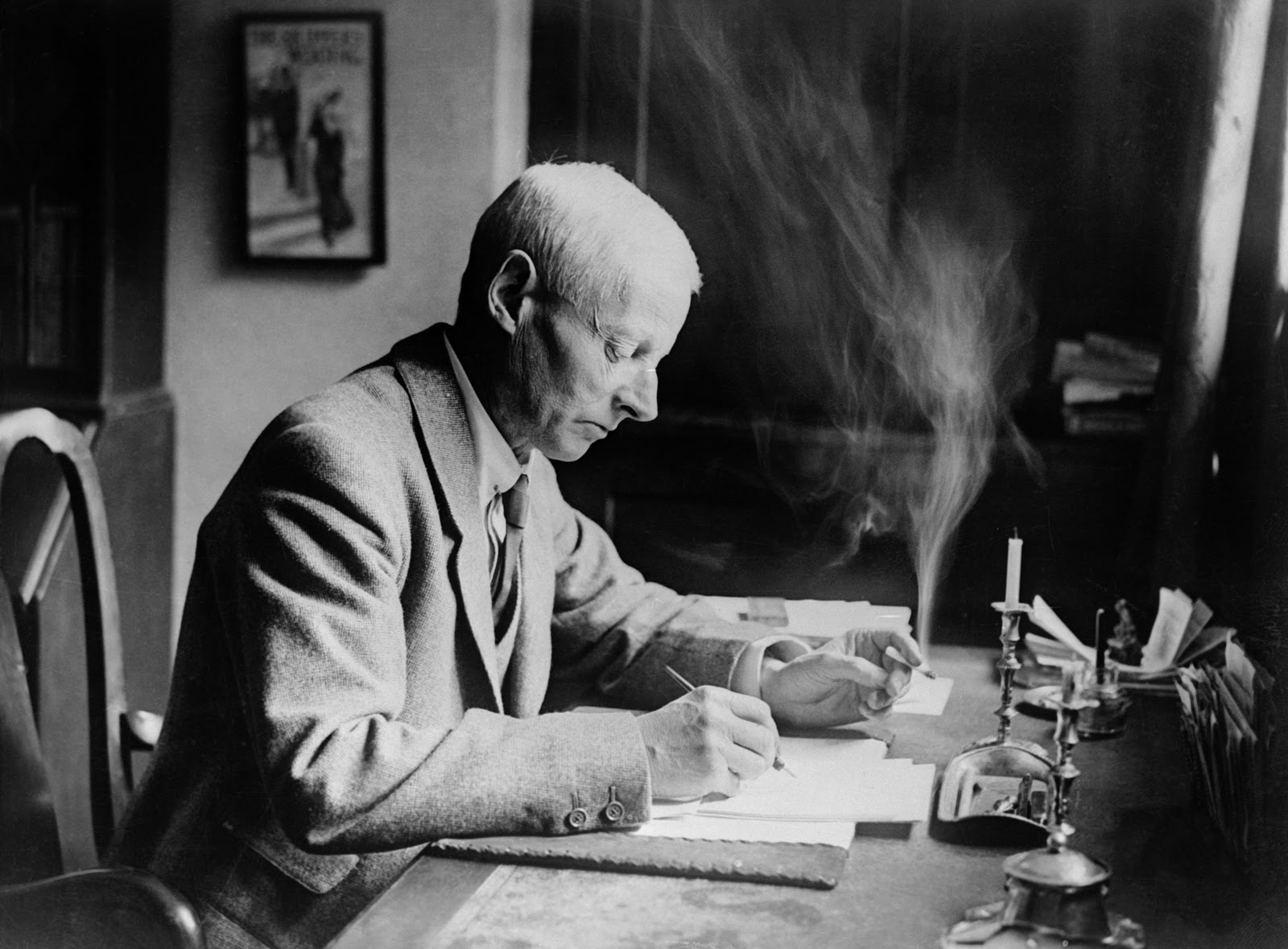Es él quien ha vivido
el sueño de los colmillos irredentos,
él quien los soñó arrancados de cuajo
y vio caer grave la sangre
desde los boquetes al suelo,
desparramarse y encabalgarse
sobre su propia piel de glóbulo débil,
revolverse sus planos de estrella
y convertirse sus filtros en cúmulo amorfo
del dolor que enfrentó a la masa con la masa,
que segó desigualmente los campos
donde se cultiva ira con ira
y de tal desigualdad tales arias
nacen y se multiplican en réplica,
y multiplican con ellas el germen de un raza innombrable
de cuyos hijos es el estropicio de la carne,
de la que nada puede saberse
excepto el rastro de sonido
que él ha entibado en la mirada,
que de su mirada se ha instalado en él
y desde él se reproduce, se dobla y redobla
la crudeza que lo constituye,
que lo incubó y a la vez incuba
en aras de su pervivencia,
que saltó del vacío de un siglo horrorizado
al límite gaseoso e irreducible del mismo siglo,
y dio allí con el color arterial
que lo haría transparente y mostraría su verdadero cuerpo,
troceado, amontonado, invulnerable
a cualquier conato de redención,
transmisor y mensajero
del infierno que llevamos,
al que no se puede acceder.
Es así como ha llegado hasta nuestros días
la historia de la desidia.