Fueron mis compañeras durante años. Aquellos amantes del detalle que se fijaron alguna vez en ellas pudieron elaborar juicios sobre mí a partir de su apariencia. Mis zapatillas hablaban de mí, aunque dijeran poco eran parte de mi identidad. Pero a mí, más que preocuparme qué decían, me gustaba entenderlas simplemente como unas eficientes compañeras. De hecho, ni siquiera me gustaban mucho estéticamente, pero fueron unas buenas zapatillas, muy resistentes. Acompañaron todos mis pasos, fueron conmigo a donde yo fui. Me protegieron del frio, de la lluvia y de las irregularidades del terreno. Silenciosas, sin queja ni petición de nada a cambio. Sí, no eran como un perro o como un amigo de verdad, no estaban vivas, pero para mí eso les daba cierta ventaja: eran absolutamente ingenuas, incapaces de cualquier mal, inocencia pura sin mácula posible y, por lo tanto, absolutamente predecibles, confiables. Nunca te iban a engañar o a traicionar. Quizá eso las hacía mejores que un ser vivo, en el que, por muy buen historial que tenga, siempre cabe la posibilidad del mal, siempre cabe la duda. Mis zapatillas me eran necesariamente fieles, no les cabía otra.
El segundo principio de la termodinámica es la ley más demoledora de las que rigen nuestro universo. Todo sistema cerrado aumenta necesariamente su entropía, su desorden. Solo inyectando orden desde fuera conseguiremos corregir este aumento, lo cual, a su vez, aumentará la entropía global. El cosmos entero se dirige hacia un estado final de total desorden, de muerte térmica. Y mis zapatillas no eran inmunes a las leyes físicas: sus costuras se fueron abriendo, su pegamento no pudo mantener eternamente cerradas las fisuras que empezaron a abrirse paso; su tela se terminó por rajar e incluso sus cordones se rompieron. Fue poco a poco, en un lento gradualismo darwiniano, en una achacosa vejez que avanzaba sin prisa pero sin pausa. Igual que la vida humana siempre, sin excepción, termina en tragedia, la duración de los objetos inertes sigue idénticos pasos. Los objetos también mueren. Y eso, por lo menos para mí, es razón para la tristeza. Tu casa, tus calles, tu confortable colchón y tu obediente mando a distancia, tu sofá, el suelo por el que caminas, todo, terminará por desaparecer entrópicamente. La entropía se hace muy patente cuando vuelves a una ciudad después de muchos años y sientes extrañeza al ver que los viejos edificios que recordabas ya no están. En donde había un parque ahora hay un bloque de pisos y en donde había un quiosco y una fuente, ahora hay un enorme supermercado. La termodinámica aplasta el pasado como una precisa apisonadora, y lo peor es que lo hace irreversiblemente. No hay vuelta atrás posible. Todo lo que has hecho en tu vida, cada segundo desperdiciado o sabiamente utilizado, todo, quedó ahí, sin que puedas hacer absolutamente nada por cambiarlo. Hay mucha sabiduría en el dicho popular “lo hecho, hecho está”. No puedes viajar al pasado y corregir los errores. Tus equivocaciones permanecerán allí, en un monolítico e inmutable pasado.
Además, hay que tener en cuenta esta sutil característica de nuestro universo: solo puede ocurrir un hecho a la vez. Entre el, quizá quimérico o ilusorio, vasto abanico de posibilidades de acción, solo puede darse una. El acontecer del flujo del tiempo solo permite una única posibilidad. En economía, a lo que pierdes por realizar la acción que emprendes se le llama coste de oportunidad. Siempre que haces algo no haces otra cosa, pierdes para siempre los beneficios que lo que no hiciste te podría haber proporcionado. Solo podemos vivir una vida de la inconmensurable cantidad de vidas posibles. El coste de oportunidad tiende a infinito. No fuiste un duro policía ni un valiente astronauta, tampoco jugaste en la NBA ni ganaste el Cinco Naciones; no estuviste en la piel de un incisivo detective privado ni pilotaste un Boeing 747… Ante tales pérdidas urge entonces, al menos, que la única opción elegida sea la mejor posible. Schopenhauer decía que la vida es una partida de naipes en la que la fortuna repartía las cartas pero en la que tú elegías la jugada. Es posible que el destino te diera unas malas cartas pero es tu responsabilidad hacer la mejor jugada con ellas, por muy humilde que ésta sea. Pero, ¿cómo elegir esa urgente mejor jugada?. Es complicado, pensando además lo difícil que es predecir las consecuencias de nuestros actos. Un grave error puede darnos un vital aprendizaje o una terrible desgracia puede ser el trampolín para un gran éxito.
Si pensamos que sólo tenemos una oportunidad la presión de la responsabilidad de su decisión se hace casi insoportable. ¿Qué pasaría si tuviéramos noventa años y, haciendo una valoración de lo que hubiera sido nuestra vida, nos diésemos cuenta de que fue un gran error? Ya no habría vuelta atrás, no habría solución posible porque no podemos volver a tener veinte años, no podemos enmendar esa última canasta que fallamos, esas palabras que, por cobardía, nunca dijimos. ¿Cómo soportar la enorme roca que sería una vida fracasada unos días antes de morir?
Jean Paul Sartre lo expresó fantásticamente bien con su expresión: “Estamos condenados a ser libres“. La tan idolatrada idea de libertad se vuelve una pesada carga, una terrible cadena. El psicólogo Barry Schwartz lo corrobora: demasiada libertad trae consigo parálisis y decepción. Si cuando entras en un supermercado te encuentras frente a una estantería con cincuenta tipos de marca de leche diferentes, en primer lugar, ante tanta opción te quedarás paralizado. Te será bastante complicado elegir entre tanta opción: ¿entera, desnatada, semi…? ¿Con calcio, vitaminada, ecológica, de soja…? Después de una demasiado larga deliberación para algo tan insustancial en tu vida como comprar leche, elijes una para luego dedicar otro largo tiempo a pensar en si tu decisión fue la correcta. Ante tanta opción tus expectativas crecen: buscas la leche perfecta para ti, pero no existe tal idea platónica de leche. Por tanto, siempre terminarás decepcionado ante tu elección, siempre cabe imaginar otra opción mejor. Un mundo con tanta opción siempre es decepcionante. Además, la culpa de una mala elección siempre la tienes tú. No puedes echar la culpa a que no te quedaba otra, a que no pudiste hacerlo de otro modo, pues siempre habrá infinitas opciones más que no elegiste. Tu vida siempre será decepcionante y el único culpable eres tú. ¿Solución? Schwartz lo expresa con cierta ironía: solo puedes ser feliz si tus expectativas son bajas. Si aspiras a muy poco podrás sorprenderte gratamente ante algo que supere lo esperado.
Schopenhauer, de nuevo en su estilo trágico, nos advertía de que el deseo trae consigo sufrimiento. Constantemente, deseamos cosas, algunas de ellas inalcanzables. Pero, peor aún, no podemos creer que la felicidad llegará cuando cumplamos nuestros deseos. Inmediatamente, la satisfacción por el éxito de la obtención cesará y, rápidamente, desearemos una cosa diferente. Si hemos llorado y suspirado por comprarnos un flamante automóvil, una vez que lo consigamos, pronto llegará el tedio y el hastío frente al volante. El coche nos aburrirá, no nos proporcionará felicidad. En un segundo, desearemos otra cosa y llegará el sufrimiento ante el anhelo de no poseerla. La vida es un bucle entre sufrimiento y hastío, un horrible círculo vicioso. La propuesta de Schopenhauer para salir de esa circularidad se acerca a la filosofía oriental: matar el deseo, vivir sin desear nada. Para el alemán, a lo sumo, podemos conseguir algo de satisfacción en el disfrute del arte. Cuando escuchamos una hermosa canción o contemplamos un llamativo lienzo, no deseamos nada, solo disfrutamos de su belleza. Por un momento, dejamos de ser actores para ser únicamente espectadores. No queremos poseer nada, solo nos dejamos mecer por el plácido momento. Se puede aprender mucho de esta postura ante la vida (yo lo he hecho), pero no podemos llevarla al extremo. Vivir sin desear nada no te diferenciará de una piedra en el desierto y creo que, a la larga, te llevará a una existencia vacía. Hay que desear, pero no sin antes aprender a desear. Creo que nuestra sociedad ha insistido demasiado en un deseo sin límites, en un deseo que aspira a tenerlo todo ahora. No hay receta mejor para el fracaso. Aprender a desear consiste no tanto en bajar el listón como decía Schwartz, sino en vivir sin que el deseo sea el centro de tu vida. Está bien aspirar a ciertas cosas, pero se puede disfrutar de un presente no especialmente deseado. Hoy está lloviendo y yo no deseé expresamente que lloviera, lo cual no implica que no pueda disfrutar del gran espectáculo de contemplar la lluvia por la ventana.
Para mí, la felicidad consiste en cierta simplificación, en crear refugios, santuarios habitables alejados de esta compleja, veloz y un tanto esquizofrénica, maraña de occidental vida urbanita. Me gusta beber siempre la misma marca de leche aunque no sea la mejor. Alejarme de la mejor elección, para centrarme en la idea de que la elección es buena, sencillamente, porque es la mía, porque hago lo que estoy acostumbrado. Me refugio en cierto hábito, en cierta tradición. He aprendido, no sin esfuerzo, a pensar que perder el tiempo no es en absoluto perderlo; a creer que una actuación imperfecta no es para nada mala; a no juzgarme demasiado, a vivir sin más viendo pasar los acontecimientos con más curiosidad que deseo de cambiarlos. Hay que apreciar las cosas más por lo que son que por lo que podrían haber sido. Al diablo con mis deseos, no son tan importantes. La vida me ha traído muchísimas satisfacciones que yo no había pedido a priori. También me ha venido muy bien, aunque también me ha costado lo mío, pensar que no soy tan importante y que ese hecho no es en sí demasiado hiriente. Soy uno más, no el mejor ni el ser más valioso del universo. Al final desapareceré, pero en vez de morir cada día pensándolo, más digno será mirar con una sonrisa irónica a la muerte. He podido participar en esta incomprensible pero maravillosa existencia. Se me ha otorgado la oportunidad de ver a uno de mis gusanos de seda forjar trabajosamente un anaranjado capullo. Eso es un grandioso regalo. Y eso se lo debo íntegramente a la ciencia: el sentimiento de la maravilla, de la inmensidad de lo existente. A mí esa emoción me salva. Mi vida podrá ser un ridículo fracaso, pero la he vivido, y eso es muy grande. Cierto día, cuando era muy, muy pequeño, mire mi mano derecha. Moví mis dedos y caí en la cuenta de que tenía mano. Caí en la cuenta de lo extraño que era tener una extremidad poblada por irregulares apéndices que podía mover a voluntad. Descubrí que con esa mano podía hacer infinidad de cosas. Me maravillé y, en ese instante, me salvé.
Ahora tengo unas zapatillas nuevas. Lucen bonitas y un tanto arrogantes por su juventud. Todavía no me fio de ellas, pues ni las conozco ni ellas conocen demasiado mis pies. Veremos si estarán a la altura de sus predecesoras.



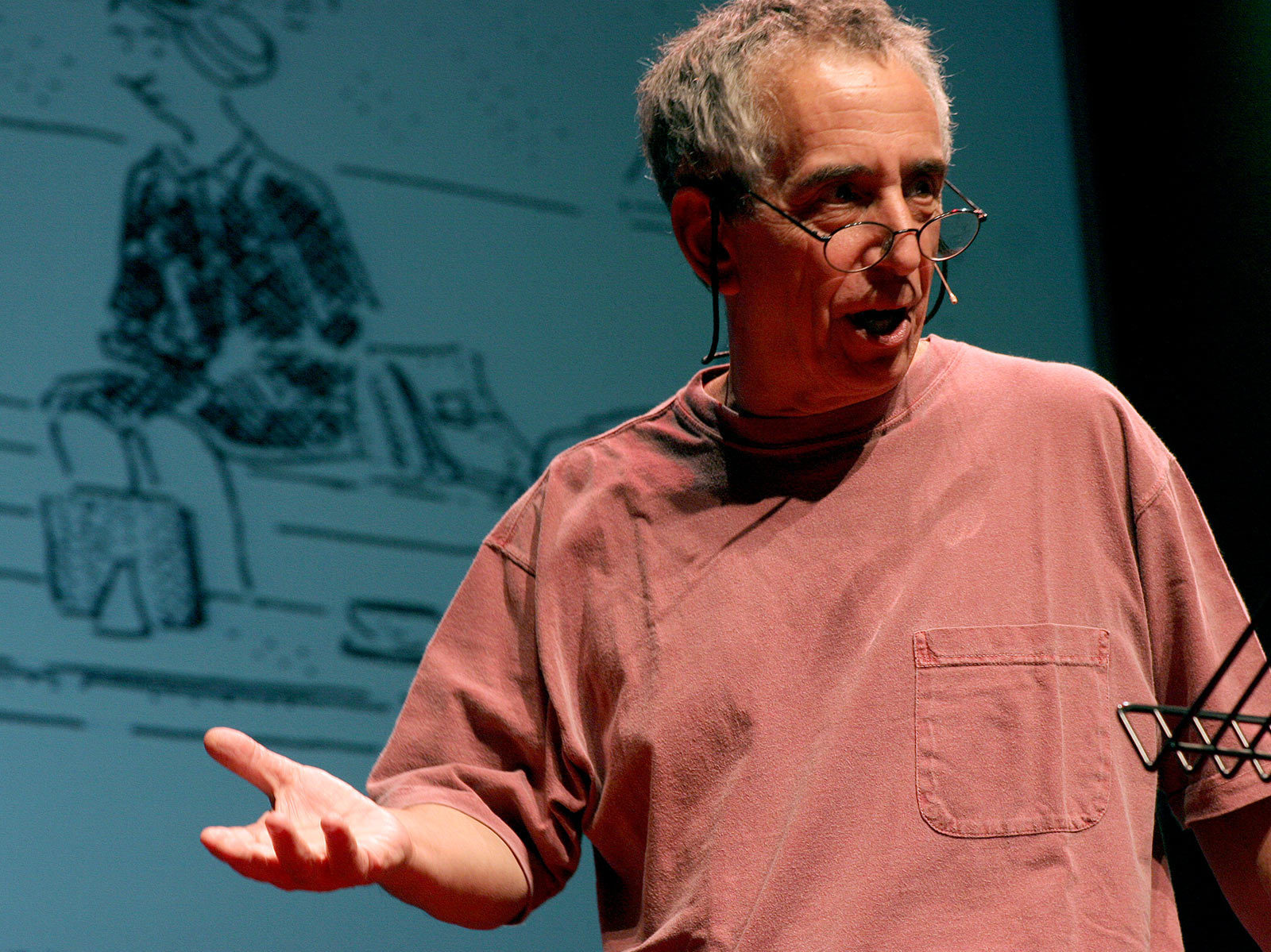
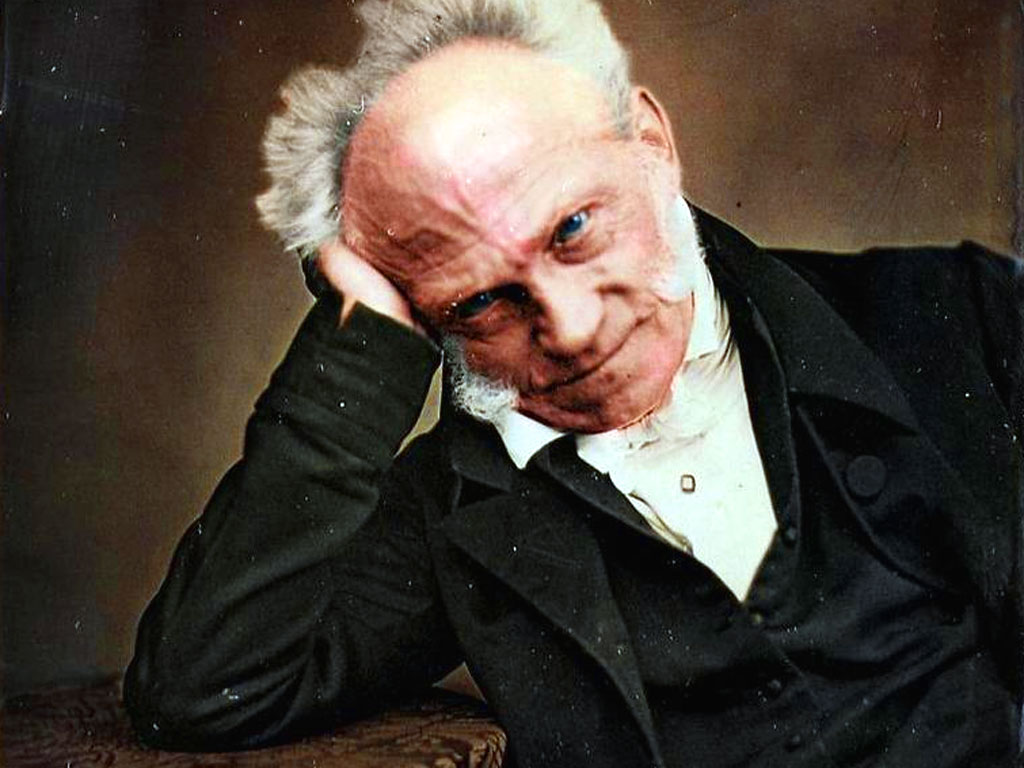
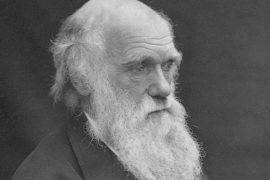






Ya aún antes que Schopenhauer, Seneca fijaba que la felicidad residía en no desear. Pero por otra parte, con Deleuze el capitalismo nos convierte en máquinas deseantes.
Tremendo!! Y en el mejor momento… Felicidades!!
https://www.youtube.com/watch?v=VXPoJAyeF8k
Una reflexión estupenda y bellamente expuesta, pero no sería yo si no añadiese algo. El universo no es exactamente un espectáculo ante nuestros ojos ni sus fenómenos ofrendas para nosotros (siempre que, deseablemente, escojamos la actitud adecuada), sencillamente porque nosotros también somos él. No sólo en el sentido de que somos “parte de él”, sino también en el de que nada hay en nosotros que no sea enteramente universo, ningún resquicio externo desde el que observarlo o incluso evaluarlo. ¿Porqué no desear, entonces? Igual que cae un rayo, el hombre desea, todo se desenvuelve en la acción sin sujeto, injustificable. Nietzsche lo llamaba “Ja sagen”: “decir Sí”. Y allí donde se dice Sí, no hay fracaso ni hay dudas, porque la totalidad nunca sufre consecuencia alguna, siempre vuelve -el eterno retorno-, y vuelve completa, sin mácula, como tú dices.
Fracaso, dudas, etc. son, pues, conceptos sociales que necesitan de una consideración distinta (como “entropía” lo es científico, y, por consiguiente, social también). Que Séneca, Schopenhauer o Sartre condenan la libertad o sospechan del deseo… allá ellos y sus seguidores. Ninguna diminuta revolución humana va a destronar a los dioses invencibles de la acción, del deseo. Y ese es, precisamente, el gran consuelo: que aunque yo muera sin haber conseguido esto o lo otro, esto o lo otro serán igualmente deseados por otro ser y serán por él conseguidos, lo cual, si uno no es demasiado egocéntrico, borra la tragedia si no de nuestras vidas particulares, si al menos del Destino tomado en conjunto.
Está claro que yo nunca conquistaré la Galias, por ejemplo, ni nada mínimamente parecido; pero alguien lo deseó y lo hizo, por tanto la posibilidad es real y el deseo no es engañoso. Esa posibilidad, ya no enfocada a las Galias, sino, yo qué sé, a derrotar al cáncer, sigue ahí, intacta, esperando a su héroe. Quizá sólo haya que partir de una posición mejor a la de un simple “Nein sagen”…
Óscar:
No digo que no tengamos que desear. Creo que no hay nada más cercano al vacío que una vida aspirar a nada. Solo digo que hay que tener cuidado con lo que se desea y cómo se desea y, sobre todo, cómo valoramos el hecho de obtener o no el objetivo de nuestros deseos. En definitiva, hay que educar el deseo, como todo.
Mi postura principal es que el deseo no sea el centro absoluto de nuestra existencia, que no seamos, cómo ha dicho José, máquinas deseantes. Consumir y tener éxito (no hay nada peor que ser un looser) son los dos parámetros de actuación que llevan inexorablemente al desastre psicológico.
Yo entendí a Nietzsche no tanto como un desear salvajamente, sino como un amar la vida, amar y saborear el momento, vivir la vida de modo jovial, como un juego de niños. Hay que desear pero como un niño desea una piruleta, con esa simplicidad y esa pureza. Nietzsche es un vitalismo que creo que difiere bastante del desear-consumir-conseguir actual. De hecho, seguro que Nietzsche hubiera sido crítico con él al verlo como un nuevo ídolo nihilista, como un nuevo dios moribundo, una nueva forma de “nein sagen”… de negar la vida.
Te entendí perfectamente, creo, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Es contra esa triada viperina Séneca-Schopenhauer-Sartre contra quien escribía, una vez más. Habría que dejar claro más veces que Nietzsche no tiene nada que ver con los existencialistas de este tipo, criptocristianos, aunque a menudo se lo apropien -Séneca y Schopenhauer no, claro, sus devotos. Desde luego, tampoco el propio Nietzsche está muy interesado en los deseos salvajes, lo que se trata es más profundo. Se trata de que, de todos modos, la afirmación que sobre la realidad hace el deseo ya está realizada, y de poco sirve que luego, como el zorro y las uvas, vayamos por ahí moralizando que si no logre mi deseo, es que hice mal en desearlo. No, tío, lámete la herida, no engañes y pasa a desear otra cosa. Schopenhauer diría: “¡pues qué vida, de ansia en ansia sin colmar ninguna!” Para esa clase de argumentos, recomiendo la sentencia de Galileo Galilei contra los teólogos de su época: “quien encuentre en la generación, el cambio y el deterioro una objeción contra la naturaleza, más le valdría convertirse repentinamente en estatua”.
Por una educación explícita del deseo (implícita siempre lo ha sido y lo sigue siendo).
No es fácil sostenerse en el mundo, potencialmente hostil y, en principio, vacío de sentido. Se necesita un impulso probablemente biológico que lleve a la acción, a la búsqueda, a salir del ensimismamiento, a la conquista del mundo y a la supervivencia. Y ese impulso es el deseo. Sin deseo no puede haber alegría, ni placer. Sin deseo no hay vida, como muy bien saben los que se deprimen en serio. La anhedonia, el que nada produzca deseo, y por tanto que nada de lo que podamos pensar en hacer o hagamos pueda darnos placer, es quizá el sentimiento más perturbador que puede tener un ser humano, algo tan insoportable que puede llevar a preferir la muerte.
El gran reto humano, y por tanto cultural, es saber modular ese impulso, y conseguir una cierta ataraxia, en un mundo donde, muy a menudo, no podemos tener todo lo que deseamos y donde nuestra propia naturaleza hace que tengamos tendencia a desvalorizar (y por tanto a dejar de gozar) lo ya conseguido.
La psicología cognitiva, por ejemplo de Albert Ellis, ha tratado de intervenir en este dilema con algunos conceptos.
Por un lado el de “tolerancia a la frustración”, desde el que se asume la realidad de que en todas las vidas va a haber dificultades y dolor y, por tanto, tenemos que estar preparados a asumirlo y superarlo o mitigarlo sin que eso desvalorice la existencia, tratando siempre de minimizar los daños y de buscar nuevas posibilidades.
Y por otro asumir que nuestras emociones están, en parte, determinadas por nuestras creencias, por nuestro flujo cognitivo y por tanto pueden modularse conscientemente, aprendiendo a diferenciar creencias que se mantienen en el nivel de las “preferencias”, que pueden ser muy ambiciosas pero que siempre son deseos racionales, no tremendistas, toleran la frustración y, por tanto, producen emociones y conductas adaptativas, frente a “exigencias irracionales”, que serían creencias que incluyen deseos que exigimos absolutamente, al margen de la lógica racional, sin tolerancia a la frustración y que suelen producir gran perturbación emocional y conductas poco adaptivas o ineficaces, al final, para conseguir lo que pretenden.
Esto iría unido a un “hedonismo de largo alcance” en el que se acepta que, a veces, para conseguir cosas que realmente nos gustan tenemos que pelear por ellas haciendo otras, por un tiempo, que pueden ser desagradables o no gustarnos.
En fin cosas que ya estaban en antiguas filosofías griegas como en los epicúreos o los estoicos y más modernamente en Popper, Russell o en muchos otros. Saber desear depende de nuestra inteligencia y de nuestra cultura, o más bien de como utilicemos el conocimiento para afrontar nuestra interaccion con la realidad del mundo. Un conocimiento que nunca aportará fórmulas infalibles, que tiene que irse continuamente actualizando, adecuando a las situaciones concretas que son muy variables y donde a veces fallan “soluciones intentadas” que fueron bien en el pasado.
No se trataría por tanto de eliminar el deseo y llegar a un “nirvana”con los pies lejanos del suelo, una estrategia para no sufrir de dudosa eficacia, que a mi me parece una forma de nihilismo o de resignación ante una realidad hostil, sino de modular el deseo, de desarrollar una sabiduría con todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Ésta, creo yo, tendría que ser una de las dimensiones más importantes de la educación. Procurar reflexiones y conocimientos que posibilitarán vivir mejor la vida, también en aspectos emocionales o relacionales.
Sin olvidar que eso que llamamos felicidad es siempre un “producto secundario”, algo que no se puede perseguir directamente, sino sólo de forma indirecta, haciendo cosas variadas que nos gusten, teniendo aficiones significativas, que tengan que ver auténticamente con nosotros. En fin, el secreto de la felicidad quizá esté en eso que decía Savater, en tener una mente compleja y unos gustos sencillos, algo que está en la tesis de Santiago.
Me ha encantado el artículo y los comentarios. Enhorabuena.