
Hace unos días se quejaba Javier Calvo en El Estado Mental de la obsesión realista a la que ha sucumbido la prosa contemporánea (lean y disfruten “Narciso en la taberna”). El desprecio a la ficción y la valorización absoluta de la experiencia personal son un síntoma más de que hemos construido una época y una sociedad narcisista, embelesada por el descubrimiento de que todos acarreamos una vivencia específica que nadie puede contar mejor. Tal descubrimiento es, de manera nada sorprendente, un emblema de la estética izquierdista en su reivindicación de aquellas vidas ocultas y silenciadas durante siglos. Que la literatura sea un espacio para forjarse una voz y una identidad no deja de ser una idea (extraordinaria) del Romanticismo, pero dejaremos la contextualización histórica para otro momento porque, hoy por hoy, cualquier conflicto necesita trasladarse al imaginario literario para darse a sí mismo una realidad política.

A partir de aquí se suceden un par de confusiones. En primer lugar, parece que si nadie mejor que nosotros para relatar nuestro personal e intransferible periplo vital, nada mejor que nuestro personal e intransferible periplo vital para ser el objeto de nuestro relato. Es decir, elegimos jugar la partida que ganaremos con total seguridad: dado que nadie mejor que yo para escribir sobre mí, escribiré sobre mí mismo para que nadie escriba mejor que yo. Y esto es, a pesar de los esfuerzos de la teoría crítica, una consecuencia directa del niño capitalista que todos llevamos dentro, y que suele razonar con la claridad de criterio de un primogénito consentido. Esta contradicción es pequeña pero molesta, cómoda pero, a la postre, castradora. No es necesario preguntarse cómo será ser otro, puesto que la aventura es devenir yo mismo.

La segunda confusión es más amplia y, en términos sociales, más peligrosa. Prolifera la autoficción y de manera pareja aumentan la estilización de los estados de ánimo en las redes sociales (el último libro de Manuel Vilas es una recopilación de sus publicaciones en Facebook), siendo indistinguibles las experiencias personales de las opiniones políticas. Así de desesperadamente queremos articularnos una identidad. El pensamiento feminista y postcolonial logra vincular por fin afecto e ideología, pero su popularización pierde la idea de que toda experiencia ha de ser, para tener un significado estético y político, transmisible. El privilegio del relato de la víctima impide que su discurso dé forma a un proyecto social global en el que los verdugos tengan la posibilidad de reinserción. La víctima se convierte en espectáculo y fetiche. Así funciona buena parte de la militancia feminista hegemónica en Twitter, aplaudiéndose entre sí, repartiendo carnés de feminismo y descalificando a las voces contrarias; así funciona también el acoso machista en la misma red social, que trata de legitimarse mediante el uso de la etiqueta “víctima” y que acude a la agresión verbal como último bastión de la maltrecha identidad masculina. Ser víctima es, por lo visto, saber cómo funciona el mundo. Ser víctima es ofrecer el relato más valioso. Y sin una pizca de imaginación cualquiera puede verse a sí mismo como víctima de sus propias circunstancias.

La primacía del testimonio se enroca contra cualquier matización gracias la retórica de la corrección política, asimilando ideas a personas. Lo que comienza siendo una herramienta reivindicativa termina escondiendo los andamiajes de la dominación tras coloridos y dolientes monólogos expuestos a la compasión pública. Importa más la exposición cruda de la experiencia que hacerla comprensible. De poco sirve, por ceñirme a un tema que conozco, que una mujer escriba sobre sí misma como sujeto y de los hombres como objeto en el ámbito del deseo si su escritura se vincula exclusivamente a la condición femenina y no trata de resonar en el imaginario de cualquier lector, ese conjunto de imágenes, palabras y lugares comunes para explicarnos una realidad que está tomado, todavía, por lo masculino heterosexual. El lamento por la autobiografía propia resulta ajeno a todo aquel que no se haya visto en las mismas, y esto vale también en sentido contrario: la representación de lo femenino como misterio inmarcesible lastra películas como Anomalisa (Charlie Kaufman y Duke Johnson, 2015) o Los ilusos (Jonás Trueba, 2013) y lleva estos relatos a la siempre inane autocomplacencia. La estrategia es la misma, y si por ésta fuera a estas alturas el imaginario – patriarcal, en el caso que nos ocupa – habría permanecido intacto.
Proscribir la ficción es prohibirnos a nosotros mismos ponernos en el lugar del otro. Un proyecto común, y la política no investiga otra cosa que la naturaleza de ese proyecto, no puede asentarse más que en un terreno compartido. No me haré de rogar: ese terreno compartido ha de ser imaginado, y, desprestigiada la razón, atrincherados como estamos en la subjetividad, ya me dirán ustedes qué ganamos burlándonos de la novela. Ya me dirán qué futuro se adivina a base de testimonios. Afortunadamente, ni la alta cultura biempensante ni la ortodoxia contracultural tienen la última palabra, así que la ciencia-ficción y la fantasía florecen hablando de vivencias humanas sin exigir disculpas por las restricciones identitarias del autor. La imaginación es un derecho igualitario, una propuesta estética y política, al menos tanto como ese testimonio que – para desconsuelo de nuestro niño capitalista interior – no nos permite influir más que en nuestro propio estatus de víctimas. La ficción es el lenguaje para introducirse en un imaginario, más o menos opresivo, que ni la compasión ni la justicia bastarán para cambiar.




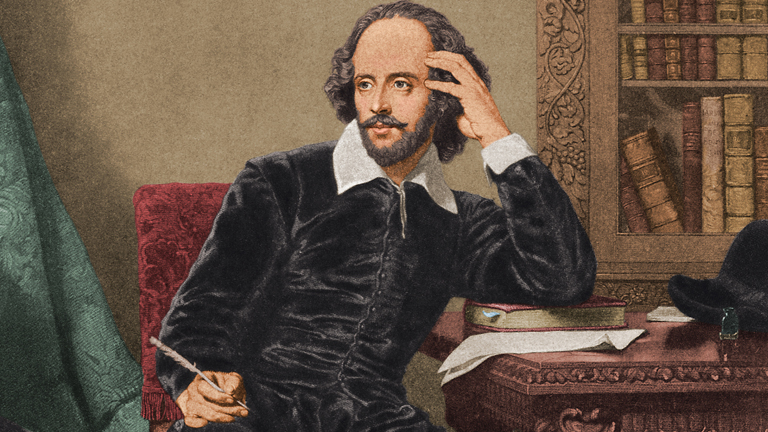



http://elantipatico.blogspot.com.es/2010/02/sobre-el-decalogo-de-vicente-verdu-en.html
César Rendueles ensaya en ‘Capitalismo canalla’ un intento de ensayar la aproximación política desde una personal historia de la literatura. O mejor desde la revisión del significado de esas lecturas literarias.
Jajajaja, Óscar, me he reído mucho con la frase sobre el amor propio de Voltaire… Y, de nuevo muy de acuerdo en todo.
José, conozco el libro de Rendueles, y me pareció tan bonito como necesario.