Vicente Verdú, muerte de un profeta ultramoderno
Oscar Sánchez Vadillo
Leí mucho y con cierta avidez a Vicente Verdú en los últimos años del anterior milenio, años de doctorado infructuoso en los que la escritura de Verdú se me aparecía como otra vía más innovadora para tratar la actualidad desde un punto de vista intelectual distinto al de la Facultad, y desde luego más intrigante y más curioso. Quizá por eso identificaba vagamente, quizá sin darme cuenta, a Verdú con el gozne epocal y la mitología quiliástica del año 2000, que él contribuía a pintar de negro como en una anticipación de un Blade Runner real y repleto de claroscuros fantásticos. Claro que, en realidad, de eso tampoco me daba cuenta cabal al principio. Yo era tan tonto que interpretaba en mis primeras lecturas que Verdú sencillamente acariciaba la piel de un nuevo tiempo, ambiguo e hipertecnológico, raro y ciborgizado, sí, pero no por ello negativo en absoluto. Tardé un cierto tiempo en asumir que no era así, que a Verdú eso que reflejaba tan hábilmente no le gustaba demasiado, que era heraldo a su pesar, y que obraba como un oscuro profeta bíblico, adivinando signos de cambios que tenían que darnos necesariamente mala espina, porque nos conducían a Mordor, la Estrella de la Muerte o algo parecido. El planeta americano, por ejemplo, era claramente una diatriba contra las extravagancias de EEUU, pero a mí me parecía un fresco fascinante, un libro que regalaba a todo aquel que a mí alrededor iba a viajar a aquel contradictorio país. O China Superstar, del que se puede decir lo mismo, en un tamaño algo mayor de libro y de nación. De manera que o yo era demasiado joven -tonto sigo igual, conforme a la enseñanza kantiana casi socarrona para ser suya que dice que sólo se alcanza la sabiduría a los sesenta, que es cuando recuerdas con dolor y vergüenza todo lo hecho anteriormente…-, o la virtud como escritor de Verdú fue precisamente esa: la extraña capacidad que poseía de presentar de modo tentador y sugestivo todo aquello que le desagradaba íntimamente, como esos telepredicadores que tan bien saben retratar los horrores (¡drogas! ¡crimen! ¡reguetón!) que necesariamente habrán de sobrevenir a las descarriadas vidas que se alejen de su sedicente férula.
Verdú, claro está, además era español, tenía que ser nuestro por los cuatro costados, pero no lo parecía. Recordaba a una versión más legible de Jean Baudrillard, y con una más amplia gama de temas a tratar, pero menos exhaustivamente tal vez. Yo le tenía, entonces, por un afrancesado, al estilo también de milenaristas franceses apocalípticos como Gilles Lipovetsky u otros, pero más comprimido, mejor dosificado, como suministrado cautelosamente en las pequeñas píldoras de sus columnas en El País. Cuando Verdú publicaba tratado extenso -el último que leí fue El estilo del mundo-, te podías echar a temblar, puesto que esa misma facilidad para rodear de palabras expresivas e inquietantes una novedad del tipo que fuera se iba a estirar durante muchos capítulos, y por tanto tocando muchas teclas. Las píldoras de Verdú eran como las que en Matrix Morfeo ofrece a Neo, pero no dos, al estilo facilón del liber arbitrio medieval, sino una farmacopea completa de todo el espectro cromático y toxicológico. Salías, pues, de tan absorbente lectura, colocado como Jimi Hendrix después de una sesión de concierto especialmente loca, y convencido de que vivías en una suerte de barrio de pueblo en que nunca ocurría nada, mientras que este jodío Verdú oteaba megalópolis de experiencias ultramodernas allende el horizonte. Y creo que, a fin de cuentas, esas eran las dos claves del secreto de la excelencia verduesca, eso en lo que estaba solo en España y que le hacía un poco el proverbial profeta desoído en su tierra. En primer lugar, que jamás dio el menor pábulo a la literatura en torno a la posmodernidad, de manera que él creyó hasta el final que lo que analizaba eran las manifestaciones del declive de la modernidad, es decir, de lo que yo llamaría una suerte de ultramodernidad desfalleciente pero portentosa, como un cadáver burbujeante. Y, en segundo lugar, que Verdú escribía demasiado bien, que era un hechicero de la redacción, para el que o con el que el fenómeno descrito, supuestamente neutro, atractivo e inocente de entrada, coincidía enteramente con el fenómeno adjetivado, recamado, incluso finalmente culpabilizado y expuesto al abucheo del público…
Escribir demasiado bien puede ser un defecto importante para un intelectual. Es lo que Voltaire decía de Pascal en sus Cartas inglesas: que eso que hacía su religioso antecesor era “llevar la escritura demasiado lejos…” Pienso, sinceramente, que lo que hacía Verdú con los asuntos de actualidad en los que posaba su mirada era llevar la escritura demasiado lejos, pero sin duda que lo llevaba a cabo con honestidad y finísima inteligencia. Tanta como para conseguir hacer interesantes sus Días sin fumar, una fenomenología triste y lúcida de la abstinencia. Vicente Verdú murió ayer: se trata de la defunción de un ejemplar único e insustituible en nuestro panorama intelectual, un ojo clínico duro y seductor a la vez, una especie de John Berger que todo lo hacía con profundidad y precisión (parece que en sus últimos años se dedicó a la pintura, y no es de extrañar); deseemos tan solo que no acertase tan plenamente en todas y cada una de sus visiones.
Volver a Verdú en ida y vuelta
José Rivero Serrano
“Lo peor de los días aciagos es que duran dos o tres veces más” eso escribía Vicente en Verdú en la pagina 120 de Tazas de caldo, su último libro. Libro que a la postre ha resultado tan perturbador como luminoso, tan premonitorio como sofocante. Y ahora podríamos reutilizarlo, diciendo que “lo peor de los días aciagos es que acaban con nuestros amigos”. Pero nunca los olvidaremos.
Y es que el recorrido operado por la escritura de Vicente Verdú (Elche 1942- Madrid 2018), sociólogo de formación y curioso continuado por muchos campos, que ha viajado por la semiología y por la crítica de arquitectura, le ha llevado por sendas plurales y, finalmente, convergentes. Desde sus tempranos ensayos sobre Noviazgo y matrimonio en la burguesía española (junto a Alejandra Ferrándiz) en 1974, pasando por el inefable El fútbol: mitos, ritos símbolos de 1981, van dando cuenta de la pluralidad de miradas y de intereses que pueblan la cabeza del sociólogo. Pero no un sociólogo cualquiera, sino un sociólogo volcado en la crítica de lo cotidiano, a la manera de los Situacionistas y de Henry Lefevre. Combinando escuelas y tendencias: desde Jesús Ibáñez a Jean Baudrillard desde Umberto Eco a Roland Barthes. Componiendo un perfecto ejemplo de sociólogo bricoleur, que utiliza herramientas diversas en provecho propio y en provecho de su propio discurso.
Crítica social y crítica cultural que reviste, cada vez más y poco a poco, un carácter más narrativo y más literario. Como si Verdú fuera centrando su mirada y sus intereses en la forma de contar, no solo en lo contado. Como ocurre, sobre todo, con los Nuevos amores, nuevas familias (1992), El planeta americano (1997) y con los trabajos de los años 2000: El estilo del mundo: la vida en el capitalismo de ficción (2003) y Enseres domésticos. Amores, pavores, sujetos y objetos encerrados en casa (2014).
Trabajos epilogales que reducen el zoom de la mirada, para fijarse en el mundo personal atisbado a través de la poesía en La muerte, el amor y la menta (2017). Aunque se asomó a las rejas de las palabras poetizadas en año tan lejano como 1971. Tomando prestado un verso de Manuel Vázquez Montalbán, para denominar su libro: Si usted no hace regalos le asesinarán. Y que va a concluir, con el ya citado aforismario Tazas de caldo (2018). Que por ello, ya es su testamento.
Un libro, pues, tan sorprendente como novedoso, tan seminal como epilogal, y que marcará el hueco de su ausencia entre sus largos lectores. Con los que se prodigaba ya esporádicamente en sus últimas columnas de El País, Corrientes y desahogos, en su muro de Facebook y en la exhibición de sus coloristas pinturas. Un territorio al que había llegado tras el largo recorrido de sus perfiles que le habían llevado por las redacciones de Cuadernos para el diálogo, de Revista de Occidente y de El País. Donde sostuvo no sólo la Jefatura de Opinión y luego de Cultura, sino unas páginas memorables dedicadas a la información y crítica de Arquitectura, junto a Luís Fernández Galiano. Y que concluyeron con una espléndida monografía sobre el arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra, en 2001.
Libro el de Tazas de caldo, que él mismo ilustra en la portada, con su obra en óleo (146*114) y que denomina Pecios, para mostrar su nueva deriva pictórica. Unos Pecios, los mostrados y pintados, que por el azul masivo del fondo, aún deben flotar en el agua y no han llegado todavía a la arena litoral. Unos Pecios que abren el pórtico del caldo que nos va suministrar con su lectura del mundo y de él mismo.
Trabajo que constituye un aforismario de muchas idas y vueltas. Anotaciones y presentimientos. Subidas y bajadas. De tal suerte que los paratextos que acompaña el libro nos informan del último viaje verduiano. “Con su lucidez proverbial y la belleza de su estilo, Tazas de caldo es, así, de una parte, la obra más personal de su autor, y, de otra, una muestra de pensamiento filosófico y sociológico propagado mediante píldoras”. “O, en el mejor de los casos, mediante balas de plata. ¿Balas de plata que dan en el blanco y sosiegan como un caldo? ¿Tazas de caldo para consumir el texto a sorbos y no ya de un grosero tirón, como los bestsellers baratos?”.
Y ya sabemos lo dado que es Vicente Verdú a despistarnos y sorprendernos. Sorprendernos tanto por sus títulos ejemplares con los que denomina sus obras, como por sus obras mismas. Y ese estilo extraordinario en la titulación, lo comparte con su paisano Vicente Molina Foix. Como si Elche, ofreciera junto a las palmeras y el Misteri, a estos dos artistas de los títulos dados a sus obras.
Ahora Vicente Verdú sigue la senda de la sorpresa dada a sus largos años. Ya lo hizo cuando decidió abordar la pintura, sin menoscabo de su escritura acumulada. Y lo hace ahora, finalmente, cuando se despide en pleno mes de agosto, como para pasar desapercibido entre la bulla de veraneantes y zascandiles de la política. De puntillas, en ida y vuelta.
Los buenos días perdidos
Ramón González Correales
Muchas veces pienso que me he pasado la vida leyendo periódicos y, lo más importante, respondiendo emocionalmente a lo que leía en ellos, de tal forma que, muchas veces, el horizonte de color de mis días estaba vagamente ligado al puzzle de noticias con las que me iba atiborrando, aunque estuvieran muy alejadas de mi vida real en ese momento. Y más que a ellas a la valoración y al relato de la actualidad que hacían algunos de los columnistas del periódico donde comprobaba hasta que punto estaba dentro o fuera de cierto mundo que quería compartir o encontraba aprobación o apoyo para mantener mi propias ideas, las referencias que suelen ser tan importantes para que un joven se sienta situado y juzgue de manera habitualmente taxativa que es bueno o malo, cuales son los amigos y quien los enemigos, de que forma deberían estar organizadas las cosas.
Me recuerdo leyendo El País aquellos años, mientras comía solo en un restaurante de carretera, después de pasar la consulta en un pueblo pequeño. Pasar las paginas mientras comía era como asomarse a un universo entero que además tenia un cierto orden, un sentido que creía compartir, que siempre, pasara lo que pasara, parecían encontrar los columnistas que entonces escribían en sus páginas. Haro Tecglen, Vazquez Montalban, Vicent, Estefanía, Pradera, Savater, Elorza, Santos Juliá…
También Vicente Verdú, al que tengo asociado a Juan Cueto, no se muy bien porqué. Quizá porque me parecían dinámicos y modernos, porque se interesaban por muchas cosas distintas y parecían saber divertirse, aunque uno no sabia muy bien de donde sacaban el tiempo para leer tanto y escribir tanto y de todo, en tantos sitios. Pero el hecho es que parecían habitar en el centro de ese mundo que estaba naciendo y tener la energía para vivirlo desde dentro y mirarlo desde fuera y ser, a la vez, capaces de captar tendencias ocultas o hacer predicciones sugestivas, de saber ligar cosas dispersas y encontrar un rastro escondido que de pronto aparecía como fundamental para comprender o juzgar algo o posicionarse ante el futuro.
Ocurre que pasan los años y de las letras de los periódicos permanece en la memoria un rastro emocional que construye la sensación que tenemos de lo que nos queda de lo que escribió alguien, de lo que ha hecho el tiempo con lo que opinaba o defendía, de si se cumplieron o no sus predicciones, de la sensación que tenemos de si fue o no coherente con ellas, de si cosas que nos gustaron siguen siendo importantes para nosotros. Todo desde lejos, sin saber en realidad nada, sin datos concretos aunque tengamos guardados muchos artículos suyos o algunos de sus libros en la estantería. Solo una sensación, como un rastro de perfume, vago pero a la vez neto y quizá injusto.
Ayer me pasé la tarde leyendo artículos de Vicente Verdú, picoteando en algunos de sus libros y se reavivó la sensación que tenía de él. Me parece un buen tipo, muy ilustrado, que escribía muy bien, que sabía muchas cosas, pero que husmeaba con tanta intensidad los rastros que creía descubrir, las últimas tendencias sociales que adivinaba en el aire, a las que además calificaba de formas tan metafóricas y coloridas, que terminaba mareando un poco, como si se hubiera subido en una montaña rusa y quedara la sensación de no saber muy bien donde estamos, si al final de un capitalismo feroz y masculino que precisa el bálsamo mágico de “la mixtura, la hibridación, el mestizaje y la miscelánea” de la totalidad de los sexos posibles (“La hoguera del capital”) o al comienzo de un mundo nuevo que ni siquiera podemos juzgar porque no somos capaces de verlo, ni puede compararse con lo conocido pero que se vislumbra esplendente en el “personismo” que busca el trato de los demás como “sobjetos” (“sujetos y objetos a la vez, nuevos objetos de lujo”) en “este sistema de extroversión que es la cultura de consumo, de la conversación, la conversión y la traducción” (“Yo y tu objetos de lujo”, 2005).
Y sin embargo, aunque a veces no estuviera de acuerdo con él me gustaba leerlo, me ayudaba a intentar buscar mis propios puntos de equilibrio, siempre precarios, a ser consciente de mis propias exageraciones, de mis propias creencias que la percepción de la realidad iba cuestionando con el paso tiempo, solo para volver a adquirir otras que ya convenía relativizar un poco, no dejar que volaran demasiado alto y lo interpretaran todo, haciéndonos perder amigos o ámbitos que en el fondo nos gustaban, impugnando un presente que ya sabemos que pasa tan rápido y que luego nos damos cuenta que fue lo único que realmente tuvimos mientras estábamos añorando otras cosas que quizá no existían del todo.
Últimamente veía su cuadros en El Boomerang y leer ayer sus últimos artículos, recordar todas su aficiones de las que también escribía y gozaba (la moda, el futbol, la arquitectura, la pintura), su forma elegante de caminar hacia la muerte, haciendo lo que hizo toda la vida, me hizo admirarle más. La cultura que tanto amó parece que fue realmente un verdadero último refugio. Seguiré conversando con él de vez en cuando.












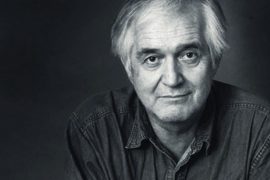



Ramon, pese a todo aciertas con tus recuerdos. Verdú y Cueto, comparten año de nacimiento y una curiosidad insaciable e inagotable por las mitologías de la modernidad. A las que han interrogado entre el escepticismo y la admiración, entre los apocalípticos y los integrados. Lo más elocuente en ambos autores son sus textos finales. Las ‘Tazas de caldo’ en Vicente Verdú y , por ahora, el memorialistico y recopilatorio ‘Yo nací con la infamia. La mirada vagabunda’(2012) de Cueto, que anticipa otras desapariciones. Habrá que estar vigilante y releer los Cuadernos del Norte.