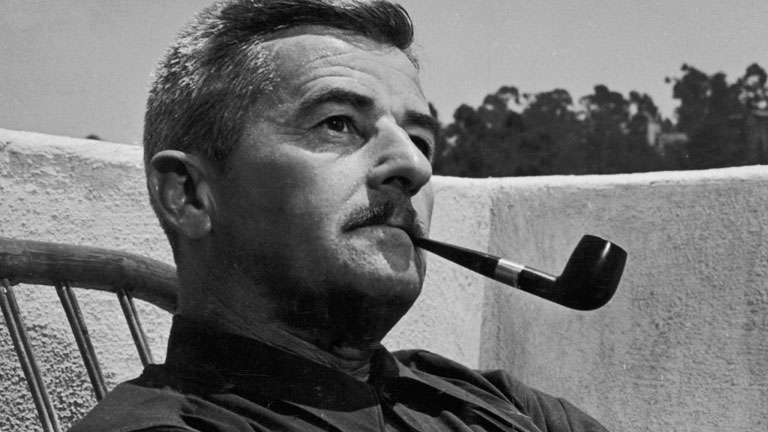Lo que un servidor conoce de Annie Ernaux es poco, muy poco, pero os lo cuento igualmente. Mi amiga Gimena me pasó una especie de texto suyo corto titulado Una mujer, que me ventilé enseguida y sin preguntar demasiado por qué venía en versión Cedro en vez de en forma códice. Contesté por escrito, en un email, porque entendí que Gim lo que quería en una opinión argumentada de la cosa, y no únicamente un “bien”, “regular”, “me ha dejado frío”, así que os lo hago constar aquí, en honor de la ganadora del Nobel de este año. Que no os disguste, os deseo…
Me leí ayer de un tirón tu cosa fotocopiada, me ha gustado. Estaba, además en la sala de espera de un hospital, el ambiente perfecto para los párrafos dedicados a los últimos años de la madre, aunque, afortunadamente, no tenía yo demasiada miseria física alrededor aparte de la propia. El librito peca un poco de eso, de conclusión existencialista (de hecho, se menciona a Sartre y a la Simona una vez cada uno) en el sentido de que tanta lucha en la vida para acabar convertidos en eso, en un despojo físico y mental. Y un instante después el olvido. ¡Es tan corto el amor, y tan largo el olvido, como reza mi verso favorito de Neruda! Pero no puedo estar de acuerdo con eso, o no del todo. Me ha conmovido, y me ha humedecido los ojos al final, pero pienso que el escritor no puede juzgar desde fuera -aún del modo respetuoso y descriptivo que practica aquí la autora, tan poco afectado para ser francés- lo que en su personaje pueda haber habido de alegrías, compensaciones y sentido, intensidad en una vida dura pero no apaleada. Por decirlo en términos chorra-orientales, cuánto karma positivo habría acumulado su madre a lo largo de sus afanes, de sus tareas. “¡Todo termina en nada!”, parece insinuar, triste y recatadamente, la crónica, y no me parece cierto. Por el contrario, creo que aquella señora peleó más, fue más franca consigo misma y menos quejica con las circunstancias que la tocaron sufrir de lo que lo fue después su hija la intelectual. Tanto comercio con las palabras no puede ser bueno, no se pueden exprimir tanto que den de sí realidad, y menos una realidad presuntamente superior. No quiero decir que la vida sin discurso sea más real -nada es más real que nada-, o que las palabras sean sucedáneos de las cosas, pero sí que tejer un discurso universalista tras el que esconderse puede ser tan alienante como las alienaciones que denuncia. Tampoco creo que, en el plano personal, Sartre sea más valioso que el tipo que le trae diligentemente el correo, si acaso más interesante, puesto que su correo proviene de todo el mundo. En esto, como en tantas otras cosas, soy un santurrón chestertoniano: me parece que la consideración de la vida de la gente corriente encierra más poesía que la poesía del poeta profesional, que sólo está honrando a la patria, o a la Humanidad o lo que diga que honra en el intento simultáneo y poco disimulado de honrarse a sí mismo…
Así que si la lectura de este librito tan sobrio quiere conducir a la idea de que la hija está más liberada o emancipada que su pobre madre, me resulta un poco antipático. En cambio, si de lo que se trata es de homenajear aquellas vidas que se partieron el pecho al desnudo, aún cargadas de prejuicios, me mola bastante más. Vuelvo a recomendarte encarecidamente ese otro tan parecido, en temática, tono y tamaño, Desgracia impeorable, de Peter Handke.
Bx.
P.S. Estaba en el hospital por la operación leve de una amiga, cuyos allegados estaban trabajando. Cosa de ná…
Yvetot es una ciudad fría, construida sobre una meseta expuesta al viento, entre Rouen y Le Havre. A principios del siglo XX, era el centro comercial y administrativo de una región enteramente agrícola, en manos de grandes latifundistas. Mi abuelo, carretero en una granja, y mi abuela, tejedora a domicilio, se instalaron allí después de unos años de casados. Ambos eran originarios de un pueblo vecino, a tres kilómetros. Alquilaron una casita baja con un corral, del otro lado delas vías del tren, en la periferia, en una zona rural delímites imprecisos, entre los últimos cafés junto a la estación y los primeros campos de colza. Mi madre nació allí, en 1906, la cuarta de seis hijos. (Su orgullo cuando decía: «Yo no he nacido en el campo».)
Cuatro de los hijos no salieron de Yvetot en su vida, mi madre pasó allí tres cuartas partes de la suya. Se mudaron cerca del centro, pero nunca llegaron a
acostumbrarse. «Íbamos a la ciudad» para misa, la carne, los giros que había que enviar. Ahora, mi prima tiene un piso en el centro, atravesado por la nacional 15 por la que circulan camiones día y noche. Le da un somnífero a su gato para que no salga y no lo atropellen. El barrio en el que mi madre pasó su infancia está muy solicitado por la gente de ingresos elevados, debido a la tranquilidad que reina en él y a las casas antiguas.
Mi abuela gobernaba y se encargaba, a base de gritos y golpes, de «enderezar» a sus hijos. Era una mujer ruda en las faenas, nada fácil, sin más momento de asueto que la lectura de novelas por entregas. Sabía dibujar bien las letras, fue la primera de la comarca en sacarse el certificado de enseñanza primaria y habría podido hacerse maestra. Los padres se habían negado a que saliera del pueblo. Entonces existía la certidumbre de que alejarse de la familia era fuente de desgracias. (En normando, «ambición» significa el dolor de estar separado, un perro puede morir de ambición.) Para entender también esta historia que se cierra a los once años, recordar todas las frases que empiezan por «en aquel entonces»: en aquel entonces, no se iba a la escuela como ahora, se hacía caso a los padres, etc.
Llevaba bien la casa, es decir, con una mínima cantidad de dinero conseguía alimentar y vestir a la familia, mandaba a los niños a misa sin agujeros ni manchas, y así se aproximaban a una dignidad que les permitía vivir sin sentirse unos patanes. Daba la vuelta a cuellos y puños de las camisas para que durasen el doble.
Guardaba todo, la nata de la leche, el pan duro, para hacer pasteles, la ceniza de la leña para la colada, el calor de la estufa para secar las ciruelas o los trapos de cocina, el agua del aseo matinal para lavarse las manos durante el día. Conocía todos los gestos que hacen posible a uno arreglárselas con la pobreza. Ese saber, transmitido de madres a hijas durante siglos, se detiene en mí que solo soy la archivista.
Mi abuelo, un hombre fuerte y cariñoso, murió a los cincuenta años de una angina de pecho. Mi madre tenía trece años y lo adoraba. Mi abuela, de viuda, se volvió aún más severa, siempre alerta. (Dos imágenes de terror, la cárcel para los chicos, el hijo natural para las chicas.) Como tejer a domicilio había desaparecido, hacía de lavandera y de limpiadora de oficinas. Al final de su vida, vivía con su última hija y su yerno, en un barracón sin electricidad, antiguo comedor de la fábrica de al lado, justo al pie de la línea férrea. Mi madre me llevaba a verla los domingos. Era una mujer pequeñita y regordeta que se movía con rapidez a pesar de tener de nacimiento una pierna más corta que otra. Leía novelas, hablaba muy poco, bruscamente, le gustaba beber aguardiente que mezclaba con un resto del café, en la taza. Murió en 1952.
La infancia de mi madre es más o menos esto: un apetito nunca saciado. Devoraba el mendrugo añadido a la pesada de pan cuando volvía de la panadería.
«¡Hasta los veinticinco años me habría zampado el mar con peces y todo!», el cuarto común para todos los hijos, la cama compartida con una hermana, ataques de sonambulismo durante los que la encontraban de pie, con los ojos abiertos en el corral, los vestidos y los zapatos heredados de una hermana a otra, una muñeca de trapo para Navidad, los dientes agujereados por la sidra, pero también los paseos en el caballo de tiro, el patinaje en la charca helada durante el invierno de 1916, los juegos del escondite y de la cuerda, las injurias y el gesto de desprecio —darse la vuelta y darse un cachete en el culo con mano firme— destinado a las «señoritas» internas del colegio privado, toda una existencia en el exterior, propia de toda niña de campo, con la misma pericia que los chicos,
aserrar madera, sacudir los manzanos y matar las gallinas clavándoles unas tijeras hasta el fondo del buche. Única diferencia, no dejarse tocar «la hucha».
Fue a la escuela del pueblo, cuando no se lo impedían las faenas agrícolas y las enfermedades de los hermanos y hermanas. Muy pocos recuerdos aparte de las exigencias de buena educación y de limpieza por parte de las maestras, mostrar las uñas, el cuello de la camisa, descalzar un pie (nunca se sabía cuál había que lavar). La enseñanza pasó por ella sin despertarle ningún deseo. Nadie «empujaba» a los hijos, eso tenía que «salir de ellos» y la escuela no era más que un tiempo que había que pasar a la espera de dejar de ser una carga para los padres. Se podía faltar a clase, no se perdía nada. Pero no a la misa donde, hasta en las últimas filas, las de los pobres, se tenía la impresión, al participar de aquella riqueza, belleza y espiritualidad (casullas bordadas, cálices de oro, cánticos), de no «vivir como perros». Mi madre dio muestras, desde muy temprana edad, de un gusto pronunciado por la religión. El catecismo fue la única asignatura que estudió con pasión, aprendiéndose de memoria todas las respuestas. (Más tarde, aún, esa forma jadeante, alegre de contestar a las oraciones, en la iglesia, como para demostrar que se las sabía.