Para Gabriel Arnaiz, detector de minucias.
Como escritor, editor y lector me he encontrado a menudo con erratas y errores en los textos trabajados. A veces, a este lado de la barricada y otras, en el otro. Me refiero a que a veces sufriendo las intervenciones editoriales y otras practicándolas, es decir, a veces como víctima y otras como verdugo, a veces condescendiendo y otras conformándome. Es un problema que me persigue desde mis inicios, pues cada dos por tres me encontraba con dificultades entre lecturas alternativas al examinar las ediciones de las obras de Leibniz o cuando leía en algún filólogo que determinada lectura se había dado por la scriptio continua de los antiguos o, ya más recientemente, las que propician las nuevas tecnologías digitales: por ejemplo, las cosas que se dicen acerca de una presunta obra de Teofrasto (Airoptai, engendro nacido de una mala conversión en la lectura de pdfs) han llegado a las tesis doctorales sin provocar especial menoscabo en estas. En fin, que no es exactamente lo mismo verga que virgen (que se lo digan a Apollinaire), Platón que Plotino (que se lo digan a santo Tomás), de tal suerte que ahora mismo dudo de si he hecho bien colimándolos o colineándolos (¡que me perdone Corominas!). En estas circunstancias. la verdad es que no me extraña nada que George Steiner titulara uno de sus libros precisamente Errata [Errata: An examined life, 1987].
Como verdugo, la más importante tiene que ver con un texto de Leopoldo María Panero que publicamos en el número 2 de ΒΛΙΤΥΡΙ (febrero de 1994), una conferencia que había impartido un año antes titulada «Acerca de la escritura». Transcribí aquel texto mecanografiado cometiendo un error que paso a relatar: «Pero este en su comienzo no se diferencia del relincho, el relincho de un mozo que de repente comprende». Ciertamente el error se encuentra en mozo. Se trata del relincho de un mono (se estaba hablando del origen del lenguaje). Pero es que la cosa no se quedó ahí, porque años más tarde este texto se reprodujo en una antología de Leopoldo María Panero; a saber: Mi cerebro es una rosa (edición de J. Benito Fernández, San Sebastián, Roger, 1998). Pues bien, el editor reprodujo mi errata tan tranquilamente. Mea culpa!
Como víctima. Hacia el año 2011 comencé a escribir un librito titulado Ossa Leibnitii. Ese latinajo hacía referencia a la inscripción de la tumba de Leibniz, muerto en 1716. Siempre me pareció muy curiosa y hasta significativa, como si contuviera una clave enigmática de su pensamiento. Consciente, no obstante, de la dificultad que podía entrañar, añadí un subtítulo entre paréntesis para compensar; a saber: Carta de un filósofo escondido a un discreto cortesano. No es que arreglara mucho, pero hecho estaba. Cuando la editorial Akal decidió publicarlo (2015), tradujo por su cuenta esos latines y transformó el título en Los huesos de Leibniz (quizá pensaran, inocentemente, que un libro anterior de cierto éxito [Descartesʼ Bones de Russell Shorto, literalmente, Los huesos de Descartes] tiraría del mío, no sé). En cualquier caso, no me atreví a protestar por no parecer pedante, pero mi pusilanimidad hizo que olvidara eliminar el luengo subtítulo, de lo cual naturalmente me arrepiento ahora, pues a todas luces sobraba. Sin embargo, la cosa hubiera podido ser peor si no llego a convencer al dichoso corrector de que la palabra bachillear, presente en mi escrito,aunque no estuviera en el Diccionario de la Real Academia, sí lo estaba en Cervantes, por lo que rogaba favor para ella (lo conseguí).
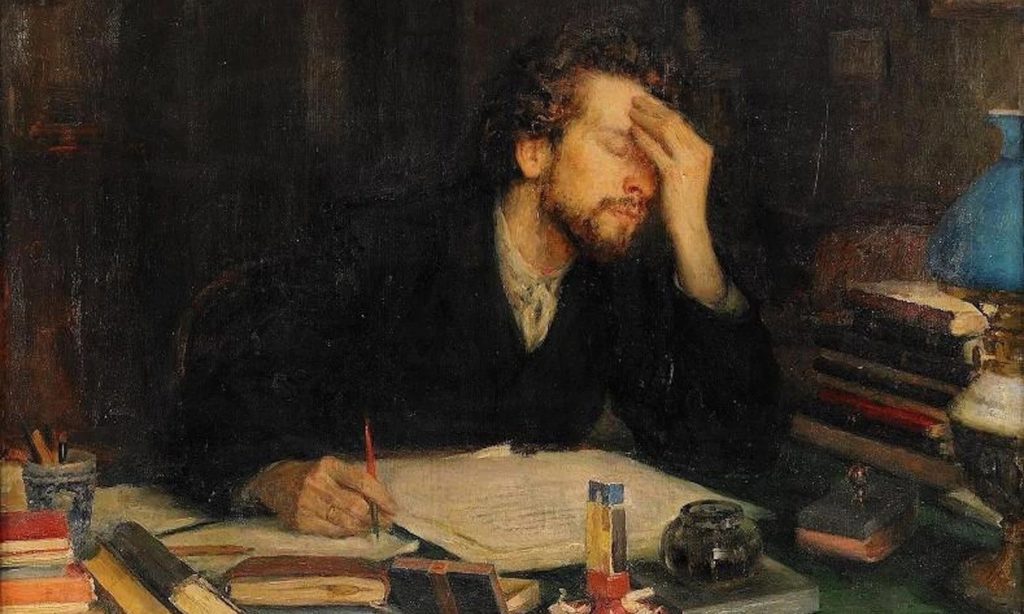
Como lector, comento un descubrimiento de José Patiño, mi viejo amigo. En la edición inglesa de The world according to Garp de John Irving se puede leer:
In the same secondhand bookstore Garp bought an English translation of the Meditations of Marcus Aurelius; he had been made to read Marcus Aurelius in a Latin class at Steering but he had never read him in English before. He bought the book because the bookstore owner told Garp that Marcus Aurelius had died in Vienna. [En la misma librería de segunda mano, Garp compró una traducción inglesa de los Pensamientos de Marco Aurelio; le habían obligado a leer a Marco Aurelio en las clases de latín de la Steering, pero nunca lo había leído en inglés. Compró la obra porque el librero le dijo que Marco Aurelio había muerto en Viena (John Irving, El mundo según Garp, traducción de Iris Menéndez, Barcelona, Argos Vergara, 1980, p. 101).]
Lo anómalo, claro está, es que el emperador Marco Aurelio no escribió sus Meditaciones en latín, sino en griego. José Patiño contaba que, cuando estuvo en Berlín, ojeó una edición alemana de El mundo según Garp, encontrándose con que el traductor alemán había intervenido sobre el plan de estudios del joven Garp, haciendo que las clases no fueran de latín, sino de griego. Como vemos, la edición castellana fue más respetuosa, pero, por mi parte, he descubierto que la edición holandesa corta por lo sano y no aparece referencia ni al latín ni al griego. ¡Las capas están para hacer sayos!
En fin, los ejemplos podrían multiplicarse, así que multipliquémoslos antes de que se conviertan en un majano con el que no se sabe qué hacer.
Así, sólo hay que irse a la última de las ediciones de las obras de José Ortega y Gasset para darse cuenta de que se atreven con su límpido castellano con decisiones de hipercorrección absolutamente injustificadas. Por ejemplo (y entre otras), un «de arriba [a] abajo» (cf. Obras completas, Madrid, Santillana-Taurus, 2009, tomo IX, p. 1047) en vez del perfectamente correcto «de arriba abajo» o, cambiando el tercio, corregir como libro Delta (¡Paulino Garagorri maldiciendo desde lo alto, pues él había puesto Gamma en su edición de La idea de principio en Leibniz…!) el libro IV de la Metafísica de Aristóteles, demostrando ignorancia de un hecho: que es que hay dos libros alfas (Α y α) (ibidem, p. 1046). El Ministerio de Educación y Ciencia, que sufragó la edición, no fue tan pejiguero, desde luego.

de Ilya Yefimovich Repin
O repasar la edición de las Obras completas de Kurt Gödel en la edición de Jesús Mosterín, el cual, con toda la desfachatez del mundo, declara: «Por eso me he decidido a traducir no sólo la lengua ordinaria, sino también los signos lógicos y la terminología, unificándolos conforme a los usos actuales. Quien tenga un interés digamos filológico por los textos tendrá que acudir en todo caso al original» (Jesús Mosterín, «Prólogo a la primera edición», en Kurt Gödel, Obras completas, Madrid, Alianza, 2006, p. 16). No sé qué le hubiera parecido a Gödel que se escamoteara al lector el simbolismo utilizado, sobre todo porque, admirador de Leibniz, sabía que unos caracteres reflejan respectos que otros no. ¡Fruslerías para nuestro bilbaíno universal! Philologica minora!
O acudir a la letra del himno de la Real Sociedad de Fútbol compuesta en euskera por Ricardo Sabadie en 1970. Recientemente, se ha modificado un par de momentos, aquellos en los que se exclamaba Aurrera mutilak! (¡Adelante chicos!) o Aupa mutilak! (¡Venga chicos!) para poder estar a la altura de los tiempos y que nadie se sienta excluido (¡las futbolistas y jugadoras de hockey sobre hierba del club se merecen un respeto, alajaina!). Me pregunto si suerte parecida correrá aquella letrilla de Luis de Góngora y Argote («Decidme, dama graciosa») donde evocaba lo chico de la entrada a la muralla de la puerta de Fuenterrabía:
Aquel ojal que está hecho
junto de Fuenterrabía,
digáisme, señora mía
¿cómo es ancho siendo estrecho?
Si acaso la poco delicada referencia de Góngora sobrevive (¿a qué coño se atrevía con que si la cosa era putillu(m) [pequeño o chico, en latín] o no, de donde procede por cierto mutil?), seguro que el muy oficial y autonómico Hondarribia acaba imponiéndose sin atender a prosodias ni a nada.
En fin, presuntas o presumidas, erratas que se convierten en tesis, errores que en erratas, erratas que en errores, en intervenciones editoriales (preocupadísimos por el público lector) y de editores biempensantes. Todos ellos llevándose por delante el más mínimo rigor filológico y el respeto por los textos. Textos que sencillamente no son nuestros y que hay que cuidar como se cuidan los tesoros. Todo lo que no sea eso tiene un nombre: mala fe.

En resolución, que leer exige un esfuerzo y corregir lo leído tal vez el doble, pues en la corrección conviven dos momentos: uno, el de la inspección conspectiva del texto; otro, el de la segmentación particularizante. No pueden darse a la vez; son incompatibles, por lo que incorporar además intereses espurios sobre ellos no puede sino hacer imposible cualquier cosa, ya complicada de por sí. Sea como fuera, los correctores que se van a lo segundo sin pasar por lo primero corrigen y corrigen sin saber si se dan intenciones ocultas detrás de los modismos o las extravagancias, de tal forma que pueden llegar a arruinar su trabajo llevados precisamente por su celo profesional. Por otro lado, si sólo se hace el primer trabajo, se corre el riesgo de pasar por alto todo lo que haga sentido, como recordaba Ferlosio que dicen los tipógrafos. No es extraño que durante un tiempo me preguntara cómo es que leer era tan difícil. Y no acierto a dejar de pensar que apenas si me he acercado a terminar de lograr comprender mejor estos abstrusos mecanismos y si con textos como este que ahora finiquito tengo más cosas que ganar que que perder.
Nota bene para correctores ociosos: ¿Que he metido muchos gerundios y que en la sangría me paso o me quedo corto de cíceros? Pues sí, pero era por seguir dando por culo, por si lo anterior no hubiera ensanchado bastante las vuestras angosturas.
Post data
He estado varios días tras un ejemplo que finalmente he conseguido localizar una vez escrito lo anterior. La prueba es que había incluido un doble que como forma de darme esa satisfacción. Pues bien, en la segunda edición de Diario de un cazador de Miguel Delibes (Barcelona, Ediciones Destino, colección Áncora y delfín, 1956) se puede leer: «Melecio pensó un momento y dijo luego que que el Mele fuese un gran cazador» (p. 61). Si vamos ahora a una edición más cercana, por ejemplo, a la página 58 de la reimpresión 18.ª de la colección Destino libro (abril del 2002), ese doble que ha desaparecido. ¿Responsabilidad del asunto? Ai posteri l’ardua sentenza!








