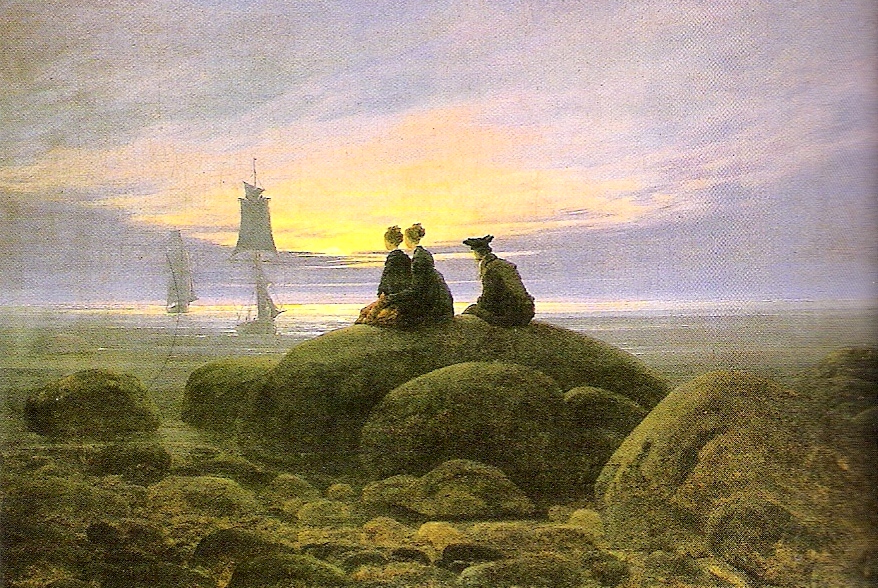Conrado Velarde siempre quiso ser bombero. A pesar de su metro cincuenta de escasa arquitectura, a pesar de ser escurrido de carnes, y de su condición enfermiza y endeble. Ser bombero era su más ardiente anhelo, un sueño casi imposible al que jamás quiso renunciar.
Vino al mundo una tarde de septiembre, en un dormitorio donde la madre llevaba dos días aullando de dolor a causa de un parto interminable. La comadrona que la atendía sin moverse de su lado, salvo para las necesidades más perentorias, sostenía que no existía ninguna causa de tipo funcional que impidiese el alumbramiento, sino la terca obstinación del niño que, desde luego, se negaba a asomarse al mundo. Al atardecer del segundo día, y sin previo aviso, en uno de aquellos forcejeos de la parturienta en que las venas del cuello parecían cuerdas de violín a punto de estallar y los ojos amenazaban con salirse de las órbitas, el niño se deslizó entre sus piernas entumecidas con la celeridad de una anguila escurridiza, de tal modo que vino a aterrizar a los pies de la cama y chocó contra el tablero de madera con un golpe sordo y blando, y allí se quedó, inanimado y patéticamente vulnerable sobre el desorden de las sábanas. La madre, sorprendida y consternada, temió que, debido al golpe, aquellos que fueran los primeros instantes del recién nacido se convirtieran también en los últimos. Pero no ocurrió tal cosa. El niño, demasiado pequeño para haber nacido de un embarazo a término, escuchimizado y renegrido, casi cianótico, mostraba unas constantes vitales normales, y su empeño por aferrarse a la vida era tan vehemente como anteriormente lo fuera su negación a salir del caliente seno materno. La matrona, acostumbrada por su oficio a manejar aquellas levedades temblorosas y esos puñados de carne palpitante, dijo escuetamente: “Es un niño, Gregoria. Y será tozudo como una mula”.
A Conrado Velarde nunca lo pudo mostrar su madre con el orgullo y la satisfacción con que otras madres exhiben a sus hijos rollizos y lustrosos, porque él se criaba tan canijo que verle las piernecitas que se agitaban convulsas y daban inconsistentes patadas al aire movía a la gente a una secreta piedad y a pronunciar halagos que a duras penas sentía. Eso no fue inconveniente para que a los nueve meses, estando sentado en una manta que le ponían en el suelo y donde lo colocaban rodeado de juguetes, gatease hasta asirse al borde de una silla y se incorporase. Una vez puesto de pie, y después de oscilar levemente hasta afianzarse sobre sus endebles piernas, inició unos pasos vacilantes e inciertos que lo llevaron directamente a la cocina, donde oía trajinar a la madre. Cuando ésta se dio la vuelta y lo encontró allí, sosteniéndose a duras penas en un precario equilibrio, tambaleante su inseguro cuerpecillo, increíblemente pequeño pero tan fieramente decidido, dio un grito de sorpresa y dejó escapar de las manos un plato que sostenía, que se hizo añicos contra el suelo. Mientras tanto Conrado, que no parecía acusar el esfuerzo, sonreía beatíficamente con una sonrisa húmeda y babeante donde florecían cuatro dientecillos diminutos.
Ya desde pequeño dio muestras de un amor propio desmesurado, de algo muy parecido a una terquedad cerril. No había cosa que se propusiera que no llevase a cabo, aunque le fuese la vida en ello, Allí donde no llegaba con su estatura, llegaba con su obstinación. No es de extrañar, por tanto, que en sus primeros años de colegio se erigiera casi de inmediato en cabecilla de su grupo, a pesar de que el resto de los muchachos de su edad le sacaban más de una cuarta y eran mucho más robustos que él. Su firme determinación, la osadía de que hacía gala y la tozudez con que manifestaba sus deseos hasta convertirlos en un hecho consumado, que contrastaban notablemente con su continente esmirriado y endeble, obligaban a los muchachos a aceptarlo como líder indiscutible.
Sus juegos preferidos eran aquellos que requerían destreza y una buena dosis de riesgo, y no desdeñaba esfuerzos ni renunciaba a nada por considerarlo imposible, aunque las más de las veces sus aventuras supusieran algún descalabro y siempre llevase los codos y las rodillas llenos de desolladuras. El trepar a sitios inverosímiles, el callejear a pedrada limpia con las bandas rivales o bañarse en pleno invierno en las crecidas aguas del río eran cosas habituales, si bien esto último tuviese como consecuencia una buena azotaina de su madre, que la pobre andaba siempre con el alma en vilo, y andar el resto del invierno tosiendo y sorbiéndose los mocos de forma compulsiva.
Su amor por el cuerpo de bomberos nació de forma espontánea una tarde de julio en que, compinchado con otros tres muchachos de la pandilla, se escapó de su casa aprovechando las horas taciturnas de la siesta. La madre dormitaba en el sofá, las persianas echadas para fingir penumbras y evitar aquel calor sofocante, y él estaba en su cuarto haciendo que dormía, que esa era una obligación repetida cada tarde de estío, porque decía su madre que las horas en las que él estaba durmiendo eran las únicas que ella descansaba. Esperó un rato, asomando la nariz por un resquicio, hasta que percibió la respiración acompasada y unos leves silbidos provenientes del sofá que denunciaban que por fin la mujer estaba fuera de circulación. De puntillas, con cuidado para no hacer ruido, alcanzó la puerta, levantó el pestillo y colocó una bola de papel para impedir que cayera de nuevo. De ese modo encontraría la puerta entreabierta a su regreso y evitaría una llamada que habría de delatarlo. Echando una última mirada a la madre dormida, se encogió de hombros y salió sigilosamente.
Indiferentes al calor, impacientes y sudorosos, ya estaban sus amigos apostados en la esquina. En un murmullo cómplice decidieron irse al río, y hacia allá se fueron corriendo, huyendo se diría, ansiosos por escapar de unas horas de sueño y de reposo impuestas a golpe de pescozón. Corrieron silenciosos hasta llegar a las últimas calles del pueblo. Una vez que las dejaron atrás y empezaron a pisar abrojos y secarrales, avistándose ya las tapias blancas de la granja que estaba en las afueras y los árboles que bordeaban el río, se pararon para recuperar el aliento y lanzaron al aire varios gritos de júbilo contenido. Continuaron su marcha, esta vez más despacio, que ya eran sus corazones corceles desbocados golpeando las costillas. Nada impedía ahora los ruidos ni las risas, que nadie habría de oírlos. Un canto de chicharras se silenció a sus voces cuando llegaron a la alameda. Antes incluso de llegar a la orilla ya se habían despojado de sus escasas ropas, que habían ido regando por el suelo en su precipitación por alcanzar el río y sumergirse en su corriente, debilitada ahora. La vista de sus cuerpos desnudos provocaba invariablemente una explosión de risas que terminaba cuando, con los ojos cuajados de lágrimas, empezaban a mirarse entre las piernas para comprobar si aquellos pequeños y cálidos secretos cobijados entre ellas habían aumentado de tamaño desde la última vez que se escaparon juntos. Al grito de “¡Vamos a llenar el río!”, todos se alinearon en un precario equilibrio sobre las piedras que lo bordeaban y empezaron a orinar hacia el agua con auténtica puntería.
Casi dos horas habían transcurrido desde que se escaparan de casa, dos horas de un gozo salvaje y primitivo donde cada instante era un reducto de libertad conquistada a expensas del sosiego y a riesgo de una buena azotaina. En ese tiempo habían retozado en el agua, habían perseguido de forma inmisericorde a las pocas ranas que se dejaban ver, habían hecho competiciones arrojando piedras casi planas para ver quién conseguía más rebotes en la superficie del río… Pero acaso ya era el momento de regresar antes de que su ausencia fuese notada, en cuyo caso los azotazos serían un hecho consumado. Decidieron, pues, vestirse, y con cierta precipitación se fueron poniendo la ropa sobre los cuerpos bruñidos y lustrados por la humedad. – Mirad lo que he cogido de casa – dijo uno de ellos, sacándose una caja de cerillas del bolsillo del pantalón. – Podríamos prender un matojo, que ahora están secos y arden enseguida. – Y sin mediar más palabras, encendió un fósforo, que se apagó casi de inmediato. Volvió a encender otro, pero corrió la misma suerte. Al tercer intento, la cerilla, amparada en la palma de la mano, mantuvo una titubeante llamita que prendió en los abrojos. Inmediatamente empezaron a arder todas las ramas secas con un siseo inquietante. Una a otra se iban contagiando con unas llamaradas altas y un crepitar creciente y estremecedor. El calor del fuego les mordía en el cuerpo, pero se acercaron en un intento de apagarlo con los pies en un baile salvaje y enloquecido. Las llamas siguieron propagándose, y un airecillo cálido y sofocante las empujaba sin misericordia hacia los muros de la granja, que cada vez parecía más cercana. Cuando vieron que aquello tomaba unas proporciones desmesuradas, todos, menos Conrado, echaron a correr despavoridos, buscando la seguridad que ahora representaba el pueblo, huyendo de aquella situación que de pronto se les había escapado de las manos. – ¡No os vayáis! ¡Ayudadme! – gritó Conrado. Pero el miedo no conoce los nombres ni los rostros, ni sabe de compañerismos.
El muchacho se quitó la camiseta en un vano intento de apagar las llamas golpeándolas, pero sólo consiguió extinguir el fuego en algunos rodales donde no tardando mucho se habrían consumido en su totalidad los abrojos, mientras que rebrotaba con inusitada fuerza en los que estaban más próximos a la granja. Cuando, media hora más tarde, llegaron los bomberos, el crío estaba sofocado por el calor, renegrido su cuerpo, chamuscado el pelo y casi exhausto.
Una semana más tarde le llamaron del ayuntamiento, donde, en un acto sencillo y emotivo, le hicieron entrega de una placa en reconocimiento a su heroísmo, y el señor alcalde pronunció una hermosa arenga resaltando su valentía y el gran servicio que había prestado a la comunidad, porque aunque, en resumidas cuentas, el fuego, dadas sus dimensiones, lo acabó apagando el cuerpo de bomberos, él había luchado denodadamente y como un hombre. Como recuerdo de aquel percance quedó una enorme extensión de terreno calcinado y los muros de la granja completamente negros. Eso sin contar con las dificultades para sentarse que tuvo que sufrir el muchacho durante una semana a causa del ardor que sentía en el trasero, ardor que no fue provocado por el incendio, sino por una zapatilla de su madre que de esa manera inmortalizó la hazaña de una tarde de siesta.
Aquel momentáneo destello de gloria, ese calor que confiere el reconocimiento público y unánime de los méritos de uno pudieron más que el otro calor que sentía en la zona baja de la espalda, y fueron los que determinaron su futuro. Además, la destreza y la rapidez que desplegaron los bomberos para hacerse con la situación en unos minutos fue algo que le dejó boquiabierto de asombro y admiración. Y fue en aquellos instantes cuando se hizo el firme propósito de ser bombero cuando tuviese edad para ello.
El tiempo se iba desgranando en la monotonía estrecha del colegio del pueblo. Cuando cumplió los años de escolaridad obligatoria arrinconó los libros y no volvió a acordarse de que existían. Y pasó varios meses haraganeando, en contra de la opinión de su madre, que le apremiaba cada día a hacer algo de provecho. No se decidía a buscar uno de los pocos empleos que podría encontrar en aquel pueblecillo que languidecía y que tan pocas posibilidades parecía ofrecer, como no fuese colocarse de camarero en algún bar o trabajar en la granja avícola que a punto estuvo de arder en una tarde de escapatoria. Pero servir cervezas o engordar pollos no eran trabajos para él, que había sido aclamado como héroe por todo el pueblo y que aún conservaba sobre la piel del alma el recuerdo de aquel calor intenso del fuego y el aplauso.
Una mañana preparó una maleta con toda su ropa, un par de fotos familiares y la placa que le diera un día el alcalde. Pidió dinero a su madre en calidad de préstamo, asegurando que no tardando mucho habría de restituírselo con creces, y se encaminó decidido a la plaza para coger el coche de línea que le llevaría a la ciudad, donde con toda seguridad iba a conseguir un trabajo de bombero, que era para lo que creía estar mejor dotado. De nada sirvieron los ruegos ni las lágrimas maternas. De nada sirvió que ésta lo llevara casi a rastras a su dormitorio para que, frente al espejo del armario, asumiese de una vez por todas la oscura realidad de sus limitaciones. De nada sirvió que viera reflejada su parca anatomía, la imagen achaparrada de su cuerpo enjuto, su metro cincuenta de escueta geografía. Media hora más tarde, mohíno, fortalecido, más tozudo que nunca y crecido por dentro emprendía viaje sin volver la cabeza para mirar siquiera por la ventanilla trasera aquel pueblo que se iba quedando cada vez más lejano y, si acaso fuera posible, más diminuto.
……………………………………………..
“Mi querida madre:
Ya han pasado cinco meses desde que me vine, y esta es la segunda carta que te escribo. No me lo lleves a mal, madre. Ya sabes que no se me da muy bien eso de escribir. Conociéndote, supongo que habrás estado preocupada todo este tiempo, pero ya te dije en mi primera carta que perdieras cuidado, que siempre he sido fuerte y el valor no me falta, y que sabría buscarme la vida como el mejor. ¿Acaso no me has contado cientos de veces lo que dijo la partera el día que nací? ¿No es verdad que te dijo que iba a ser tozudo como una mula? Pues entonces no había razón para preocuparse.
Hoy te escribo porque tengo que darte una buena noticia y estoy muy contento. Muy contento, madre. ¡Ya por fin soy bombero! Bien podrás estar orgullosa de mí, porque he conseguido el sueño de toda mi vida y he demostrado que lo que prometo lo cumplo. La verdad es que la vida en la ciudad no es fácil para nadie, y creo que para mí menos que para nadie. Ahora que ya ha pasado todo puedo contarte que muchas noches me he acostado con el estómago vacío, y que más de una vez he llorado de miedo y de soledad y he deseado volver al pueblo contigo, porque aunque sabía que me ibas a regañar, estaba seguro que tu voz enojada era mejor que ese silencio negro que me comía por dentro. Pero para qué vamos ahora a ponernos tristes, cuando estoy que me pondría a saltar de alegría…
Ya soy bombero, madre. Me ha costado mucho sacrificio, no creas. Pero por fin lo he conseguido. Me han hecho el traje a la medida, y me gustaría que vieras cómo me sienta. Parezco uno de aquellos que fue a apagar el fuego la tarde en que casi arde la granja, no sé si te acuerdas. Bueno, qué tontería, claro que te acuerdas. Y las botas, y el casco, tan relucientes… Son una preciosidad. Pero no te voy a explicar nada más, porque la semana que viene, si Dios quiere, me vas a ver totalmente uniformado paseándome por el pueblo. Sí, madre, voy a ir al pueblo para que me veas tú y me vea todo el mundo, y para que sientas alegría y orgullo al verme y al saber que por fin he alcanzado la ilusión de mi vida.
Voy a despedirme ya, porque sabes que no me gusta escribir cartas y ésta me está saliendo demasiado larga. Pero la emoción que siento ahora mismo bien lo merece. Hasta la semana que viene, recibe un montón de besos de tu
Conrado”
……………………………………………………
Se secó unas lágrimas y volvió a pasar la vista, conmovida, sobre las cuartillas donde el apresuramiento y la excitación del hijo habían ido tejiendo unos renglones irregulares que, hacia la mitad, ascendían ostensiblemente. Las ventanas estaban abiertas y tuvo ganas de asomarse para proclamar a voces el triunfo de Conrado, pero se avergonzó un poco de su impulso y se quedó quieta, acaso temblorosa, acariciando el papel como si le transmitiese algo del calor de las pequeñas y amadas manos que lo habían garabateado. Lentamente, desde el principio de la calle, venía una furgoneta con altavoces por los que una voz femenina repetía sin cesar la misma monótona proclama. Ajena a ello, la madre miraba la carta de letras enmarañadas y sonreía para sí. Buscó la primera página y leyó de nuevo “Mi querida madre…”. Acercó la hoja a sus labios y la besó. Las palabras del altavoz llegaban junto a su ventana cada vez más diáfanas, mientras repetían sin cesar su cantinela una y otra vez.
EL DOMINGO GRAN FESTIVAL CÓMICO TAURINO. RESERVE SUS LOCALIDADES. EN LA PLAZA DE TOROS, A LAS CINCO DE LA TARDE, EXTRAORDINARIA CHARLOTADA. NO SE LO PIERDA…
Un pasodoble atronó el aire por un instante. Enseguida se oyó de nuevo la voz anunciando el acontecimiento del domingo… La madre, indiferente al ruido, siguió leyendo la carta y secándose con el dorso de la mano las lágrimas fugitivas. A lo lejos se fue desvaneciendo el eco del altavoz y de la música…