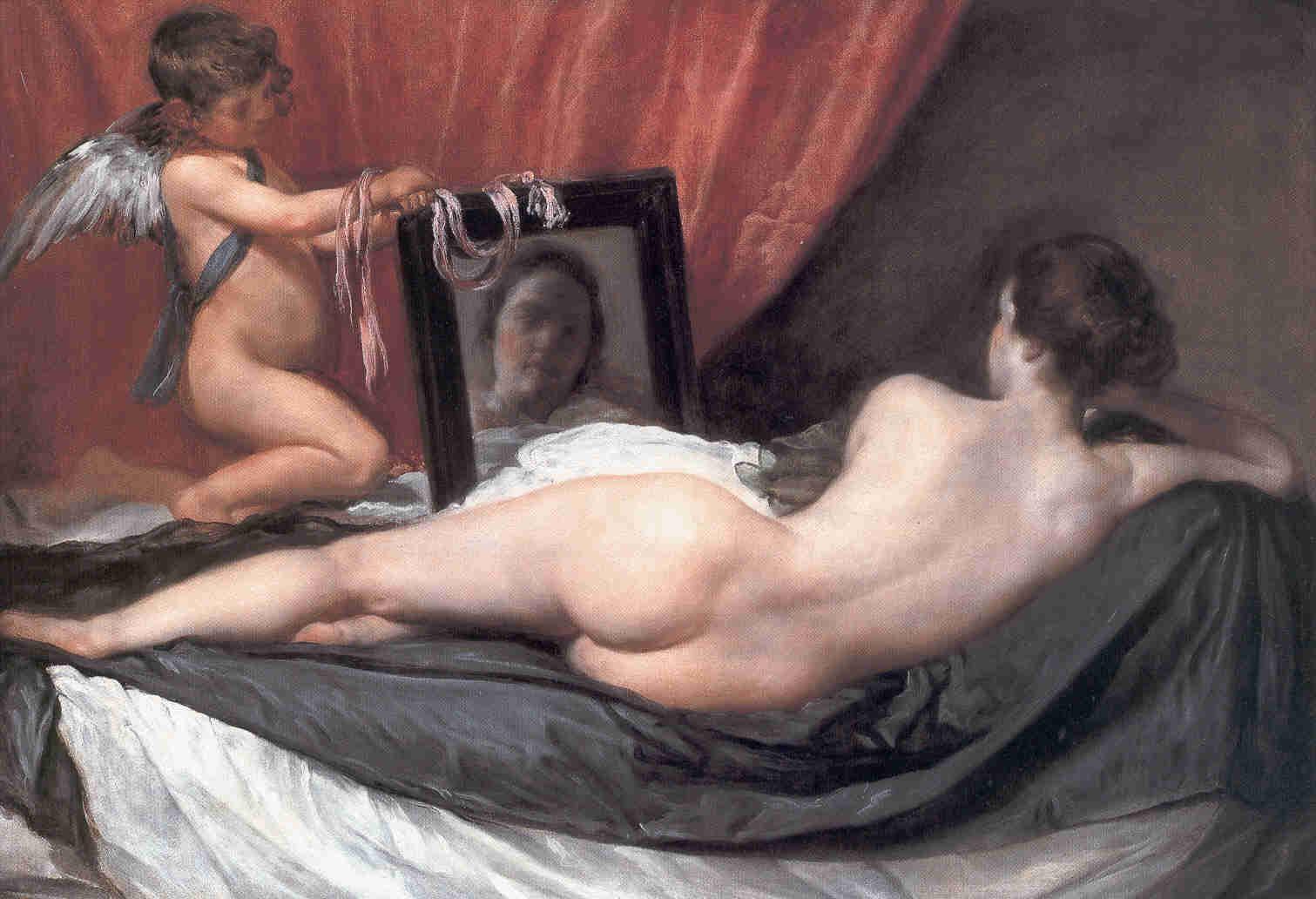De vez en cuando recuerdo el calor de la India de hace unos veranos, la sensación de que el aire era espeso y casi costaba respirar, el sudor continuo que hacía que la ropa se pegara al cuerpo, la contaminación de Delhi en las noches donde no refrescaba, sobre todo si te encontrabas, al anochecer, en una zona asombrosamente concurrida por miles de personas, como los jardines aledaños a la Puerta de la India, el gran arco de triunfo que se construyó para conmemorar a los soldados indios muertos en la Primera Guerra Mundial y las Guerras Afganas de 1919. A veces solo se soñaba con volver al refugio del aire acondicionado del hotel o del autobús aunque se estuviera contemplando un monumento extraordinario. Pensaba lo que representaría ese calor para la gente tan pobre que veía por todas partes o, en otros tiempos, para todo el mundo incluso para los colonizadores ingleses aunque vivieran en el barrio de Lutyens donde ahora se alojan los embajadores de todo el mundo y, por supuesto, para los soldados que malvivían en cuarteles acosados por enfermedades tropicales y venéreas que no se intentaban prevenir porque, en aquellos tiempos, se pensaba que el precio del pecado debía ser, ineludiblemente, el dolor y la muerte.
Por casualidad leo estos días “Algo de mí mismo“, las memorias que Rudyard Kipling publicó en 1936, el mismo año en que murió. De pronto se encuentra uno inmerso en unos tiempos todavía próximos, pero a la vez muy distantes, donde la infancia se concebía de otra manera y podía ser muy dura aunque tus padres fueran gente acomodada con cargos importantes en la India donde, a veces, no era conveniente llevar a un niño pequeño. A él lo dejaron casi seis años en Londres, en casa de una institutriz muy puritana que se dedicaba a cuidar a niños cuyos padres estaban en las colonias a base de constantes palizas y de insuflarles un profundo terror por el infierno y sus horrores. Fue ahí cuando se refugió en la lectura, aunque tenía que hacerlo en secreto porque también eso era perseguido. Por suerte, pasaba los veranos en casa de su tía Georgie que le leía “Las mil y unas noches“, lo trataba con cariño y le ofrecía una casa confortable con primos de su edad. Cuando, con el tiempo, su tía le preguntó porque nunca dijo nada de cómo había sido tratado reflexionó que “Los niños cuentan casi tan poco como los animales, y es que aceptan lo que les ocurre como algo eternamente establecido. También es que los niños maltratados se hacen una idea muy clara de los que les puede ocurrir si rebelan los secretos de una cárcel antes de salir de ella.”

Por fin Kipling volvió a la India y comenzó su carrera de escritor trabajando en periódicos y escribiendo relatos que cada vez le pagaban mejor para distintas revistas. Con veinte años vivía con su familia, iba al Club, a veces se quedaba solo. Solo e inmerso en el calor asfixiante del verano, que era consciente de que lo terminaba deteriorando, día a día, tanto a él como a sus compañeros en las mismas circunstancias. Lo que también puede verse como una metáfora de lo que de vez en cuando ocurre en todas las vidas cuando pasamos periodos de tristeza, desconcierto o estamos presionados por algún dilema que nos angustia y no sabemos como resolver. Entonces es fácil irse abandonado poco a poco, sobre todo si se vive solo en ese momento. Puede dar igual la hora de levantarse de la cama, ducharse o no, comer algo mínimamente cocinado en una mesa bien puesta, conversar eligiendo bien las palabras con algún amigo, leer algo que pueda resultar significativo o realmente entretenido, salir a la calle y buscar un sitio agradable, hacer algo con las manos o ver una buena película antes de dormir. A veces se instala el “ya ¿para qué? y esa sensación enseguida hace juego con el tono existencial sombrío con el que es fácil que se tiña la vida entera, siempre a punto de perder toda la significación por la presencia incesante de la muerte.
Es entonces cuando es esencial ser conscientes de lo importante que es “vestirse para cenar”, cómo una civilización y una vida pueden sostenerse lo suficiente, a veces, en pequeños hábitos que, de pronto, se convierten en sólidos clavos a los que agarrarse mientras pasa la tormenta y que es muy importante conservar justo en esos momentos difíciles o, incluso, cuando todo va bien para no caer en el tedio o en la banalidad. Gestos significativos que provienen de la experiencia de personas de otras generaciones que tuvieron que ser muy duras para soportar todos los avatares que les sucedieron. Kipling conoció a Willian Ernest Henley el poeta que escribió “Invictus” (que, como “If “, resume cierta moral victoriana para soportar las dificultades), conocido por la fuerza que inspiró a Mandela en “Robben Island”. Henley estuvo enfermo desde muy joven de tuberculosis ósea lo que provocó que le amputaran una pierna y llenó toda su vida de dolor crónico, pero no le impidió desarrollar una importante carrera literaria. Al igual que a su amigo Robert Louis Stevenson, otro enfermo de tuberculosis desde la juventud, que se inspiró en su figura para el personaje de Long John Silver en “La Isla del tesoro” según le refirió en en una carta a Henley después de que se publicara el libro: “Ahora haré una confesión: fue la visión de tu fuerza y maestría mutiladas lo que engendró a Long John Silver… La idea del hombre mutilado, gobernado y temido por el sonido, te fue arrebatada por completo.” (1)

“Cuando mi familia se iba a la montaña y me quedaba solo, el criado de mi padre se quedaba al mando de la casa. En los detalles cotidianos empezaba a notarse uno de los peligros de la vida solitaria. Conforme el número de asistentes al Club disminuía entre abril y mediados de septiembre, los hombres se volvían cada vez más descuidados, hasta que por fin a nuestro secretario le remordía la conciencia y, culpable él mismo, nos llamaba al orden a empellones y nos prohibía cenar en camiseta y pantalón de montar o poco más.
La tentación era mayor en la propia casa, aunque uno sabía que, si rompía con el ritual de vestirse para la última comida del día, perdía su tabla de salvación. (Los caballeros jóvenes de hoy, más tolerantes, consideran esto de vestirse para la cena una afectación comparable a la «corbata del antiguo colegio». Daría mi sueldo de varios meses por el privilegio de desengañarlos.) De esto se ocupaba el mayordomo. «Por el honor de la casa, debe darse una cena. Hace tiempo que el Sahib no invita a comer a sus amigos». Yo protestaba como un niño penoso. Y él replicaba: «Salvo de los nombres de los invitados del Sahib, de todo me encargo yo». Entonces uno, con desgana, rescataba del olvido a cuatro o cinco compañeros. Se ponían en la mesa lamentables caléndulas marchitas y, con todo un acompañamiento de cristalería, plata y mantelería, se celebraba el rito, y el honor del mayordomo quedaba a salvo durante algún tiempo.
En el Club se despertaban de repente, entre amigos, odios injustificados que enseguida se disipaban como el humo; se recordaban viejos agravios y se repasaban en voz alta; el libro de reclamaciones se llenaba de acusaciones e invenciones. Todo lo cual quedaba en nada cuando llegaban las primeras lluvias. Después de unos tres días de invasión de unas cosas que se arrastraban por el suelo y trepaban por los muebles, interrumpían la partida de billar y casi apagaban las lámparas en que se quemaban, la vida resurgía con la llegada del bendito refrescar del tiempo.
Pero era una vida extraña. Un día, de pronto, en la sala de espera del Club, un hombre le pidió al que tenía al lado que le alcanzara el periódico. «Cójalo usted mismo», fue la respuesta propia del calor. El hombre se levantó, pero, al ir hacia la mesa, se cayó y empezó a retorcerse del primer ataque del cólera. Se lo llevaron a casa, llamaron al médico, y en tres días pasó todas las fases de la enfermedad, incluida la típica pérdida, primero, del color de las encías y, luego, de las encías mismas. Luego se recuperó y le contaba a todo el que se interesaba por él: «Sólo recuerdo que me levanté a por el periódico, pero después le aseguro que no recuerdo nada hasta que Lawrie dijo que ya volvía en mí». Con el tiempo he oído que a veces la vida nos concede ese olvido.
Aunque me libré de los peores horrores, gracias a la presión de mi trabajo, la disponibilidad para leer, el placer de escribir todo lo que se me ocurría, cada vez me derrotaba más el calor y, en cuanto aparecía, se me venía el alma a los pies.”
“Algo de mí mismo”, Rudyard Kipling
(1) The Story of the House of Cassell. Cassell & Co., 1922. p. 211.