La mañana de abril había amanecido muy limpia, con un sol muy suave que acariciaba la progresión rauda de las madreselvas hacia alguna parte secreta y esplendorosa de la vida. El domingo era perfecto para pasar la mañana leyendo al lado de la terraza, escuchando música, haciendo planes con zumo de naranja y cierto tiempo por delante. Pero a media mañana Hugo me llamó para decirme que se había enterado de que Rafa G, “su maestro”, había muerto.
A Rafa lo conocí hace quizá quince años cuando los chicos todavía iban al colegio y comenzó a darle clases a uno de ellos. Ese año había habido un cambio de profesores y no conocíamos a ninguno, con lo que no sabíamos muy bien a qué atenernos. Pero pronto comenzamos a notar su influjo. El chico llegaba contento e interesado todos los días. A veces tenía que aprender un poema; otras nos contaba un debate en clase sobre cualquier tema de actualidad; algunas nos hablaba de las canciones que les cantaba o de salidas al campo para coger setas. Por fin me lo presentaron en alguna reunión de padres, a las que iba poco, donde me cayó muy bien su aspecto cordial y campechano que no excluía una cierta exigencia. Percibí que creía en lo que hacia, que no pasaba de nada, que era un tipo culto. Y también que era un líder y, un poco, un segundo padre para algunos chavales o incluso para algunos padres.
A lo largo de los años fuimos trabando una amistad que culminó en una tertulia que con otra gente tuvimos un par de años casi una vez por semana. Allí comencé a conocerle mejor y a valorar la honestidad de sus opiniones, su pugna por saber de todo, su compromiso con la gente humilde, su capacidad de indignacion y militancia cuando algo le parecia injusto. Le gustaba leer y escribir, justo -decia- lo que tiene que enseñar un maestro, y era un conversador divertido, pero correoso, con el que era muy interesante debatir aunque no se estuviera de acuerdo con él.
Fue uno de esos maestros maravillosos que se jubiló a los sesenta, un poco cansado de los cambios que se estaban produciendo y que se alejaban de la forma en que a él le gustaba ejercer la profesión: con mayor compromiso por educar y menos papeles. Lo recuerdo en ese acto reafirmado en la decisión (que yo veía como una gran pérdida) y a la vez con ese punto de melancolía que le daba la falta de reconocimiento que ha tenido esa generación de maestros que tanto hizo por la educación de este país y, también, por la frustración de que la reforma educativa presuntamente progresista hubiera ido por unos derroteros no demasiado afortunados.
Le dije entonces que lo consideraba un heredero de esa generación de maestros que formó la Institución Libre de Enseñanza, gente que creía que la cultura podía cambiar un país y llenarlo de ciudadanos libres y productivos. Creo que no le disgustó esa idea. Luego nos fuimos viendo de vez en cuando. Lo recuerdo cantando en la Plaza Mayor contra la guerra de Irak o con un cuerno colgado del cuello para protestar estruendosamente contra los recortes educativos. Siempre me decía que no se aburría y que le faltaba tiempo para todo lo que le apetecía hacer. Seguro que era verdad. Era un hombre grande que ocupaba mucho espacio y que deja un hueco en todos los que le conocimos. Un buen tipo que me gustaba saber que andaba por el mundo. Un buen maestro de escuela.
Para Rafa González, in memorian.




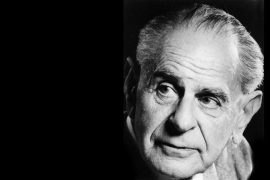


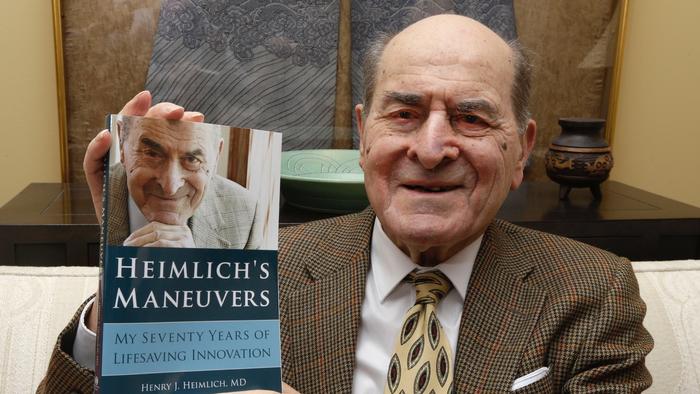


Puede que lo más verdadero de ciertas muertes, como la Rafa, sea su carácter silencioso y fuera de foco. Fuera de la espectacularidada a las que nos quieren acostumbrar. Veáse el testamento de Sara Montiel, alterado y truculento. Tal vez, esa actitud silenciosa pero no callada, es lo que llame la atención ahora. Como su misma vida: fuera de protagonismos vacíos, pero efectiva en otras afirmaciones.
También recuerdo las tertulias de esos años, en ‘El Paraíso’ que señalas, como un contacto, tal vez insuficiente y escaso.