Cuando se despertó fue como si hubiera estado en vela toda la noche, pero ya no sentía ese profundo cansancio en los ojos con el que antes tenía que luchar cada mañana a base de café solo; ya no se asustaba al pensar que eran las cuatro de la madrugada y que ese ritmo de vida un día acabaría con ella. Llevaba meses trabajando a aquellas altas horas para poder atender también la casa y a los niños.
Fuera aún estaba oscuro. Era una noche nebulosa, no se veía la luna y tampoco había estrellas. Los cristales permanecían empañados de frío, del vaho de todas esas almas perdidas por las calles desiertas de Londres; aun a esa hora, paseantes buscando todo y nada. Se abrigó con una vieja chaqueta y puso una manta sobre sus rodillas al sentarse frente al escritorio. Todo estaba dispuesto: una taza de café humeante a su lado, libros de consulta, la pluma recién cargada y el borrador de la novela que había empezado a escribir.
Contempló el manuscrito con devoción: iba a ser un verdadero éxito. La idea era brillante y ahora sí sentía plena seguridad en sus dotes artísticas. Una pasión violenta se había desatado en su fuero interno, y era capaz de sacrificar lo que fuera por sacarla a la luz. Pensó que, en los últimos meses, había creado los mejores poemas y relatos de su carrera, pero casi no tenía tiempo para dedicarles la suficiente atención. Escribió algunas líneas. El texto resultaba temáticamente poderoso; sus palabras muy bellas, precisas y bien organizadas. Los primeros instantes solían ser intensos, como si, en pocas frases, quisiera contener todo lo que había estado soñando, aquella forma de decir las cosas a la que estuvo dando vueltas la tarde anterior mientras preparaba la cena. Su vida cotidiana estaba contenida en esas letras de tinta muy azul: estériles o llenas de significado eran su único asidero.
En los años pasados había necesitado de Ted para convencerse de su propia valía, pero ahora ella era su mejor crítica. Se estaba dando cuenta de que podía construirse su propia vida sin la ayuda de nadie. Programas para la BBC, recitales de poesía, traducciones, premios, becas… podría decirse que por fin había aprendido a escribir sola, a ser lo suficientemente honesta para juzgar sus fallos y a tener el tesón de corregirlos. Ya no era la guapa y alta esposa americana de un importante poeta inglés. Los críticos británicos comenzaban a apreciar sus obras, tanto en verso como en prosa. Verdaderamente, se sentía orgullosa como escritora y como madre.
Hacía más de dieciocho meses que había logrado el divorcio con Ted. Hubo un tiempo que tenía miedo de pasear por Londres y encontrarse con él, o más bien de conocer a su nueva acompañante, otra más. Ahora Ted y ella proseguían individualmente su camino, inmersos en ese mundo literario. En cierta medida, algo seguía habiendo de común en sus vidas -conferencias, fiestas, reuniones…- pero no el amor. A partir del momento de la separación cada uno logró sus metas en solitario, sin violencia y sin saña. Él era un poeta muy popular que aparecía frecuentemente en revistas, por radio o en la televisión; y seguía admirándole en silencio. Para ella fue ese <<gran amor>> al que siempre pensó que estuvo destinada, por eso había esperado con paciencia, dejando pasar multitud de oportunidades en su juventud. Por aquel entonces eran otros sus intereses, pero cuando conoció a Ted Huges descubrió en él ese hombre león y trotamundos, vagabundo, Adán desgarbado y saludable, con voz de dios tronante, que hizo salir de ella poemas maravillosos. Sólo entonces llegó el momento del amor fuerte y devastador, y también del matrimonio. Con él había compartido seis años intensos, llenos de experiencias que la hicieron muy feliz: el nacimiento de los niños, la casita de campo, los caballos, los viajes… Sin embargo, hay cosas que cambian, y traen consigo momentos de quiebra irreparable. Quería pensar que al final todo es pasajero, y que hoy estaba satisfecha de sus logros personales, alimentada con esa idea suya de que por mucho que le hayan quitado a una, siempre queda algo sobre lo que empezar a construir de nuevo.
Por fin había conseguido la casa que tanto anhelaba: un piso en el corazón de la ciudad, cerca de esa fuente de cultura de la que estuvo separada en los últimos años, teatro, cines, museos y librerías. Tuvo multitud de problemas con la electricidad y el teléfono, y todavía luchaba contra el intenso frío que se había apoderado de aquel enorme inmueble. Se trataba de un viejo piso que fue propiedad del poeta Yeats. De algún modo sus espíritus estaban conectados entre aquellas estancias y sentía que inspiraba esas necesarias veladas literarias. Era algo sobrenatural.
Frieda había comenzado a ir al parvulario de la esquina, pero aún necesitaba a alguien para cuidar de Nicholas. La nueva asistenta era demasiado joven, sedienta de chicos y de vida londinense. Trabajaba lo justo, aunque impecablemente, pero no era la clase de persona que buscaba. Estaba harta del desfile de criadas casi todos los trimestres, y detestaba contratar a desconocidas. Pero no podía hacer las tareas domésticas ella sola. Por las mañanas tenía que ocuparse de las compras, de cocinar, además de entregar sus nuevos trabajos y tratar con los pesadísimos editores. Dos días a la semana llevaba la ropa a la lavandería y también estaba pintando la casa y arreglando algunos de los muebles. Pese a las circunstancias, intentaba pasear con los niños por las tardes y leer cuentos juntos antes de acostarlos. Por suerte, crecían sanos y robustos. Eran su mayor alegría y una fuente de inspiración y de vida que parecía inagotable, aún con todas sus contrapartidas. Su vida había dado un giro brusco con su nacimiento, pero, ahora que controlaba mejor las circunstancias, estaba sintiendo que merecía la pena.

Durante el invierno habían cogido muchos resfriados, incluida ella misma, debido a la glacial atmósfera de la casa. A la pequeña aún se la oía toser en la habitación de al lado, revolviéndose entre las mantas. Pero aún no era el momento de encender la estufa. Era grande y consumía mucho combustible, así que no podía permitirse tenerla funcionando todo el tiempo. Escribía sin cesar, deseosa de poder gozar de una reserva económica que le permitiera vivir algo más desahogada. Ella misma hacía años que no se compraba un solo vestido y llevaba una vida sencilla, sin grandes dispendios. Debía asumir responsabilidades de hombre y de mujer a la vez, y muchas veces se sintió descorazonada y agotada al pretender resolver todos los problemas que tenía ante sí.
Por fin había concluido una página. Cogió otro papel en blanco y escribió la siguiente palabra: <<Valor>>. La pluma se le quedó en silencio de repente. Una sensación de inquietud comenzó a llenarla de oscuros pensamientos. Lo quisiera aceptar o no estaba terriblemente sola. Había sido valiente, pero sintió que ese valor que siempre le había acompañado comenzaba a desmoronarse. Había soportado estoicamente todos los reveses de los meses pasados, y ahora comenzaba a sentirse más optimista. ¿No era eso lo que se notaba ahí dentro en su pecho? ¿No era eso? Quizás se estaba engañando a sí misma con sus propios pensamientos, cuando ya no había reconciliación posible con Ted, ni la posibilidad de volver a Boston con su madre y empezar de cero. Se acordó entonces de las cartas de su madre. Las tenía guardadas en los cajones, cuidadosamente empaquetadas. Aquellos folios doblados estaban llenos de momentos de profunda confianza en sí misma, pero también de amargas frustraciones. Su madre había permanecido a su lado en todo momento, en lo bueno y en lo malo, sacrificando cada dólar por ella; y no solo el dinero, sino su propia vida, con tal de hacer de la suya la más brillante existencia. ¿Y qué había conseguido ella, Sylvia, a cambio sino divagar entre palabras confusas? .Tampoco su querido hermano Warrie podría resucitar esa mujer vital y enamorada de la vida que había sido un día.

El amor a sus hijos era lo que, en verdad, la mantenía viva en medio de aquella noche fría y llena de soledad. Últimamente había empezado a pensar incluso que su nacimiento confirmaba su misión creativa. Pero ya no podía ocultar que su tiempo se estaba consumiendo porque, como había escrito, resulta más fácil convencerse de la propia inutilidad cuando uno no tiene cerca a nadie que te haga sentirte deseada y querida. Estaba sola y agotada de tener que mostrar cada día su valía ante el mundo, esa vorágine ciudadana que amenazaba con devorarla. Sus fuerzas físicas ya no eran tampoco las mismas. Pero, sobre todo, nunca dejaría de sentir la frustración de no ser perfecta en nada, y tener que perderse en el tiempo luchando con los elementos sin hallar la dirección adecuada en la que dirigirse. Acabó la Universidad, el Matrimonio y con él la Vida y las Palabras. Su objetivo ahora era sobrevivir a esa existencia que se le llenaba de dolor y conflicto. Antes se lamentaba al dejarse abatir fácilmente por lo que no eran más que “problemillas”. Mil veces había asumido la decisión de sentirse animosa y constructiva, sin dejar que nada frenara su carrera profesional y maternal, pero cuando quería darse cuenta sólo encontraba vacío. Su vida estaba tejida con hilos de cristal que iban a quebrarse en cualquier momento. Estaba al límite, y en aquél día sombrío que amanecía algo la persuadió de que ya no era posible seguir adelante. El café se había quedado frío.
*La mañana del 11 de Febrero de 1963 Sylvia Plath, tras cubrir con toallas las rendijas de la puerta del dormitorio de sus hijos, se fue a la cocina, abrió la puerta del horno y la llave del gas, e introduciendo la cabeza en su interior se dejó morir.








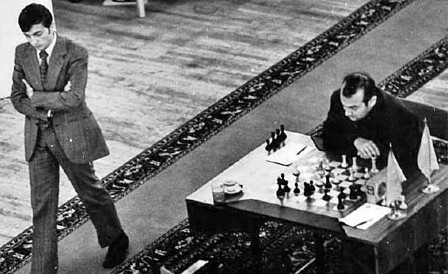

Tremendo.
Francisco Umbral en su monografía de Mariano José de Larra:
“El suicidio es la muerte natural del suicida. En Larra hay un suicida nato o, cuando menos, una psicología llena de lo que sin ánimo de hacer humor negro llamaremos buenas disposiciones naturales para el suicidio. Es suficientemente apasionado como para cansarse pronto de todo, suficientemente frío, escéptico e inteligente como para acabar descubriéndose el juego a sí mismo, con la inevitable consecuencia de hastío ante el espectáculo de su propia alma y su propia vida. Larra es, en fin, suficientemente nervioso como para encontrar serenidad a la hora de poner en práctica el sin duda meditado suicidio.”
Bella entrada. Los poetas se suicidan cuando el frío.
A modo de complemento, se puede consultar:
http://hyperbole.es/2012/05/poesia-melancolia-y-suicidio/
Sí. Una persona con un grave trastorno de dependencia de un hombre. Y posiblemente, bipolar. Que no reconocía su problema, su necesidad de dejarse ayudar y que tomó la peor decisión posible. Les arrebató una buena madre a sus hijos. Y nos arrebató a todos una poeta genial.
Y lo peor, es que le dio el gusto a un codicioso “picaflor” -que siempre dijo que estaba destinada al suicidio- de quitarse del medio para no hacerle sombra en su arte.